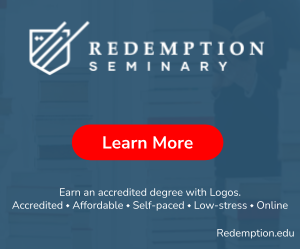discipulado Espiritual
Sermon • Submitted
0 ratings
· 1,034 viewsNotes
Transcript
Principios para que todo creyente siga a Cristo
Cont enido
Introducción........................................................... 5
1. El discípulo ideal.................................................... 8
2. Condiciones del discipulado................................... 14
3. Evidencias del discipulado..................................... 22
4. Pruebas del discipulado......................................... 30
5. El Maestro del discípulo........................................ 38
6. El Socio mayoritario del discípulo.......................... 46
7. La servidumbre del discípulo................................. 54
8. La ambición del discípulo...................................... 60
9. El amor del discípulo............................................. 67
10. La madurez del discípulo....................................... 72
11. Las olimpíadas del discípulo.................................. 80
12. La compasión del discípulo.................................... 89
13. La vida de oración del discípulo............................. 96
14. Los derechos del discípulo................................... 103
15. El ejemplo del discípulo......................................... 112
16. La soledad del discípulo...................................... 121
17. La segunda oportunidad del discípulo................... 129
18. La comisión renovada del discípulo...................... 137
19. La dimímica del discípulo.................................... 144
20. La esperanza del discípulo................................... 151
Preguntas de estudio............................................ 158
Intr oducción
El llamado inicial de Cristo a los hombres, con los que Él planeó asociarse en su propósito de evangelizar el mundo, fue un llamado al discipulado.
“Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar; porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres” Mr. 1:16-17
Su carisma era tal que “...dejando luego sus redes, lo si guieron” (v. 18). En los días subsiguientes, Él hizo el mismo lla mado a otros.
Después de haber resucitado de los muertos, pero antes de ascender al cielo, Jesús les dio a estos mismos hombres (y a noso tros) este mandato: “Id, y haced discípulos a todas las naciones...
—y agregó la afirmación — : yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” (Mt. 28:19-20, cursivas añadidas). Este es el verdadero llamado y la función de la Iglesia. El privilegio y la responsabilidad de toda la Iglesia es responder en obediencia y dar a conocer todo el evangelio al mundo entero.
Hoy día el discipulado es un tema de estudio habitual en iglesias y grupos. Abundan los seminarios sobre discipulado, y no hay dudas acerca de la importancia del tema. Pero cuando la vida de muchos cristianos se coloca junto al estilo de vida que Jesús prescribió para los discípulos, y que Él mismo demostró, hay una gran discrepancia. Una cosa es dominar los principios
bíblicos del discipulado, y otra muy diferente es transferirlos a la vida cotidiana.
No deja de tener importancia que la palabra discípulo figure en el Nuevo Testamento 269 veces, cristiano solo tres, y creyentes, dos. Esto, por cierto, indica que la tarea de la Iglesia no es tanto hacer “cristianos” o “creyentes”, sino “discípulos”. Por supuesto, un discípulo debe ser creyente; pero de acuerdo a las condiciones de Cristo para el discipulado (Lc. 14:25-33), no todos los cre yentes son discípulos según el Nuevo Testamento.
La palabra discípulo significa “aprendiz”, pero Jesús le in fundió a esa simple palabra una riqueza de profundo significado. Como la utilizan Él y Pablo, significa “un aprendiz o alumno que acepta las enseñanzas de Cristo, no solo en la creencia sino también en el estilo de vida”. Esto implica la aceptación de la perspectiva y la práctica del Maestro. En otras palabras, signi fica aprender con el propósito de obedecer lo que se aprende. Requiere una opción deliberada, una negación definitiva y una obediencia resuelta.
Hoy día uno puede ser considerado cristiano incluso ante pocas, si es que las hay, señales de avance en el discipulado. No era así en la iglesia primitiva. En ese entonces, el discipulado involu craba el compromiso del que hablaba Pedro cuando le protestó al Señor: “...Nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido” (Mr. 10:28).
El carácter de nuestros días es el de una gratificación ins tantánea y un compromiso a corto plazo: respuestas rápidas a la oración y resultados rápidos con un mínimo de esfuerzo e incomo didad. Pero no existe el discipulado fácil e instantáneo. Uno puede comenzar su camino en determinado momento, pero el primer paso debe prolongarse hasta convertirse en una modalidad de vida. No existe el discipulado a corto plazo.
A los que se han formado con la doctrina de “la creencia fácil”, las exigencias radicales de Cristo pueden parecerles excesivas e irra cionales. El resultado es que después que recorren una corta dis tancia, cuando el sendero se vuelve más empinado y escabroso, son como los discípulos mencionados en Juan 6:66: “Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él”. El Señor está buscando hombres y mujeres de calidad que no se vuelvan atrás.
In tr oducción 7
En este libro, no he tratado los mecanismos del discipulado, sino sus normas: los principios fundamentales que deben incorpo rarse al estilo de vida del discípulo. También hay aliento para que, quienes hayan fracasado en este ámbito, vuelvan a intentarlo.
1El discípul o idea l
“Bienaventurados sois... ”.
Mateo 5:11
No es simple coincidencia que la última palabra que rati fica el Antiguo Pacto sea maldición, mientras que la pri mera palabra pronunciada por nuestro Señor en su primer
sermón registrado bajo el Nuevo Pacto sea bienaventurados. Esta última palabra es el principio fundamental de su reino.
El Antiguo Pacto de la ley solo podía pronunciar una maldi ción sobre aquellos que no cumplían con sus exigencias. El Nuevo Pacto, que fite sellado con la sangre de Cristo, no disminuye las exigencias de la ley, sino que imparte el deseo y la dinámica para cumplirlas. El “harás, no harás” del Antiguo Pacto se reemplaza por el “haré, haré” del Nuevo Pacto.
En las Bienaventuranzas (Mt. 5:3-12), Jesús estableció las ca racterísticas de los individuos ideales de su reino; cualidades que estaban presentes en la perfección de la vida y el carácter de Aquel que las anunció. Es un ejercicio fascinante igualar cada una de esas virtudes con la vida y el ministerio del Señor.
En el sermón del monte, Jesús dirigió sus palabras principal mente a sus discípulos, pero lo hizo a oídos de toda la multitud (v. 1). “...Vinieron a él sus discípulos. Y... les enseñaba” (vv. 1-2). Por lo tanto, este es un mensaje para los discípulos.
Él los llevó a abandonar la idea de estar satisfechos con una mera buena presencia externa, y a buscar un estilo de vida in mensamente superior y más exigente. La norma que estableció es tan elevada, que nadie puede vivir la vida detallada en el sermón, sino solo aquel descrito en las Bienaventuranzas. Todo el sermón es revolucionario, pero en ningún otro lugar más que en estos
versículos se afecta directamente la idea popular de la definición de bienaventuranza y felicidad.
Muchos piensan que si tuvieran abundante riqueza, ausencia de angustia y sufrimiento, buena salud, buen empleo, gratificación irrestricta de los apetitos y buen trato por parte de todos, desde luego, serían bienaventurados. Pero Jesús revirtió por completo ese concepto y lo sustituyó por muchas de las experiencias que quisiéramos soslayar: pobreza, llanto, hambre, sed, renunciación, persecución. La verdadera bienaventuranza se encuentra al seguir este camino, les dijo.
La palabra bienaventurado puede traducirse como “¡Ah, la dicha!” o “ser envidiado, ser felicitado”, y se aplica a ocho condi ciones de la vida que se dividen en dos grupos.
Cu a tr o cu a l id a des per son a l es pa siv a s
Cristo comienza por llamar bienaventuradas a cuatro cualidades personales pasivas. Insuficiencia espiritual. “Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos” (v. 3), o “¡Ah, la dicha de aquellos que se sienten insuficientes!”.
En apariencia, esas palabras tienen un sonido hueco para quienes tienen una vida plagada por esa extenuante condición. Por supuesto, aquí nuestro Señor se está refiriendo a los pobres de espíritu, no a los pobres de bolsillo. No hay ninguna virtud en la pobreza como tal; por cierto, no es una bendición automática.
Hay dos palabras para pobre en griego. Una significa alguien que no tiene nada superfluo; la otra, alguien que no tiene nada en absoluto, que está en bancarrota y no posee recursos. Es a esta segunda acepción a la que Jesús se refirió. La lección es clara: la persona para envidiar es aquella que, consciente de su bancarrota espiritual, se vuelve a Dios y hace uso de sus recursos ilimitados. Como dijo Lutero: “Todos somos mendigos, que vivimos del botín de Dios”. Pero esa pobreza conduce a la afluencia espiritual. “De ellos es el reino de los cielos”.
Contrición espiritual. “Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación” (v. 4), o “¡Ah, la dicha del penitente!”.
Esta es otra paradoja. Es como si alguien dijera: “¡Cuán fe lices son los infelices!”. Esta cualidad es producto de la pobreza de espíritu de la primera bienaventuranza. No es la aflicción lo
que está principalmente en mente, si bien no debe excluirse. La palabra lloran transmite la idea de la angustia más profunda. Es el llanto por el pecado y el fracaso, es el llanto por la falta de creci miento a semejanza de Cristo, es el llanto sobre nuestra bancarrota espiritual.
Hay dos errores que puede cometer el discípulo. Uno es creer que los cristianos nunca deben estar felices ni reírse; el otro, que los cristianos siempre deben estar felices y reírse. Como dijo un hombre sabio: “Todo tiene su tiempo... tiempo de llorar, y tiempo de reír; tiempo de endechar, y tiempo de bailar” (Ec. 3:1, 4).
Nadie llega a la madurez total sin la experiencia del sufrimiento. Hay lugar para que el discípulo llore por su falta de crecimiento y su escaso logro espiritual, aparte de cualquier pecado real en su vida.
El llanto y la dicha no son incompatibles, pues Jesús dijo: “... Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis” (Lc. 6:21). La bienaventuranza está en el consuelo que Dios da, no en el llanto en sí. “Ellos recibirán consolación”.
Humildad espiritual. “Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad” (v. 5), o “¡Ah, la dicha de los humildes!”.
La humildad es una flor exótica en nuestro mundo tiznado y lleno de humo. No es nativa de la tierra y es poco estimada por el hombre en general. La palabra mansos es más que cordialidad y mera blandura de disposición. Su significado se ha visto diluido por el renglón del himno para niños “Buen Jesús, manso y blando”. Él era manso, pero estaba lejos de ser blando. La impresión que deja el himno es que Jesús era más bien débil e ineficaz. De hecho, Él era lo opuesto a débil.
¿Fue blandura lo que demostró cuando, solo y látigo en mano, sacó a los mercaderes materialistas con sus ovejas y su ganado fuera del templo? Fue cualquier cosa, menos servil o sumiso. Cuando les preguntó a los discípulos quién decían los hombres que era Él, ellos respondieron: “Algunos dicen que Elias, otros que Juan el Bautista”: ¡dos de los personajes más ásperos de la Biblia! La palabra manso se usaba para referirse a un caballo que había sido domado y amansado, dando la idea de energía y fuerza, controlada y dirigida.
En el cielo, los siete ángeles cantan la canción de Moisés y del Cordero (Ap. 15:3): Moisés, el hombre más manso sobre la tierra,
y Jesús, que dijo: “... soy manso y humilde de corazón”. Pero ambos podían arder con enojo, sin pecado, cuando estaban en juego los intereses de Dios. La mansedumbre no es una cualidad débil.
Esta virtud reta las normas del mundo. “¡Defiendan sus dere chos!” es el grito estridente de nuestros días. “El mundo es tuyo si puedes obtenerlo”. Por el contrario, Jesús dijo que el mundo es nuestro si renunciamos a él. El manso, no el agresivo, heredará la tierra. El manso tendrá una herencia. El impío no tiene futuro. “Ellos recibirán la tierra por heredad”.
Aspiración espiritual. “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados” (v. 6), o “¡Ah, la dicha de los insatisfechos!”.
La bendición prometida aquí no es para un simple anhelo o deseo lánguido. Es para aquellos que tienen un anhelo apasionado, no solo de felicidad sino de justicia: una directa relación con Dios. La persona verdaderamente bienaventurada es la que tiene hambre y sed de Dios mismo, no solo de las bendiciones que Él da. David conocía esa aspiración cuando escribió: “Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía” (Sal. 42:1).
El descubrimiento de que la felicidad es un subproducto de la santidad ha sido una gozosa revelación para muchos. Por lo tanto, debemos “ir en pos de la santidad”. Dios está ansioso por satisfacer todas las aspiraciones santas de sus hijos. “Ellos serán saciados”.
Cu a tr o cu a l id a des socia l es a c t iv a s
El discípulo ideal tiene cuatro características sociales activas.
Compasivo de espíritu. “Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia” (v. 7), o “¡Ah, la dicha del misericordioso!”.
Siempre se extiende misericordia a quien no se la merece. Si la mereciera, ya no sería misericordia sino mera justicia.
Es posible tener pasión por justicia y, sin embargo, carecer de compasión y misericordia por los que han fracasado en alcanzarla. La misericordia es la capacidad de ponerse en la situación del otro y ser compasivo por su difícil o penosa circunstancia. Igual que la mansedumbre, esta es una gracia distintivamente cristiana. Por naturaleza, tendemos más a la crítica que a la misericordia.
La lástima puede ser estéril. Para que se convierta en miseri cordia, debe pasar de una mera emoción a la acción compasiva. Si bien la misericordia no condona el pecado, intenta remediar sus estragos. Ella alienta al que ha caído a comenzar de nuevo.
Nuestra experiencia personal será la repercusión de nuestras actitudes y reacciones. Como ocurre con la física, donde la acción y la reacción son iguales y opuestas, los misericordiosos alcan zarán misericordia, y si alcanzamos misericordia, seremos miseri cordiosos. “Ellos alcanzarán misericordia”.
Limpio de corazón. “Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios” (v. 8), o “¡Ah, la dicha del sincero!”.
La limpieza de corazón trae claridad de visión. Aquí, el énfasis está puesto en la pureza y realidad interior en contraste con la res petabilidad exterior.
La revelación de Dios, que aquí se visualiza, no se confiere al formidable intelecto, a no ser que esté acompañado por un co razón limpio. Es más que un concepto intelectual el que tenemos en vista; no es una cuestión de ópticas sino de afinidad moral y es piritual. El pecado nubla la visión. La palabra limpio aquí significa “no adulterado”, libre de aleación, sincero y sin hipocresía. “Ellos verán a Dios”.
Conciliatorio de espíritu. “Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios” (v. 9), o “¡Ah, la dicha de los que fomentan la armonía!”.
No son los que aman y mantienen la paz los que califican para esta bienaventuranza, sino los pacificadores. Tampoco lo son los que mantienen una paz existente, sino los que ingresan a una situa ción donde la paz se ha resquebrajado y la restauran. La bienaven turanza no habla de un pacifista, sino de un reconciliador.
Con mucha frecuencia, la paz puede lograrse solo a costa del mismo pacificador. Así fue con nuestro Señor, “haciendo la paz mediante la sangre de su cruz”. Él la alcanzó al permitir que se resquebrajara su propia paz. El discípulo debe seguir su ejemplo. Amar la paz es bueno. Promover la paz es mejor. “Serán llamados hijos de Dios”.
Inquebrantable en la lealtad. “Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan, y digan todo género de mal contra vosotros falsamente,
por causa de ini'” (vv. 10-11, BLA), o “¡Ah, la dicha del que sufre por Cristo!”.
Lo que se le hizo al Salvador se le hará al discípulo. Pero in cluso el insulto, las injurias y la persecución pueden obrar bendi ciones; no en la persecución en sí, sino en la compensación divina que esta trae.
El tiempo verbal transmite el sentido: “Bienaventurados aque llos que han sido perseguidos”. La bienaventuranza reside en los resultados que fluyen de la persecución. El sufrimiento es la marca distintiva del cristianismo. “Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois...”, dijo Pedro (1 P. 3:14).
Pero no toda persecución es bienaventurada. A veces, la pro voca el mismo cristiano como consecuencia de sus actos poco sa bios y no cristianos. Para que la persecución sea bienaventurada, se deben dar tres condiciones:
1) Debe ser en pos de la justicia, no como resultado de nuestra aspereza, fanatismo o falta de tacto.
2) Ningún hecho debe respaldar al que hable maldades; no debe ser algo que derive de nuestros pecados o fallas.
3) Debe ser en nombre de Cristo; un sufrimiento que surja de nuestra lealtad constante hacia Él.
“Vuestro galardón es grande en los cielos”.
2 Condiciones del discipul a do
“Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo”.
Lucas 14:27
Como de costumbre, Jesús estaba rodeado por multi tudes atestadas que escuchaban cada una de sus palabras. “Grandes multitudes iban con él...” (Lc. 14:25), fascinadas por la novedad, el encanto y el reto de esta nueva enseñanza,
puesto que aún era la época de su popularidad.
La situación le presentaba una oportunidad única para sacar provecho del fervoroso interés de aquellas multitudes. Toda la na ción estaba buscando un líder carismático que los ayudara a de rrocar el yugo hostigador de los romanos, y aquí había alguien inmejorablemente calificado para dicha tarea. Todo lo que Él nece sitaba hacer era realizar algunos milagros espectaculares y después conducirlos a una gran insurrección.
¿Los halagó, les ofreció algún aliciente, realizó algún milagro para obtener su lealtad? Parecía como si hubiera estado resuelto a alienar el interés de las multitudes y, en realidad, desalentarlas para que no lo siguieran. Comenzó a diezmar las filas de sus seguidores al enunciar, en los términos más severos, las condiciones exigentes del discipulado.
La línea de trabajo que Jesús empleó con la impresionable multitud es exactamente opuesta a la que se emplea en gran parte del evangelismo actual. En vez de concentrarse en los beneficios y las bendiciones, la emoción y el entusiasmo, la aventura y las ventajas de ser discípulos de Él, habló más de las dificultades y los peligros que encontrarían y de los sacrificios que implicaría. Jesús le colocó un alto precio al costo de ser su discípulo. Nunca ocultó la cruz.
Robert Browning capta este aspecto del mensaje del Señor en uno de sus poemas:
¡Cuán difícil es ser cristiano! Difícil para ti y para mí,
no por la mera tarea de hacer real ese deber hasta su ideal,
sino al cumplir y consumar el propósito del ser humano, siempre difícil de alcanzar.
Es un hecho confirmado que los líderes dinámicos de todas las épocas y de todas las esferas siempre han encontrado la mejor respuesta al enfrentar a las personas con un reto difícil y no con una alternativa flexible. Apelar al interés personal inevitablemente atrae al tipo de seguidor equivocado.
En las primeras etapas de la Segunda Guerra Mundial, cuando los ejércitos alemanes altamente mecanizados avanzaban casi sin ser vistos, la resistencia francesa se derrumbó. Gran Bretaña se quedó sola, con su “ejército despreciable” en suelo extranjero, para enfrentar por su cuenta al coloso alemán.
Recuerdo bien el discurso del primer ministro Winston Churchill en aquella coyuntura crítica. Describía en los términos más severos la ominosa situación en la que se encontraba la na ción, con armas inadecuadas, defensas débiles y la posibilidad de una invasión inminente. No pronunció suaves palabras de con suelo, sino que retó a toda la nación a ponerse a la altura de las circunstancias.
“Lucharemos contra ellos en las calles; Lucharemos contra ellos en las playas...
Todo lo que les ofrezco es sangre, sudor y lágrimas”.
En lugar de deprimirlos, sus palabras galvanizaron a la nación en un esfuerzo de guerra sobrehumano, que cambió el curso de los acontecimientos e hizo que triunfaran.
¿Por qué Jesús impuso términos tan estrictos? De haber ablandado sus condiciones de discipulado, hubiera arrastrado a las multitudes a seguirlo, pero eso no era lo que Él quería. Él buscaba hombres y mujeres de calidad; la mera cantidad no le interesaba.
Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla?... ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil? (Lc. 14:28, 31).
Jesús empleó estas ilustraciones para demostrar que desapro baba el discipulado impulsivo y apresurado. Como el constructor, Él también está participando de un programa de edificación: "... sobre esta roca edificaré mi iglesia...” (Mt. 16:18). Como el rey, Él también está participando de una batalla desesperada contra el diablo y los poderes de las tinieblas.
En esta edificación y en esta batalla, Jesús quiere asociarse con discípulos que sean hombres y mujeres de calidad; aquellos que no desertarán cuando la batalla sea feroz. ¿Somos discípulos de este calibre?
El mensaje que Jesús proclamaba era un llamado al discipulado; no tan solo a la fe, sino a la fe y a la obediencia. Jesús hizo una ad vertencia solemne: “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos...” (Mt. 7:21). La obediencia demuestra la realidad de nuestro arrepentimiento y nuestra fe. Nuestra obe diencia no logra la salvación, pero es una prueba de ella.
La prédica actual no habla mucho del arrepentimiento; sin em bargo, sin arrepentimiento no puede haber regeneración. Muchos han sido alentados a creer que porque han respondido a un lla mado o han firmado una tarjeta de decisión, u oraron para recibir a Cristo, son salvos, haya o no cualquier cambio subsiguiente en su vida.
Debe reiterarse que “la fe es más que comprender solamente los hechos (del evangelio) y asentir mentalmente. Esta es insepa rable del arrepentimiento, de la sumisión y de un afán sobrenatural por obedecer. El concepto bíblico de la fe incluye todos estos elementos”.
Es triste, pero cierto, que cada vez que se predica sobre la cruz y sus implicaciones, los creyentes superficiales, cuyas experiencias de conversión son poco profundas, se desmoronan. Hay tres con diciones indispensables para el discipulado:
Un a mo r sin r iv a l
La primera condición del discipulado es un amor inigualable por Cristo. En el reino de los afectos del discípulo, Él no aceptará ningún rival.
El lector habrá advertido que en Lucas 14:25-33 se repite tres veces una frase: “No puede ser mi discípulo”. Cada vez que apa rece esta cláusula, está precedida por una condición de la cual no hay excepción.
“Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo”. (v. 26, cursivas añadidas)
“El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí...” (Mt. 10:37, cursivas añadidas).
El uso de la palabra aborrece aquí ha sido la causa de consi derables malos entendidos. La palabra que usó Cristo está muy alejada de la connotación normal que tiene su uso en la actua lidad. Él no nos dice primero que amemos y honremos a nuestros padres y después nos dice que los aborrezcamos. Jesús estaba usando un lenguaje de exagerado contraste. Aborrece aquí signi fica simplemente “amar menos”. Por lo tanto, el discípulo es un seguidor de Cristo, cuyo amor por Él trasciende todos los amores terrenales.
Pero debemos advertir que amar al Señor soberanamente no significa que amaremos menos a nuestros familiares de lo que los amamos ahora. De hecho, puede significar todo lo contrario; ya que cuando Cristo ocupa el primer lugar en nuestros afectos, nuestra capacidad de amar se amplía grandemente. Romanos 5:5 tendrá entonces un sentido más pleno para nosotros: “...el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado”. A veces surge un choque de lealtades en este punto, y el discípulo debe escoger qué amor prevalecerá.
Cuando la China Inland Mission [Misión al Interior de la China] (ahora Overseas Missionary Fellowship [Comunidad Misionera de Ultramar]) tuvo que retirarse de China, uno de los países a los que transfirieron las operaciones fue Tailandia. A la misión, se le asig naron varias provincias con una población de aproximadamente cuatro millones, en las que no había iglesias ni obra misionera.
En una ciudad, la primera en convertirse fue una muchacha lla mada Si Muang que estudiaba en la escuela secundaria. Su corazón se abrió al evangelio como una flor se abre al sol. En seguida se dio cuenta de que debía confesar su fe en Cristo a sus padres, que eran fervientes budistas. Ella no estaba ilusionada con el posible resultado.
Venciendo sus temores, le confesó su fe a su madre, quien se puso furiosa y le dijo a Si Muang que debía renunciar a esa nueva religión o irse de la casa; un doloroso dilema para que enfrentara una muchacha, especialmente al ser la única cristiana de la ciudad. El conflicto fue feroz. ¿Le daría a Cristo un amor sin rival y “abo rrecería” a sus padres y a sus hermanos? Eso fue lo que hizo, y la echaron del hogar. El Señor no la abandonó, y unos meses después la volvieron a recibir.
Hay aún otro ámbito bajo esta condición de discipulado: “Sí, incluso su propia vida”. El amor por Cristo del discípulo debe estar por encima del amor por sí mismo. Ni siquiera debemos darle un valor excesivo a nuestras propias vidas. El amor al “yo” destruye el alma, pero el amor a Cristo la enriquece. Si los discípulos no están preparados para cumplir con esta condición, las palabras son categóricas: “...no puede ser mi discípulo” (v. 26).
Ll ev a r l a c r uz con t inu a men t e
“Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo" (Lc. 14:27, cursivas añadidas).
“y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí' (Mt. 10:38, cursivas añadidas).
Para comprender lo que quiso decir Jesús en su mandato de llevar la cruz, debemos pensar qué habría significado esta expre sión para las personas de esa época.
¿Cuál es la cruz de la que hablaba Jesús? Esas palabras se pro nunciaron antes de que Él fuera a la cruz. En la jerga común, las personas se refieren a alguna enfermedad física, alguna debilidad temperamental o algún problema familiar, como su cruz. Una mujer se refirió a su mal carácter, como su cruz.
“¡No! —fue la respuesta—. Esa es la cruz de las personas des dichadas que tienen que vivir con usted”.
Esas no son las circunstancias que los judíos habrían relacio nado con una cruz: es simplemente el destino común del hombre. La crucifixión era un espectáculo demasiado conocido para ellos. Habrían pensado en la cruz como un instrumento de sufrimiento agonizante que conducía a la muerte.
¿Qué significaba la cruz para Jesús? Era algo que Él aceptó vo luntariamente, no algo que se le impuso; implicaba sacrificio y su frimiento; implicaba su misma vida de costosos renunciamientos; era un símbolo del rechazo del mundo.
Y esta es la naturaleza de la cruz que debe llevar siempre el discípulo. Implica una disposición a aceptar el ostracismo y perder el favor del mundo por amor a Cristo. Tan solo al conformar nuestras vidas a las normas del mundo estamos evadiendo llevar la cruz.
Contrario a las expectativas, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo no es una experiencia triste, como sabía el piadoso Samuel Rutherford: “El que mira el lado blanco de la cruz, y la levanta galanamente, descubrirá que es una carga semejante a las alas para un pájaro”.
Si el discípulo no está dispuesto a cumplir con esta condición, Jesús dijo: “No puede ser mi discípulo”.
Un a en tr eg a sin r eser v a s
“Así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo” (Lc. 14:33).
La primera condición tenía que ver con los afectos del corazón; la segunda, con la conducta en la vida; la tercera, con las posesiones personales. De las tres, probablemente la tercera condición sea la menos bienvenida de todas en nuestra época codiciosa y materia lista. ¿Se refería Jesús literalmente a renunciar a todo? ¿A todo?
¿Qué estaba pidiendo realmente el Señor? No creo que Él qui siera decir que debemos vender todo lo que tenemos y dárselo a la iglesia, sino que estaba reclamando el derecho a disponer de nues tras posesiones. Él nos las ha dado solo como administradores, no como propietarios.
Esta fue la prueba que le aplicó al joven que se acercó a pre guntar acerca de la vida eterna: “Jesús le dijo: Si quieres ser per fecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, y sígueme” (Mt. 19:21, cursivas añadidas). Él tenía que elegir entre sus muchas posesiones y Cristo. No pasó la prueba, y puesto que no estaba dispuesto a abandonarlo todo, no cumplió con los requisitos para ser un discípulo de Cristo. A Él hay que darle preeminencia por sobre todas las posesiones terrenales.
Hay dos formas en las que podemos tener nuestras posesiones. Podemos tenerlas en nuestro puño, y decir: “Son mías y puedo hacer lo que desee con ellas”. O podemos tenerlas en la palma de nuestra mano, apenas rozando nuestros dedos, y decir: “Gracias, Señor, por prestarme estas posesiones. Reconozco que soy solo un administrador, no un propietario. Si quieres que te devuelva alguna, dintelo, y te la entregaré”. Esta última es la actitud del discípulo.
Nuestra manera de actuar hacia nuestras posesiones es un in dicio de la realidad de nuestro discipulado. Cuando estamos pen sando en la administración de nuestro dinero, ¿cuál es nuestra actitud? “¿Cuánto de mi dinero le daré a Dios?” o “¿cuánto del dinero de Dios me guardaré?”.
En vista de la severidad de esas condiciones, podría pregun tarse: “¿Tiene el Señor el derecho a exigirlas como condiciones del discipulado?”. La respuesta es que Él no pide nada que no haya hecho primero.
¿Acaso no amó a su Padre intensamente, más de lo que amó a su madre, a sus hermanos e incluso su propia vida?
¿Acaso no cargó literalmente una cruz y agonizó en ella hasta morir para asegurar nuestra salvación?
¿Acaso no renunció a todo lo que tenía como heredero de todas las cosas? Cuando murió, sus bienes personales consistían en un taparrabos que los soldados le permitieron conservar después que apostaron por su manto.
Jesús, mi cruz he cargado, Al seguirte y dejarlo todo;
Destituido, desdeñado, abandonado, Tú, en adelante, serás mi todo:
Mi Salvador, he de seguirte,
Por mí, tu sangre has derramado,
Y aunque el mundo entero te abandonare, Por tu gracia, he de seguirte.
—H. F. Lyte
3 Evidencia s del discipul a do
“En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros”.
Juan 13:35
Es significativo que Jesús no ordenara a sus seguidores que fueran e hicieran creyentes o conversos a todas las naciones. Su mandato claro e inequívoco fue: “Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a
todas las naciones” (Mt. 28:18-19, cursivas añadidas).
Un discípulo es sencillamente “un aprendiz”. La palabra viene de una raíz que significa “reflexión acompañada de esfuerzo”. Entonces, se puede definir a un discípulo de Cristo como “un aprendiz de Jesús que acepta la enseñanza de su Maestro, no solo como una creencia, sino también como un estilo de vida”. Implica la aceptación de la creencia y las costumbres del Maestro así como la obediencia a sus mandatos.
Cuando J. Edgar Hoover era director del FBI [Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos] en Washington, entrevistó a un joven comunista que dijo lo siguiente: “Nosotros, los comunistas, no aprendemos para mostrar qué alto es nuestro coeficiente intelectual. Aprendemos para poner en práctica lo que hemos aprendido”. Esa actitud es la esencia del verdadero discipulado.
El Partido Comunista requiere de sus miembros un compro miso absoluto. Uno de sus dirigentes afirmó: “En el comunismo no tenemos espectadores”. Lenin fue más allá y dijo que no acep tarían entre sus miembros a alguien que tuviera algún tipo de reservas. Solo los miembros activos y disciplinados de una de sus organizaciones eran elegibles.
Cuando respondemos al llamado de Cristo al discipulado, ingresamos a su escuela y nos ubicamos bajo su instrucción. Originariamente, cristiano y discípulo eran términos intercambia bles, pero no pueden usarse así hoy día. Muchos de los que quieren estar en la categoría de cristianos no están dispuestos a cumplir con las estrictas condiciones de Cristo respecto del discipulado.
Jesús nunca condujo a sus discípulos a creer que el camino del discipulado sería un lecho de rosas. Él ambicionaba contar con hombres y mujeres que lo siguieran en las buenas y en las malas. Él apuntaba más a la calidad que a la cantidad, por lo cual no redujo sus requerimientos para ganar más adeptos.
En el curso de su ministerio de enseñanza, Jesús enunció tres principios fundamentales para guiar a sus discípulos en su servicio:
El pr incipio de l a per ma nencia
“Dijo entonces Jesús a los judíos que creían en él: Si vosotros per maneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” (Jn. 8:31-32, cursivas añadidas).
Esto nos da la perspectiva interna del discipulado, la perma nencia continua en las palabras del Maestro, la actitud del alumno con el profesor. Cuando esto está ausente, el discipulado es no minal y carente de realidad.
¿Cuál es la acepción de “mi palabra” en el pasaje? En cierto sentido es indistinguible del mismo Cristo, puesto que Él es la Palabra viviente. Sin embargo, el sentido que se le da aquí es el de todo el contenido y la sustancia de sus enseñanzas. Representa la totalidad de su mensaje; no solo los pasajes favoritos o las doc trinas especiales, sino todas sus enseñanzas.
Su conversación con los dos discípulos en el camino a Emaús es reveladora al respecto: “Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían” (Lc. 24:27).
Al permanecer en su Palabra (o como dice la NVI “si se man tienen fieles a mis enseñanzas”), la convertimos en la regla práctica
diaria de nuestra vida. Nuestro discipulado comienza con la re cepción de la Palabra. La permanencia en ella es la evidencia de la realidad.
Columba era un evangelista que dejó su Irlanda natal en el año 563 d.C. para llevar el evangelio a Escocia. Él era consciente de que iba a enfrentar grandes dificultades y de que se sentiría tentado a volver a su hogar. Un montículo en la playa donde enterró su bote cuando llegó fue el mudo testimonio ante la realidad de su propósito de obedecer el mandato del Señor de “hacer discípulos a todas las naciones”. Su compromiso con el discipulado no tuvo ninguna reserva.
En una conferencia en Ben Lippen, Carolina del Sur, una joven mujer estaba dando testimonio de su llamado al servicio. Durante el transcurso de su mensaje, sostenía una hoja en blanco, la cual decía contener el plan de Dios para su vida. Lo único escrito en ella era su firma al final. Luego dijo: “He aceptado la voluntad de Dios sin saber qué es, y estoy dejando que Él llene los detalles”. Era una verdadera discípula y estaba sobre terreno firme. Con una voluntad tan entregada, el Espíritu Santo podría guiar sus pensa mientos mientras avanzaba por el sendero de la vida.
Algunos deciden seguir a Cristo por un impulso, al tomar su decisión en la cresta de una ola de entusiasmo, que muchas veces demuestra ser de corta vida. Fue con tal persona en mente que nuestro Señor acentuó la importancia de calcular primero el costo antes de tomar una decisión con implicaciones a tan largo plazo. Una decisión impulsiva, por lo general, carece del elemento de un compromiso inteligente y, como resultado, cuando sus implica ciones se tornan más claras, el costo resulta demasiado alto y no se puede “permanecer en la palabra de Cristo”.
Otros están dispuestos a seguir al Señor... durante un corto plazo. Sin embargo, no hay tal cosa en el Nuevo Testamento. El lugar donde se ejerce nuestro discipulado puede ser por un plazo corto, pero implica un compromiso total. El discípulo a corto plazo no quema las naves ni entierra su bote, como hizo Columba. Nunca se atreve a ir tan lejos como para llegar a un punto de no retorno.
Un joven me dijo: “Creo que viajaré a Asia, veré cómo es y lo intentaré. Si me siento cómodo allí, posiblemente regrese como misionero”. Pero cuando el Señor dio la Gran Comisión, no hizo
de la comodidad del mensajero un factor decisivo. Alguien cuyo compromiso fuera débil, no sería alguien valioso para la fuerza misionera.
El gran predicador metodista, Samuel Chadwick, expresó las implicaciones del discipulado en términos severos que reconocen el señorío de Cristo:
Nos mueve la obra de Dios. La omnisciencia no da ninguna con ferencia. La autoridad infinita no deja lugar a las componendas. El amor eterno no ofrece explicaciones. El Señor espera que confiemos en Él. El Señor nos interrumpe a voluntad. Deben descartarse los arreglos humanos, ignorarse los lazos familiares, dejarse de lado los reclamos comerciales. Nunca se nos pregunta si es conveniente.
Habiendo dicho esto, cabe advertir que Dios no solo es un Señor soberano que puede hacer lo que le plazca, sino también un Padre amante cuya paternidad nunca chocará con su soberanía. La verdad tranquilizadora está claramente expresada en las palabras de Isaías: “Ahora, pues, Jehová, tú eres nuestro padre; nosotros barro, y tú el que nos formaste...” (Is. 64:8). La paternidad de Dios es nuestra garantía de que su soberanía nunca requerirá de nosotros nada que, a largo plazo, no pertenezca a nuestros más altos intereses (He. 12:10).
La permanencia en la Palabra de Cristo no es automática; es el resultado de un firme propósito y una fuerte autodisciplina. Exige tomarse tiempo, no solo para leer las Escrituras sino para meditar en ellas, al traerlas a la mente del mismo modo en que la vaca rumia. Incluirá la memorización, al guardar su Palabra en nuestro corazón. Además, necesitará estar “mezclada con fe”. Sin eso, nuestra lectura nos dará poco beneficio. Se dijo de los cristianos hebreos: “...no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompa ñada de fe en los que la oyeron” (He. 4:2).
Hay un asombroso paralelo y una relación vital entre Colosenses 3:16-25 y Efesios 5:18—6:8. Se advertirá que los mismos resul tados que derivan de ser llenos del Espíritu en Efesios 5:18 se atribuyen, en Colosenses 3:16, a dejar que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. ¿No es la conclusión evidente de que estos dos son hermanos siameses? Permaneceremos llenos del
Espíritu mientras tanto dejemos que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros.
El pr incipio del a mo r
“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros" (Jn. 13:34-35, cursivas añadidas).
Estos versículos nos dan la perspectiva externa del discipulado, y tiene que ver con nuestra relación con el prójimo.
Los sábados por la noche era costumbre en el hogar del pia doso Samuel Rutherford prepararse para el día del Señor leyendo el catecismo en familia. Preguntas y respuestas se hacían presentes en la mesa.
Una noche, el ejercicio se vio interrumpido por un golpe en la puerta. El hospitalario Rutherford invitó al extraño a unirse al círculo familiar. Cuando llegó el momento de que contestara el extraño, la pregunta fue:
—¿Cuántos mandamientos hay?
—Once —respondió.
Rutherford se asombró de que un hombre que parecía tan culto fuera tan ignorante, así que lo corrigió. Sin embargo, el ex traño justificó su respuesta al citar las palabras de Jesús: “Un man damiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros” (Jn. 13:34).
Rutherford extendió su hospitalidad invitándolo a que pasara allí la noche. Mientras estaba caminando hacia la iglesia en la ma ñana del día del Señor, oyó una voz que oraba entre los arbustos y reconoció la voz del forastero. Era una oración maravillosa, y el ministro sorprendido esperó hasta encontrarse con él.
— ¿Quién eres? —preguntó.
—Soy el arzobispo Ussher, el primado de Irlanda —fue la res puesta—. Había oído tanto acerca de tu piedad —continuó—, que adopté este método para descubrirla personalmente.
Mientras conversaban, sus corazones fluían juntos en su de voción habitual al Señor. No es de sorprenderse que el arzobispo fuera invitado a predicar; y podrá adivinar cuál fue su texto: “Un mandamiento nuevo os doy”.
Como hemos visto, un discípulo de Cristo es aquel que no solo estudia sus enseñanzas, sino que también obedece sus man damientos. En ese caso, el mandamiento está acompañado de un ejemplo: “...como yo os he amado, que también os améis unos a otros” (Jn. 13:34).
La aversión y la afinidad son igualmente irrelevantes. Debemos amar a nuestro prójimo, no porque nos guste o porque sea atrac tivo. Nuestro amor no debe ser selectivo —porque nos unan lazos familiares o sociales, o porque geográficamente sean vecinos nues tros—, sino simplemente porque estamos obligados a mostrar el amor de Cristo a los demás.
¿De qué manera expresó Cristo su amor? Debemos expresarlo del mismo modo.
El suyo fue un amor abnegado. Incluso en el amor humano más noble hay, por lo general, algún elemento de interés propio. Amamos, en parte, por lo que recibimos a cambio: la felicidad que trae. El amor de nuestro Señor fue totalmente desinteresado y altruista.
Fue un amor de perdón. El único que puede perdonar es aquel que fue objeto de la ofensa. Si bien se dudó de Él, se lo negó, se lo traicionó, se lo abandonó; el amor del Señor no se apagó: “...como yo os he amado...”. Cuando Él le dijo a Pedro que su perdón no se extendería a siete ofensas, sino a setenta veces siete, solo estaba ilustrando el alcance de su amor hacia sus discípulos que estaban fallando.
Fue un amor de sacrificio. En su vida terrenal, Jesús se entregó sin restricciones. Cuando perdonó a la mujer necesitada que se arrastró y tocó el borde de su túnica, “...se dio cuenta de que de él había salido poder...” (Mr. 5:30 NVI). Su servicio era siempre a costa de sí. No había límite para los sacrificios que Él estaba dis puesto a realizar. Es el amor más alto el que da sin perspectiva de nada a cambio.
La evidencia suprema del discipulado, el distintivo auténtico, es el amor genuino de unos a otros. Cuando las personas lo vean ejemplificado en las vidas cristianas, dirán: “Estos son verdaderos discípulos de Cristo. Podemos verlo por la calidez del amor que se tienen unos a otros”. Podemos predicar, orar, dar y hasta sa crificarnos, pero sin este amor, no obtendremos nada, todas son nulidades espirituales (1 Co. 13:2).
Un autor sostiene que la lección que Jesús enseñó no fue solo para eruditos avanzados. Esto también se aplica a los que están en el jardín de infantes. Este amor debe desarrollarse primero en pri vado entre el alumno y el Maestro, pero pronto debe convertirse en una evidencia pública del discipulado.
El pr incipio del f r u t o
“Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorifi cado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discí pulos" (Jn. 15:7-8, cursivas añadidas).
Este pasaje revela la perspectiva ascendente del discipulado. Un discípulo de Cristo sin fruto es una contradicción de términos. Si no hay un fruto real en nuestra vida, no podemos sostener que somos verdaderos discípulos.
¿Qué constituye el “fruto” del que habló el Señor? Principalmente, el fruto es para Dios y su gloria, y solo en segundo lugar para el hombre. El fruto se manifiesta en dos ámbitos:
Fruto de carácter, en la vida interior. “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, manse dumbre, templanza...” (Gá. 5:22-23).
El fruto de la obra del Espíritu en nuestra vida se expresa en nueve gracias salerosas. Un árbol es reconocido por su fruto. El discípulo es reconocido por su semejanza a Cristo en su carácter interior. Fue con este fin que Pablo se esforzó: “...busco fruto que abunde en vuestra cuenta” (Fil. 4:17).
Fruto en el servicio, en el ministerio hacia los demás. “...Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega” (Jn. 4:35-36). Los frutos se ven cuando se ganan almas para Cristo, cuando otros discípulos, a su vez, enseñan a esas almas y las con ducen a la madurez espiritual.
Dar fruto, un distintivo auténtico del discipulado, no es algo automático, sino condicional. Jesús lo aclaró cuando dijo: “De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere lleva mucho fruto” (Jn.
12:24). De esta manera, Él vincula el dar frutos con la cruz. ¿Acaso no ejemplificó este principio en su propia muerte? En el Calvario, un solo grano de trigo cayó en tierra y murió, pero en el día de Pentecostés produjo tres mil granos, y desde entonces ha habido muchos frutos.
La palabra operativa en la declaración de Juan 12 es el si condicional. La posibilidad gloriosa de dar “mucho fruto” re side en nuestras propias manos. “Bástale al discípulo ser como su maestro...” (Mt. 10:25). Si aplicamos la cruz a nuestra vida y mo rimos a la vida presidida por uno mismo, el Espíritu puede hacer que seamos fructíferos.
4 Pr ueba s del discipul a do
“...Te seguiré, Señor; pero...”.
Lucas 9:61
Mientras nuestro Señor iba camino a Jerusalén, aprovechó la oportunidad para explicar a sus discípulos la natura leza del reto que implicaba seguirlo (Lc. 9:57-62). Citó
los casos de tres hombres, cada uno de los cuales reconocía su señorío y autoridad. Cada uno era un candidato para el servicio, pero desde el mismo comienzo de su candidatura, cada uno de ellos se halló enfrentado a una prueba severa de la realidad de su discipulado.
En su respuesta al primer candidato, Jesús presentó el sendero del discipulado bajo la figura de arar un campo, un surco recto en el que no debía haber ninguna desviación. Cada persona que se convierte en un discípulo de Cristo, por este acto, coloca su mano en el arado; pero hay muchas influencias que quieren evitar que se convierta en un surco recto sin desviación. Tres de estas surgen de este pasaje.
El vo l un t a r io impu l sivo
“...te seguiré adonde quiera que vayas” (Lc. 9:57). En un arranque de entusiasmo, este se ofreció en servicio voluntario e incondicional al Señor. Su sinceridad no fue cuestionada. Era un voluntario preparado para ir a cualquier parte en pos de Jesús. Seguramente, Él le daría una cálida bienvenida a esta alma entu siasta dentro de su entorno.
Sin embargo, Cristo sabía qué había dentro de los hombres. Juan hizo esta mención asombrosa sobre el discernimiento del Señor: “y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del
hombre, pues él sabía lo que había en el hombre” (Jn. 2:25). Él pudo discernir que si bien este candidato era genuino, aún no es taba listo para el servicio.
Hubiera sido un buen candidato para el Señor, ya que Mateo nos dice que era un escriba (Mt. 8:19); pero Jesús vio en él a un seguidor demasiado impulsivo. Vio que su entusiasmo probable mente se evaporaría en momentos de prueba.
El hombre, sin duda, habría esperado que el nuevo Maestro le diera la bienvenida con los brazos abiertos, y se habría sorpren dido ante la respuesta enigmática y cauta del Señor. Jesús había discernido una similitud entre la respuesta de este hombre y la afirmación tajante de Pedro: “Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré” (Mt. 26:33).
Un impulso generoso no debería ser sofocado, pero Jesús vio en ese voluntario a alguien que había hablado sin tener en cuenta el costo implicado. Él no rechazó su oferta de servicio, pero hizo una declaración enigmática que le abriría los ojos a la realidad de la situa ción: “...Las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza” (Lc. 9:58).
De hecho, Jesús le preguntó: “¿Te das cuenta a dónde puede llevarte tu entusiasmo?”. Él siempre era claramente sincero con los potenciales seguidores, porque quería que su lealtad fuera racional. De modo que escudriñó las motivaciones del hombre así como escudriña las nuestras: “Tómate tu tiempo. ¿Estás dispuesto a en frentar los sacrificios? Las zorras y las aves tienen guaridas, pero
¿estás preparado para no tener un hogar? ¿Estás preparado para aceptar una forma de vida más baja por amor a mí?”.
El arzobispo Ryle sostuvo, con razón, que nada ocasiona tanto descarrío como reclutar a discípulos sin hacerles saber qué están emprendiendo. Tal acusación nunca podría habérsele atribuido a Cristo.
Esa era la prueba de la pobreza. El entusiasta debe ser
realista.
Si bien las pérdidas no son menos inevitables en la guerra espi ritual, que en las campañas militares temporales, no es justo enviar soldados a la batalla sin decirles antes lo que deben esperar, y eso es lo que Jesús estaba haciendo.
En estos días en que el Estado benefactor ofrece ayuda a sus
ciudadanos en aspectos de salud, vivienda, educación, etc., hay una
creciente demanda de seguridad contra “las hondas y las flechas de la suerte atroz”, y ningún candidato para el servicio está preparado para desistir de este privilegio. Incluso antes de que se embarque en el servicio misionero, más de un candidato demuestra un interés poco sano en los beneficios de la jubilación, las vacaciones y las horas de trabajo. El discipulado es un trabajo de tiempo completo y de toda la vida.
Recientemente, recibí una carta que contenía esta polémica declaración:
Nuestro énfasis moderno está tan orientado a la experiencia y tan centrado en la felicidad y los cálidos sentimientos, en vez de la santidad y la estricta reflexión, que la fe de algunos cristianos está más cerca de la búsqueda de la paz en el contexto budista, que del mensaje de la cruz en la historia.
En los cambios económicos de nuestros tiempos, estamos aprendiendo dolorosamente que no hay seguridad en las cosas ma teriales; las podemos perder instantáneamente. El Señor no nos ofrece seguridad excepto en Él, pero ¿acaso no basta? Sigamos los pasos del arriesgado Abraham, que dejó la seguridad de la sofis ticada Ur de los caldeos y partió, “...sin saber adónde iba” (He. 11:8). Pero aunque tuvo que recorrer un sendero desconocido, perseveró “porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios” (He. 11:10). Él había terminado con la tiranía de lo material.
De hecho, hay un costo en el discipulado leal, pero también hay garantía de una abundante compensación. Es imposible dar más de lo que Dios da. Podemos perder cosas materiales, pero nunca en términos de gozo y satisfacción aquí en la tierra, y de dicha eterna en el más allá.
El so l d a do r enuen t e
“Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre” (Lc. 9:59). El segundo candidato para el servicio no se ofreció vo luntariamente. Respondió al llamado del Señor: “Sígueme”, pero su respuesta sugería una reserva. Lo que realmente quería decir era: “Primero déjame atender mis asuntos familiares”. Si el primer hombre era demasiado impulsivo, el segundo era demasiado lento.
Para él, el discipulado era únicamente una cuestión de importancia secundaria.
Mateo nos informa que el segundo hombre ya era un seguidor de Jesús cuando recibió este llamado (Mt. 8:21), así que aparente mente estaba posponiendo y colocando otras cosas antes de su com promiso con Dios. Es cierto, que de hecho dijo: “Te seguiré —pero agregó algo inaceptable—: cuando se adecue a mi conveniencia”. Su devoción a Cristo era ocasional, no vital. No estaba preparado para dar el paso decisivo de quemar todas las naves. La respuesta crítica de Jesús presentaba un reto para que hiciera justamente eso.
Al principio, las palabras de nuestro Señor parecen algo duras e insensibles. ¿No era lógico y correcto que el hombre asistiera al funeral de su padre? En Palestina, se requería que los hijos mayores cumplieran con las ceremonias fúnebres de sus padres. Se lo hu biera juzgado como un mal hijo de no hacerlo; pero hay otro lado de la historia.
Durante una visita a Tierra Santa, sir George Adam Smith, un notorio expositor, oyó a un hombre, con quien viajaba, usar exacta mente la misma expresión. Al indagar, descubrió que no estaba ha blando de ningún funeral literal. Su padre estaba vivo, pero era un dicho coloquial de uso común y realmente significaba: “Dejen que atienda los intereses de mi familia”. ¡Otro viajero en Oriente oyó a un hombre usar la misma expresión con su padre sentado al lado!
En su respuesta: “Deja que los muertos entierren a sus muertos; y tú ve, y anuncia el reino de Dios” (Lc. 9:60), Jesús quiso decir que si él anteponía los intereses de Dios, los intereses de su familia no sufrirían. En todo caso, aunque hubiera un funeral literal, sin duda habría otros parientes, no partícipes del mismo discipulado y sin ningún interés en los asuntos del reino, que se encargarían de los arreglos del funeral. Todos los otros intereses deben estar en segundo lugar si uno quiere ser un verdadero discípulo. Él debe aprender —y nosotros también— que donde hay un conflicto de intereses, Cristo puede ser divisivo.
Dios no es indiferente a las relaciones y responsabilidades familiares. No se contradice, cuando exhorta a tener gran cui dado y compasión en esas relaciones por un lado y, por el otro, al hacer exigencias severas y opuestas. Sino que incluso los lazos familiares deben ocupar un segundo lugar ante sus requerimientos.
Al establecer las condiciones del discipulado en Lucas 14, Jesús aclaró más el tema: “Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo” (v. 26, cursivas añadidas). Si se le entrega a Cristo un amor y una obediencia sin rival, Él pro mete una compensación maravillosa; y nadie sería el perdedor.
Esto puede ser mucho más que un problema académico en el servicio cristiano, especialmente en la esfera de las misiones. El llamado de Dios para algunos discípulos es para que abandonen su hogar y prediquen el reino en el extranjero. ¿Qué sucede con los padres ancianos y otros parientes que se dejan atrás?
Cuando hay una absoluta necesidad y no hay otras alter nativas aceptables, el curso correcto sería que el candidato se quedara en su casa hasta que cambiara la situación. De otro modo, aunque sus sentimientos naturales le desgarren el co razón, el camino para el discípulo comprometido es claro: “...ve, y anuncia el reino de Dios” (Lc. 9:60). Los parientes y amigos no espirituales o que no se identifican con nuestra causa pueden criticarnos, pero nuestra lealtad principal es para con nuestro Señor y Maestro.
En estos días en los que hay matrimonios tan inestables y resquebrajados, existe en muchas iglesias un énfasis meritorio en la importancia de mantener liiertes lazos familiares. Pero incluso esto, que es bueno, puede perder el equilibrio.
Hace poco hablé con un hombre de familia que había asistido a seminarios que enfatizaban, con razón, la importancia de que los padres dedicaran tiempo de calidad a sus hijos. Pero él llevó esa exhortación a un extremo no bíblico. “Debo dedicarle todo el tiempo a mi familia —dijo—. No voy a asistir a las reuniones de la iglesia durante la semana y no voy a asumir ninguna responsa bilidad con esta, para poder dedicarle tiempo a mi familia”. A un hombre así, el Señor probablemente le respondería igual que al soldado renuente.
Si la primera prueba del discipulado era la pobreza, la segunda prueba era la de la urgencia.
El vo l un t a r io indifer en t e
“Te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa” (Lc. 9:61). Si el primer candidato era muy
impulsivo, y el segundo muy lento, el tercero era demasiado apá tico. Su compromiso limitado tenía un “pero”, e igual que la res puesta de su predecesor, tenía también un sonido ominoso de “yo primero”. Fue a él a quien el Señor le presentó el reto más solemne e introspectivo de todos: “Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios” (v. 62).
La respuesta de Cristo revelaba la naturaleza del problema de ese hombre: su corazón estaba puesto en su hogar, no en su Maestro. Jesús vio que pronto miraría hacia atrás y entonces se volvería atrás. Hay muchas cosas que nos desvían del camino del pleno discipulado. Muchos como este hombre están dispuestos a un compromiso limitado, incluso siempre hay un “pero” en su seguimiento.
Dos jóvenes agradables y talentosos habían completado su primer período de servicio misionero y habían demostrado ser prometedores. Teníamos grandes esperanzas en ellos. Cuando par tieron para su permiso de ausencia, mi colega me dijo: “No creo que los volvamos a ver”. Yo estuve firmemente en desacuerdo con él, porque no había detectado tal indicio. Le pregunté por qué se había formado esa opinión. Me respondió con tres palabras: “Ella nunca desempacó”. Con un discernimiento mayor que el mío, él había detectado indicios de que su corazón nunca se había sepa rado de su hogar. Jamás regresaron.
Los que insisten en colocar primero las relaciones terrenales son los que con mayor probabilidad serán desviados. El tercer dis cípulo se estaba entregando al remolcador de las relaciones te rrenales. Nuestro sutil adversario es muy habilidoso en jugar con nuestros afectos naturales. El tiempo verbal que usa el Señor no indica una única mirada hacia atrás, sino un hábito desarrollado: “mira hacia atrás” es como si dijera “sigue mirando hacia atrás”. ¿Y quién de nosotros no ha sentido ese tirón hacia atrás?
La respuesta de Eliseo al llamado de seguir a Elias muestra un asombroso contraste con la actitud del voluntario renuente.
Partiendo él de allí, halló a Elíseo... que araba con doce yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elias por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elias, y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve,
vuelve; ¿qué te hecho yo? Y se volvió, y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elias, y le servía (1 R. 19:19-21).
En un sentido concreto, él quemó las naves. Nuestro Señor nos está llamando a semejante compromiso total. Pero como los primeros discípulos, somos propensos a decir: “Esto es duro”.
Lo que este voluntario estaba proponiendo era posponer el servicio. Hay muchos que dicen: “Estoy dispuesto a ir”, pero no van. El tirón hacia atrás es demasiado fuerte. Un afecto creciente por alguien que no se identifica con nuestra visión; la ambición y el atractivo de la prosperidad material; el camino más fácil de la comodidad y la indulgencia en vez del sendero áspero de la negación propia; estas y muchas otras consideraciones alientan la mirada hacia atrás.
El conflicto puede ser agonizante. Tuve una conversación con un alumno en la universidad de Cambridge en Inglaterra. Él había oído el llamado de Dios para un servicio misionero, mas enfren taba una elección difícil. Su padre, que era dueño de un negocio con dos mil empleados, quería que su hijo ingresara en él para que, en su debido momento, lo administrara. Pero había caracte rísticas en esa situación que hubieran evitado que respondiera al llamado divino. Fue una experiencia conmovedora estar con ese joven mientras luchaba con el problema y tomaba una costosa decisión.
Jesús lo dijo con las palabras más simples: “Ninguno que po niendo su mano en el arado mira hacia atrás [sigue mirando hacia atrás], es apto para el reino de Dios”. Hagamos esta oración:
¡Guárdame de volver atrás! Mi mano está en el arado, mi mano vacilando está.
El desierto y la soledad,
el desierto solitario con sus intervalos, guárdame de volver atrás.
Las manijas de mi arado con lágrimas se han mojado,
las rejas de mi arado oxidadas están, aun así, con todo,
Dios mío, Dios mío, guárdame de volver atrás.
—Anónimo
5 El Ma estr o del discípulo
“Vosotros me llamáis Maestro, y Señor, y decís bien, porque lo soy”.
Juan 13:13
“Jesucristo... es Señor de todos”.
Hechos 10:36
La cuestión de la autoridad es uno de los temas candentes de nuestra época. Se la desafía en todas las esferas: en la familia, en la iglesia, en la escuela y en la comunidad. Esta
revuelta en contra de la autoridad constituida ha sido responsable
de un desastroso resquebrajamiento en la ejecución de la ley, con un subsiguiente crecimiento del delito y la violencia.
Sin alguna autoridad central, la sociedad se desintegrará en el caos y la anarquía. Todo barco debe tener un capitán; todo reino, un rey; y todo hogar, una cabeza, para que funcione correctamente.
Si esto es verdad respecto de la sociedad en general, no es menos cierto en el reino del Alma humana, como lo denominó Bunyan: en las vidas de los hombres y las mujeres. La pregunta crucial para responder es: “¿En manos de quién reside la autoridad linai?”. Para el cristiano, solo hay dos alternativas. La autoridad descansa en las manos del Maestro o en las mías. Las Escrituras no nos dejan dudas acerca de quién debe tenerla: “(Él) es Señor de todos”.
La sa l v a ción de seño r ío
Ultimamente, en los círculos evangélicos, se ha desarrollado un gran debate en torno a lo que se ha denominado “salvación de señorío”, un término que se ha aplicado a la perspectiva de que para obtener la salvación, una persona debe creer en Cristo como Salvador y someterse a su autoridad. Algunos, en el otro extremo del espectro, han llegado a decir que invitar a una persona incrédula a recibir a Jesucristo como Salvador y Señor es una per versión del evangelio y un agregado a la enseñanza bíblica sobre la salvación. “Todo lo que se requiere para la salvación es creer en el mensaje del evangelio”, dice Thomas L. Constable.
De cada lado hay hombres piadosos, cuyo amor por el Señor es incuestionable, y cuya perspectiva apunta a preservar la pureza de la presentación del evangelio en nuestros días. Por consiguiente, aunque debe haber respeto mutuo, ambas posiciones no pueden ser correctas.
Según mi opinión, separar el señorío de Cristo de su capacidad de salvar es una enseñanza errónea. La salvación no es simple mente creer en ciertos hechos doctrinales; es aceptar y confiar en la Persona divina del Señor del universo, Aquel que nos redimió de nuestros pecados.
Sugerir que una persona puede ejercer la fe salvadora en Cristo, mientras conscientemente rechaza el derecho al señorío de Cristo sobre su vida, parece una sugerencia monstruosa. En la salvación, no estamos aceptando a Cristo en sus oficios separados. Decir de liberadamente: “Lo recibiré como Salvador, pero dejaré el asunto del señorío para más adelante, y después decidiré si me inclino o no ante su voluntad” es una postura imposible y no puede respal darse con las Escrituras.
Habiendo dicho eso, podría admitir que hay muchos que han creído genuinamente en Cristo, pero mediante una enseñanza errónea, nunca fueron confrontados al reclamo de su señorío y, por consiguiente, no lo han rechazado conscientemente. La prueba de la realidad de su regeneración sería que tan pronto se enteraran del reclamo de Cristo, se sometieran a su supremacía.
El llamado del Señor no fue meramente a creer en Él, sino a ser su discípulo, y eso implica más que “tomar una decisión” o creer en determinados hechos doctrinales. Un discípulo es alguien que aprende de Cristo con el propósito de obedecer lo que aprende. Jesús no comisionó a sus discípulos a que fueran e hicieran creyentes a todas las naciones, sino discípulos; los términos no son sinónimos, si bien no puede haber salvación sin creencia (Mt. 28:20).
Cuando Pedro predicó el primer sermón a los gentiles en la casa de Cornelio, dijo: “Él es Señor de todos”. Pero Pedro no
siempre había reconocido ni se había inclinado ante su señorío. Cuando, previo a esa visita, vio una visión en la que caía un lienzo del cielo que contenía todo tipo de animales, reptiles y aves, y oyó una voz que decía: “Levántate, Pedro. Mata y come”, respondió: “Señor, no; porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás” (Hch. 10:13-14). Él expresó su opinión contraria al Señor y recibió un regaño bien merecido. Si Cristo hubiera sido el Señor de su vida, no podría haberle dicho: “Señor, no”. Al decir: “Señor, no”, estaba negando su señorío.
¿Acaso nosotros no hacemos a veces lo que hizo Pedro? Cuando el Espíritu Santo nos ha instado a orar, a testificar, a dar, a terminar con algún pecado, a responder a un llamado misionero o cualquier otro servicio, ¿hemos respondido, en hechos, aunque no con palabras: “Señor, no”?
Al hablarle a una gran multitud, Jesús concluyó su mensaje con estas polémicas palabras: “¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?” (Lc. 6:46). Reconocer el señorío de Cristo es más que repetir el estribillo: “Él es el Señor, Él es el Señor”.
Mahatma Mohandas Ghandi fue un patriota y un místico. Él admiraba sinceramente a Jesús como hombre, pero en una ocasión dijo: “No puedo concederle a Cristo un trono único, pues creo que Dios ha sido encarnado una y otra vez”. Estaba dispuesto a concederle una igualdad con Buda, Mahoma, Confucio, Zoroastro y el resto, pero no un trono único y exclusivo. Sin embargo, eso es exactamente lo que Él exige y merece.
“Jehová, Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han ense ñoreado de nosotros; pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre”, dijo el profeta (Is. 26:13). Israel no quería rechazar del todo a Jehová, pero invitó a otros dioses a participar de su lealtad, y Dios no tolerará rivales ni ninguna lealtad dividida. No hay es posa normal que esté dispuesta compartir el amor de su marido con otra mujer, pero eso es lo que hizo Israel.
Los “otros señores” adoptan diversas formas. Para algunos pueden ser el negocio, para otros, el deporte, el dinero o algún pasatiempo que ocupa el lugar de Cristo. El peligro es que estos “otros señores”, si bien son legítimos en sí, pueden ocupar un lugar desmesurado en nuestro tiempo y afecto, y al final, podrían desalojar al verdadero Señor.
Idealmente, la coronación de Cristo como Señor de la vida
debería ocurrir en la conversión. Cuando le presentamos el evan gelio a un alma interesada, deberíamos seguir el ejemplo del Señor y no ocultar el costo del discipulado. Cristo era estrictamente franco y sincero en este punto. Por desdicha, no siempre hacemos lo mismo.
Cabe destacar que inmediatamente después de su conversión, Pablo se dio cuenta de cuál debía ser la única posible postura ante Jesús. Tan pronto como obtuvo la respuesta a la pregunta: “¿Quién eres, Señor?” y se dio cuenta de que Jesús en verdad era el Hijo de Dios, hizo una segunda pregunta: “¿Qué haré, Señor?” (Hch. 22:10). Esa era una sumisión clara e inequívoca a su señorío. Su vida subsiguiente demostró que él nunca se retractó de esa lealtad. Debe recordarse que en la época del Nuevo Testamento, una con fesión de Cristo como Señor significaba un cambio irreversible en la vida pública. En nuestros días, se debe decir claramente, y enfatizar con firmeza, que el Señor Jesucristo tiene una autoridad absoluta y final sobre toda la Iglesia y sobre cada uno de sus miem bros en todos los detalles de la vida cotidiana.
Viendo que nuestro adversario, el diablo, siempre intenta se ducir al discípulo para que no siga a Cristo, no es de sorprenderse que algunos seguidores le retiren su lealtad. Cuando la enseñanza de Cristo es contraria a sus deseos mundanos y carnales, entonces vuelven a tomar las riendas de sus vidas en sus propias manos.
Pero el Señor no gobernará en un reino dividido. Si en algún momento Cristo fue realmente coronado como rey de su vida, es conveniente que se formule la pregunta: “¿Sigue siendo Cristo mi rey en la vida diaria?”. Gracias a Dios que, aunque le hayamos re tirado nuestra lealtad, si confesamos ese pecado, podemos renovar esa coronación, y cortésmente Él volverá a asumir el trono.
¿Qué est á impl íc it o en el seño r ío de Cr ist o ?
Analicemos qué significa realmente someterse al señorío de Cristo.
Sumisión total a su autoridad. “...santificad a Dios el Señor en
vuestros corazones...” (1 P. 3:15).
El verbo está en modo imperativo; por lo tanto, habla de una función definitiva de la voluntad, por la cual tomamos nuestro lugar a los pies de Cristo en total rendición. Pablo dice que este fue el objetivo de su muerte y resurrección: “Porque Cristo para esto
murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven” (Ro. 14:9, cursivas añadidas).
En una de las guerras napoleónicas, lord Nelson venció a la armada francesa. El almirante derrotado llevó su bastión al lado del barco de Nelson y subió a bordo para declarar su rendición. Este se acercó a Nelson sonriendo, con la espada que oscilaba en su costado y le tendió la mano al vencedor. Nelson no res pondió a este gesto, sino que dijo con calma: “Primero su es pada, señor”. Depositar la espada en el suelo era una señal visible de rendición.
Así, al igual que Pablo, debemos depositar la espada de nuestra rebelión y obstinación. En lo sucesivo, la voluntad del Señor se tornará la ley de nuestra vida. Nuestra actitud cohe rente será: “Hágase tu voluntad (en mí), como en el cielo”. La sumisión significa la rendición completa de nuestros derechos. Eso parece una perspectiva que asusta, pero la experiencia de mi llones de personas ha demostrado ser el camino a una bendición inimaginable.
Hazme cautivo, Señor, y entonces libre seré.
Mi espada oblígame a rendir y un conquistador seré.
—George Mathieson
El reconocimiento de su propiedad. “Él es Señor de todos” (Hch. 10:36).
La palabra Señor aquí conlleva la idea de un propietario que tiene el control de todas sus posesiones. A menos que reconoz camos ese hecho en la práctica, el reino de Cristo sobre nosotros es puramente nominal. Somos suyos por creación, y somos suyos por adquisición. Ahora somos suyos por nuestra propia rendición. Todo lo que poseemos lo tenemos como administradores, no como dueños. Pero sus dones son para disfrutarlos; “...el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfru temos” (1 Ti. 6:17).
La historia de sir John Ramsden de Huddersfield, Inglaterra, nos proporciona una información incidental interesante sobre este aspecto de la verdad. He verificado la precisión de la historia con
un anciano de Huddersfield, que cuando era niño, solía enviar mensajes para un cuáquero, quien lo recompensaba con una na ranja y un centavo.
Cuando era bien joven, sir John vio que Huddersfield estaba destinada, por su ubicación en Yorkshire, a convertirse en un gran centro industrial. La propiedad iba a incrementar mucho su valor en un futuro cercano. Por lo tanto, de a poco comenzó a comprar casas y tierras, y al cabo de algunos años, se convirtió en el dueño de todo el pueblo, con excepción de una casa de campo y un huerto que le pertenecían a un caballero cuáquero.
Todas las ofertas de los hombres del mercado inmobiliario ha bían resultado inútiles. El mismo sir John Ramsden visitó al cuá quero para ver qué podía lograr en persona. Habiéndose dicho las cortesías de rigor entre el caballero y el cuáquero, Ramsden dijo:
—Supongo que sabrá el motivo de mi visita.
—Sí —dijo el cuáquero—, me he enterado que ha comprado todo Huddersfield con excepción de mi casa y mi huerto, y sus representantes me han pedido que se los venda, pero no los quiero vender. La casa fue construida para mi propia necesidad y conve niencia. El huerto, también, es justo como a mí me gusta. ¿Para qué los voy a vender?
Sir John Ramsden dijo:
—Estoy preparado para hacerle una propuesta muy generosa. Colocaré una moneda de oro en cada pulgada de tierra que abarca esta casa y el huerto, si es que usted me los vende.
Sir John estaba seguro de que una propuesta de esa naturaleza no sería desestimada. Así que le preguntó:
—¿Me los venderá?
—No —dijo el cuáquero con un guiño picaresco—. No, a no ser que las ponga de canto.
Eso era imposible, y de algún modo hizo que el caballero se disgustara y se fuera. Mientras se estaba yendo, el cuáquero dijo:
—Recuerde, sir John, que Huddersfield le pertenece a usted y a mí.
Si bien el cuáquero era dueño de una parte muy pequeña del pueblo, podía caminar por el resto del territorio de sir John para llegar a la parte que le pertenecía.
En toda vida en la que los reclamos de Cristo se reconocen solo en parte, surge una situación similar. Satanás puede decirle a
Cristo: “Ese discípulo te pertenece a ti y me pertenece a mí. Es un trabajador cristiano, pero yo controlo parte de su vida”. Si Cristo no es Señor en la práctica, la vida se convierte en un campo de batalla de intereses en conflicto.
Una obediencia incuestionable. “¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?” (Lc. 6:46).
La obediencia de corazón es la prueba verdadera e inequívoca de la realidad del señorío de Cristo en nuestra vida. La desobe diencia pervierte todas nuestras declaraciones de lealtad. Nuestro cumplimiento habla más fuerte que nuestras declaraciones. La prueba no es lo que digo, sino lo que hago.
Si no fuera por la revelación del corazón de Dios en el Calvario, bien podríamos temerle a la soberanía de Dios y pensar que sus exi gencias son tiránicas. El Calvario ha puesto a descansar ese temor de una vez y para siempre.
Había un hombre en Alemania, el organista de una aldea, que un día estaba practicando en el órgano de la iglesia, en el cual interpretaba una pieza de ese maestro de la música llamado Mendelssohn.
Mientras tocaba, aunque no lo hacía muy bien, un extraño entró a hurtadillas a la iglesia y se sentó a la penumbra de un banco de atrás. El hombre advirtió las imperfecciones de la ejecución del organista. Cuando este dejó de tocar y se disponía a marcharse, el extraño se atrevió a acercarse a él y decirle:
—Señor, ¿me permitiría tocar un poco? El hombre dijo con rudeza:
—¡Por supuesto que no! Nunca le permito a nadie que toque el órgano. Yo soy el único que lo toco.
—Me pondría muy contento si me diera ese privilegio.
Nuevamente el hombre se negó con rudeza. La tercera vez, le concedió el pedido, pero groseramente.
El extraño se sentó, tocó los registros y comenzó a ejecutar el mismo instrumento. ¡Y, vaya, qué diferencia! Ejecutó la misma pieza, pero fue un cambio maravilloso. Era como si toda la iglesia se hubiera llenado de música celestial.
El organista preguntó:
—¿Quién es usted?
Con modestia, el extraño respondió:
—Mi nombre es Mendelssohn.
— ¿Qué? —dijo el hombre, ahora apenado—. ¿Y yo no le daba permiso para tocar en mi órgano?
No le neguemos a Cristo la autoridad sobre ninguna parte de nuestra vida.
Puede que usted piense: Yo reconozco los reclamos de Cristo
respecto de su señorío sobre mi vida, y quiero vivir bajo su autoridad, pero mi voluntad es tan débil, que se desvanece en los momentos cruciales. ¿Cómo puedo hacer para seguir reconociendo el señorío de Cristo ? ¿ Cómo puedo hacer para que El siga ocupando el trono de mi vida?
Pablo participó de este dilema cuando escribió: “...nadie puede
llamar [“seguir llamando” refiere el tiempo verbal] a Jesús Señor,
sino por el Espíritu Santo" (1 Co. 12:3, cursivas añadidas).
El Espíritu Santo es enviado para hacer posible que el discípulo siga teniendo a Cristo en el trono de su vida, y Él se deleita en hacerlo. El Espíritu Santo desprenderá nuestro corazón del mundo y apegará nuestros sentimientos a Cristo. Capacitará y fortalecerá nuestra débil voluntad para hacer la voluntad de Dios.
Otros señores han dominado hace mucho, ahora tu nombre es lo único que escucho, solo tu amada voz quiero seguir,
esa es mi oración de cada hora, de cada día que mi corazón sea todo tuyo,
solo para ti quiero vivir.
—F. R. Havergal
6
El Socio ma yor it a r io del discípul o
“La gracia del Señor Jesucristo,
el amor de Dios, y la comunión [sociedad] del Espíritu Santo sean con todos vosotros”.
2 Corintios 13:14
C
uando un comerciante está intentando expandir su ne gocio, a veces se encuentra impedido en su desarrollo por falta de capital. Entonces, pone un anuncio en el perió dico: “SE BUSCA un socio con capital para el emprendimiento de
un negocio promisorio”.
El negocio de vivir la vida cristiana como se debería también es demasiado elevado en sus ideales y demasiado estricto en sus exi gencias para que lo emprendamos solos. Necesitamos desesperada mente un socio con el capital suficiente para poder tener éxito.
Ciertos pasajes de las Escrituras nos colocan cara a cara con la escasez de nuestro capital espiritual. Estos exigen cosas claramente imposibles para la desprovista naturaleza humana. Versículos como los que siguen, lejos de alentarnos, tienden a desanimarnos cuando repasamos nuestro desempeño del pasado.
“Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto” (Mt. 5:48).
“porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo” (1 P. 1:16).
“dando siempre gracias por todo al Dios y Padre...” (Ef. 5:20).
46
“Por nada estéis afanosos...” (Fil. 4:6). “Orad sin cesar” (1 Ts. 5:17).
¡Qué norma tan imposible de alcanzar! ¿Cómo pueden esperar los hombres y las mujeres comunes llegar a semejantes alturas de logros espirituales? “Puedo comprender que Pablo alcance tan altas calificaciones, ¡pero yo no soy Pablo!”.
Pero ¿es Dios tan irracional como para realizar exigencias impo sibles y luego hacernos responsables de nuestros fracasos? Nuestra consciente incompetencia espiritual pone de manifiesto nuestra necesidad de un socio que tenga suficientes recursos espirituales a quien podamos recurrir.
En este aspecto, y en cualquier otro, nuestro dadivoso Dios se ha adelantado a satisfacer nuestra necesidad mediante la función de su Espíritu Santo. Esa provisión está implícita en la conocida ben dición: “...la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros” (2 Co. 13:14).
La palabra griega para comunión es el conocido término que recientemente se ha vuelto común en los círculos religiosos, nonía. Se la define como: “Sociedad; participación en lo que pro cede del Espíritu Santo”.
Sin distorsionar el texto, este sugiere asombrosamente que la tercera persona de la Trinidad está dispuesta a convertirse en el Socio activo, aunque secreto, del discípulo en su modo de andar y su testimonio.
En el Nuevo Testamento, cinco veces se traduce koinonía como “compañero”. Se usa como una sociedad en el comercio de la pesca: “Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en otra barca, para que viniesen a ayudarles...” (Lc. 5:7). De esta manera, “la sociedad del Espíritu Santo” es un concepto que está respaldado textual y etimológicamente.
La per son a l id a d del Socio
Muchos de los que lean estas páginas creerán en la doctrina de la personalidad del Espíritu Santo: Él no es un mero poder o una mera influencia que podemos usar para nuestros propósitos, sino una Persona divina. Creemos en la doctrina, pero ¿siempre lo reconocemos y lo honramos como tal en la vida cotidiana? Es fácil
olvidarlo o ignorarlo inconscientemente, y sin embargo, Él está activo en todos los aspectos de la vida.
Cuando Jesús estaba dando la noticia de su partida inminente y de la consiguiente llegada del consolador a sus discípulos, pro nunció cuatro palabras cargadas de significado que nos llevan a escudriñar nuestro corazón. Él ya había dicho: “Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais” (Jn. 14:7). Luego agregó:
Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros (vv. 15-17, cursivas añadidas).
En esos pasajes, Jesús habla de nuestro conocimiento de Él, del Padre y del Espíritu Santo. El concepto de Padre en referencia a la deidad es familiar para nosotros porque tenemos padres (aunque alguno de ellos pueda estar muy alejado del ideal). Pero podemos concebir a Dios como el Padre perfecto. Conocemos a Dios como nuestro Padre.
Del mismo modo, no es demasiado difícil para nosotros for marnos un concepto de Jesús como el Hijo de Dios, pues Él vino a la tierra, se reveló como el Hijo del Hombre y se identificó plenamente con nuestra humanidad, incluso hasta llegar a adoptar nuestras debilidades sin pecado. Conocemos a Jesús como nuestro Salvador y Señor.
Pero ¿podemos decir con la misma concreción que lo conocemos a Él, al Espíritu Santo, como una Persona divina que es digna del mismo amor y respeto dados al Padre y al Hijo? ¿Gozamos de su ayuda y ca pacitación personal en la vida cotidiana, o es simplemente una figura mística, sombría, de quien no tenemos un concepto claro?
Con respecto a esto, es útil considerar el significado de las palabras “otro Consejero” o “Consolador”. En griego hay dos palabras que significan “otro”. Una significa “otro diferente”; la otra significa “otro exactamente igual”. La que usó Jesús es la se gunda. Estaba asegurándoles a sus discípulos que su representante personal, a quien Él enviaría, sería exactamente igual a Él. Este representante sería tan amoroso, tierno y cariñoso, que su propia partida sería una ventaja para ellos (Jn. 16:7). ¿No disipa esto parte
de las sombras que suelen ocultar su verdadera personalidad? El es exactamente igual a Jesús.
El pr opósit o de l a socied a d
Para que una sociedad terrenal tenga éxito, es de fundamental importancia que haya una relación cálida y de confianza entre los socios. Además, para evitar roces, deben ser uno, tanto en metas como en ideales.
Una vez fui designado albacea testamentario de una pro piedad que involucraba una sociedad comercial. Los socios sobrevivientes, si bien eran de carácter honrado, tenían una pers pectiva totalmente opuesta en cuanto al rumbo que debía tomar la sociedad. Finalmente, el desacuerdo se tornó tan agudo que el único curso de acción posible era disolver la sociedad y vender el negocio. Para tener éxito, debe haber confianza mutua y ob jetivos en común.
El Espíritu Santo ha sido enviado para realizar grandes tran sacciones para el reino de Dios, nada menos que para participar en la redención de un mundo perdido. En esta vasta empresa, Él busca nuestra sociedad mientras supervisa los intereses de Cristo en la tierra.
Jesús pronunció el ministerio principal del Espíritu en tres pa labras: “Él me glorificará” (Jn. 16:14). Así como el objetivo de Cristo era glorificar a su Padre (Jn. 17:4), el del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Si somos verdaderos socios del Espíritu, entonces ese también será nuestro principal objetivo. Mientras nuestra ambición genuina sea glorificar a Cristo, podemos contar con la ayuda de nuestro Socio, ya sea en el hogar, en la escuela, en la oficina o en el púlpito.
La posición de l os socios
Algunas empresas funcionan satisfactoriamente con un miembro como el socio trabajador y el otro como el socio secreto o capitalista. El último, aunque no participa de la conducción diaria de la empresa, realiza un aporte esencial, pues proporciona el capital para su funcionamiento. Él, por supuesto, participa de las utilidades en forma proporcional.
Sin embargo, el Espíritu Santo no consentirá en ser simple mente un socio secreto, aunque pueda ser un socio secreto en el
sentido de que no es visible en la sociedad de nuestra empresa. Se le debe conferir el papel de Socio mayoritario y el control de toda la empresa, para que pueda producirse un funcionamiento armó nico y exitoso.
¿Puede que muchos de nuestros fracasos se deban al hecho de que nos atribuimos el papel de socios mayoritarios a nosotros mismos en vez de cedérselo a Él? ¿Hemos sido culpables del in tento de usarlo a Él en vez de permitir que Él nos use?
La historia de Gedeón ilustra este punto. Él se convirtió en un poderoso instrumento en manos de Dios porque reconoció correctamente las posiciones relativas del Espíritu Santo y de él mismo: “Entonces el Espíritu de Jehová vino [se vistió de] sobre Gedeón...” (Jue. 6:34).
La personalidad de Gedeón se convirtió voluntariamente en un ropaje, para decirlo de algún modo, en el que Dios podía mo verse entre los hombres. Así pudo, a través de Gedeón, lograr una notable victoria a favor de su pueblo.
Cuando Dwight L. Moody y su esposa estaban de vacaciones junto al mar sirio, un anciano sorprendió grandemente a Moody al decirle: “Joven, honre al Espíritu Santo o sufrirá un colapso”.
“Me enojé —dijo Moody—, pero él tenía razón. Yo estaba atri bulado y comencé a orar hasta que una noche me encontré en el tercer cielo. Desde ese momento, mi alma ha conocido el misterio de la zarza ardiente de Moisés, la cual ardía con fuego, pero no se consumía”.
Si en nuestro servicio honramos al Espíritu Santo, y cons tantemente respetamos su posición como Socio mayoritario, no seremos propensos a sufrir de la enfermedad contemporánea de “agotamiento”. No emprenderemos ningún trabajo para Dios con nuestra propia fuerza ni nos embarcaremos en empresas que Él no haya iniciado. La última palabra en toda decisión la debe tomar el Socio mayoritario.
Det a ll es de l a socied a d
Para que una sociedad funcione en armonía, sus términos deben comprenderse y establecerse claramente por escrito, hasta el más mínimo detalle. No es sabio entrar en un acuerdo de sociedad, aunque sea entre amigos, sin un contrato firmado y sellado que establezca los privilegios y las responsabilidades de los socios.
¿Qué dicen las Escrituras sobre los términos en los que el Espíritu Santo podrá obrar con nosotros? Sugiero cinco que habi tualmente tienen su contrapartida en un acuerdo de sociedad entre seres humanos:
El negocio se conducirá, conforme al acuerdo de la sociedad. La Palabra de Dios inspirada por el Espíritu es, desde luego, el contrato de nuestra sociedad. No pueden surgir imprevistos en nuestra obra para el reino, para la cual se hayan establecido cláu sulas. Nuestro primer deber es familiarizarnos con esas cláusulas y conformar nuestras vidas a sus exigencias.
Los socios dedicarán todo su tiempo, capacidad y energía a llevar adelante el negocio de la sociedad. No hay dudas de que el Espíritu Santo cumplirá sus obligaciones. El Señor resucitado nos aseguró su cooperación y capacitación: “...recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos...” (Hch. 1:8).
Al igual que su Señor, el discípulo debe estar dispuesto a su bordinar sus intereses personales y conformarlos a los intereses del reino. Él no debería entrar en alianzas secretas con competidores o con otros cuyos intereses sean adversos, como el mundo, la carne o el diablo.
El capital que aportará cada uno de los socios. En este punto, nos encontramos cara a cara con nuestra bancarrota espiritual.
¿Qué tenemos para aportar? James M. Gray establece nuestra po sición en un verso:
Nada he obtenido sino lo que he recibido, la gracia me ha concedido lo que he creído. Una vez más digo que he aceptado,
solo soy un pecador, por gracia salvado.
Mi única contribución a los bienes de la sociedad es mi perso nalidad redimida con sus poderes y posibilidades. Puesto que fui hecho “a la imagen de Dios”, soy aceptable para mi Socio a pesar de mi miseria. Así que presento mi aporte:
Todo para Cristo, todo para Cristo, todos los poderes de mi ser redimidos,
todos mis pensamientos, palabras y acciones, todas mis horas, mis días todos.
Pero ¿con qué contribuirá el Espíritu Santo? Él ha sido au torizado a hacer que “las inescrutables riquezas de Cristo” estén disponibles para nosotros (Ef. 3:8). “Todos los tesoros de la sa biduría y del conocimiento” son parte del capital (Col. 2:3). ¿Por qué no nos apropiamos más de lo que ha sido dado a fin de adies trarnos para un servicio eficaz?
Un día, un joven emprendió un negocio que se expandió rá pidamente. Era bastante desconocido en los círculos comerciales, y él mismo tenía poco capital. Sin embargo, no aparentaba estar abochornado financieramente. Lo que los demás no sabían era que un hombre rico anónimo, al discernir las capacidades del joven, le había dicho: “Si comienzas un negocio, yo te sostendré financiera mente”. El misterio se resolvió. Es en este sentido que el Espíritu Santo es nuestro Bienhechor divino.
En el caso de que surja algún desacuerdo o disputa, el asunto será remitido a un árbitro. ¿Quién es el árbitro si no cumplo con los tér minos del contrato de la sociedad? Si la paloma de la paz ha volado y dejado mi corazón, esa será una evidencia de que no estoy en ar monía con mi Socio mayoritario; habré herido al Espíritu Santo. Una confesión honesta del pecado y la falla, y una renovación de la obe diencia asegurarán el regreso de la paloma de la paz. Una traducción de Filipenses 4:7 lo expresa de esta manera: “Y la paz de Dios ocupará el trono en vuestro corazón como el árbitro de todas las disputas”.
La distribución de las utilidades. En nuestra sociedad con el Espíritu Santo, siempre se nos atribuye lo mejor del convenio. A diferencia de otros socios, Él no busca nada para sí. A pesar de nuestra contribución insignificante de capital, Él nos cede todas las utilidades, y somos constituidos “...herederos de Dios y cohe rederos con Cristo” (Ro. 8:17).
LOS PRIVILEGIOS DE LA SOCIEDAD
¡Qué abundantes beneficios obtenemos mediante nuestra so ciedad con el representante del Señor en la tierra!
En el estudio bíblico. El Espíritu de la verdad es tanto el inspi rador como el intérprete de las Escrituras. Él ilumina las páginas sagradas mientras las recorremos bajo su guía. Se deleita en re velar, ante nuestros ojos, las glorias, las virtudes y los logros del Salvador. Él imparte la “iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo” (2 Co. 4:6).
En la vida de oración. A Él se lo llama “espíritu de gracia y oración” (Zac. 12:10) y, en ese rol, Él “nos ayuda en nuestra debi lidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos...” (Ro. 8:26). Gran parte de la infecundidad de nuestras vidas de oración puede atribuirse a que no nos apropiamos de la ayuda prometida por nuestro Socio.
En nuestro servicio. Podemos recurrir a su inmenso poder para que nos capacite para hacer todo lo que esté de acuerdo a la vo luntad de Dios. El Cristo resucitado prometió esta capacitación: “...recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo...” (Hch. 1:8).
En nuestro carácter. La pasión del Espíritu Santo nos transfor mará a semejanza de Cristo, como insinúa Pablo:
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor (2 Co. 3:18).
Debido a la luz vertida sobre ella, deberíamos atribuirle un mayor significado a esta bendición tan conocida.
7
La ser vidumbr e del
DISCÍPULO
“...Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve”.
Lucas 22:27
"...El siervo no es mayor que su señor...”.
Juan 15:20
E
n la profecía de Isaías, la frase “siervo de Jehová” se utiliza en tres sentidos diferentes: se usa para referirse a la nación
de Israel: “Pero tú, Israel, siervo mío eres; tú, Jacob, a quien yo escogí... te dije: Mi siervo eres tú...” (Is. 41:8-9). Se usa para referirse a los hijos de Dios: “Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová” (54:17). Y se usa para referirse, por adelantado, al Mesías, Cristo: “He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi escogido, en quien mi alma tiene con tentamiento...” (42:1).
Dios eligió a Israel de entre las naciones para que lo representara en la tierra y para que hiera una luz entre los pueblos paganos del mundo. Sin embargo, esta siempre le fallaba. Cristo, el Mesías pro metido, rindió la devoción y el servicio perfecto que Israel no pudo rendir, y cumplió con los ideales más elevados tanto de su Padre como del hombre. En el capítulo 42:1-4, un pasaje mesiánico, Isaías describe al Siervo ideal de Jehová y las cualidades que Él presentará.
En el episodio en el que Jesús lavó los pies de sus discípulos como un siervo, Él les dijo: “Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis... El siervo no es mayor que su señor...” (Jn. 13:15-16). Su actitud es el modelo para el discípulo. Solo dos veces se establece específicamente en las
54
Escrituras que Cristo debe ser nuestro ejemplo: una vez, en rela ción con el servicio y, significativamente, la otra, en relación con el sufrimiento (1 P. 2:21).
La revelación suprema del servicio humilde registrado en Juan 13 no era un oficio nuevo para nuestro Señor, pues Él es “el mismo hoy, y ayer y por los siglos” (He.13:8). Solo estaba manifestando en ese momento lo que había sido siempre en la eternidad. En aquella ocasión Él puso de manifiesto el principio básico del ser vicio: el mayor honor reside en el servicio más humilde. Él nos reveló que la vida de Dios está al servicio de la humanidad. No hay nadie tan perpetuamente disponible como Él. Él gobierna a todos porque sirve a todos.
Jesús no fue un revolucionario en el sentido político, pero en ningún ámbito su enseñanza fue más revolucionaria que en el li derazgo espiritual. En el mundo contemporáneo, la palabra siervo tiene una connotación humilde, pero Jesús la equiparó a la gran deza: “...el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos” (Mr. 10:43-44).
La mayoría de nosotros no tiene objeciones en ser amo y señor, pero la servidumbre y la esclavitud son poco atractivas. Y, sin embargo, esa es la forma en que actuó el Maestro. Aunque Él sabía que un concepto mundano como ese no sería bienvenido en un mundo de hombres indulgentes y de amor fácil, no rebajó sus normas para atraer discípulos.
Cabe advertir que al mencionar la primacía de la servidumbre en su reino, Él no tenía en mente meros actos de servicio, puesto que estos pueden realizarse a partir de motivaciones muy dudosas. Él se refería al espíritu de servidumbre.
Los principios de la vida del Señor que deben reproducirse en la vida de aquellos que somos sus discípulos incluyen:
Dependencia
“He aquí mi siervo; yo le sostendré...” (Is. 42:1).
Este es uno de los aspectos asombrosos del hecho de que Cristo se despojara a sí mismo en su encarnación. Al volverse hombre, Jesús no se deshizo de ninguno de sus atributos o privilegios divinos, sino
que se despojó de su voluntad y autosuficiencia. Si bien Él, “quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder” (He. 1:3), se identificó estrechamente con nosotros en todas las enfermedades de la naturaleza humana, aunque sin pecado, también necesitó un res paldo divino. Sus palabras lo testifican: “...No puede el Hijo hacer nada por sí mismo...” (Jn. 5:19); “...Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió” (Jn. 7:16); “...la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió” (Jn. 14:24).
Tomados en conjunto, esos versículos indican que Jesús eligió depender de su Padre, tanto de sus palabras como de sus obras.
¿Somos nosotros tan dependientes como lo fue Él? Esta para doja divina es uno de los aspectos asombrosos de su encarnación, cuando adoptó “forma de siervo” (Fil. 2:7). El Espíritu Santo podrá usarnos en la medida en que adoptemos la misma actitud. El peligro es que seamos demasiado independientes.
Acept a ción
“...mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento...” (Is. 42:1).
Aunque el Padre estaba descontento con Israel, su siervo, se complacía en las actitudes y logros de su Hijo. En dos ocasiones, rompió el silencio de la eternidad para declararle su contenta miento a su Hijo. Cristo fue un siervo que nunca dejó de despedir, en todas partes, la fragancia de un ministerio abnegado. Dicha fragancia ascendía al cielo como una nube aromática. Nosotros también somos escogidos por Dios, “aceptados en Él”.
Modest ia
“No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles” (Is. 42:2).
Nuestra interpretación es la siguiente: “No hablará fuerte ni gritará”. El ministerio del siervo de Dios no debería ser estridente ni ostentoso, sino modesto y recatado. Esa es una cualidad muy deseable en una época de flagrante propaganda de uno mismo, y de una televisión atrevida y descarada.
El diablo tentó a Jesús en este punto cuando lo desafió a ge nerar una conmoción al saltar desde el pináculo del templo, pero Él no cayó en el engaño del tentador. Por el contrario, silenció a los que pregonaban sus milagros en todas partes. Con frecuencia, podía recluirse de la adulación de la multitud. No realizó ningún milagro para incrementar su prestigio.
Se registra que los querubines, esos siervos angélicos del Señor, usaban cuatro de sus seis alas para ocultar sus rostros y sus pies: una representación gráfica de contentamiento en el servicio oculto.
Compa sión
“No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que hu meare...” (Is. 42:3).
El débil y el que falla, con frecuencia, son aplastados bajo el paso insensible de sus semejantes, pero el Siervo ideal se especializa en mi nistrar a los que generalmente son desdeñados o ignorados. Ninguna vida está tan lesionada y quebrada que Él no pueda restaurarla.
Los trabajadores cristianos ambiciosos y egoístas, como el sa cerdote y el levita, pasan por la calle de enfrente para dedicarse a un estrato más elevado de la sociedad. No están dispuestos a seguir enseñando la sustancia del evangelio a los simples creyentes, o a dedicarse a alentar a los descarriados para que vuelvan a su senda; quieren un ministerio más digno de sus facultades.
Sin embargo, Jesús encontraba deleite y satisfacción en reba
jarse a servir a los que la mayoría optaba por ignorar. Su cuidado hábil y amoroso hacía que la caña quebrada pudiera volver a estar firme y que la mecha mortecina se avivara y volviera a brillar. Él nunca aplastaba ni condenaba al pecador. Es una tarea noble ocu parse de los que el mundo ignora.
¡Cuán mortecina fue la mecha de Pedro en el pretorio de Dilato! Pero qué llama brillante ardió el día de Pentecostés. El mismo Maestro avivó la chispa de tal manera en esa entrevista pri vada, que encendió la conflagración de Pentecostés.
E. Stanley Jones dijo: “Jesús era paciente y esperanzado con los débiles, los vacilantes y los pecadores. Y, sin embargo, Él no transigía ni se adaptaba a sus fallas y pecados. Los sostenía en vic toria y no en derrota”.
Opt imismo
“No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia...” (Is. 42:4).
Otra versión dice: “No se descorazonará ni se abrumará”. Un pesimista nunca podrá ser un líder inspirador. Buscaremos en vano el pesimismo en la vida o el ministerio del Siervo. Él era realista, no pesimista. Demostró una confianza inconmovible en el cumpli miento de los propósitos de su Padre y en la venida del reino.
No es casualidad que las palabras “cansará” y “desmayará” del versículo 4, en el original, sean las mismas que “quebrará” y “apagará” del versículo 3. La implicación es que si bien el Siervo de Dios participa de un ministerio hospitalario a cañas quebradas y pabilos humeantes, Él no es ni una cosa ni la otra. Los elementos esenciales de la esperanza y el optimismo están fundados en el logro de su objetivo.
Unción
“He aquí mi siervo... he puesto sobre él mi Espíritu” (Is. 42:1).
Por sí solas, las cinco cualidades precedentes serán insuficientes para el servicio divino. En realidad, el discípulo necesita un toque sobrenatural. Eso fue provisto para el Siervo ideal de Dios en la unción del Espíritu. “cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret... éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo...” (Hch. 10:38).
Todo lo que Él hizo fue a través de la potestad del Espíritu Santo. Hasta que el Espíritu descendió sobre Él en su bautismo, Jesús no generó ninguna conmoción en Nazaret; luego comen zaron a ocurrir sucesos que sacudieron el mundo.
El mismo Espíritu y la misma unción están disponibles para nosotros. No deberíamos intentar hacer lo que nuestro Ejemplo divino no haría: embarcarnos en el ministerio sin ser ungidos por el Espíritu.
Dios no da el Espíritu por medida (Jn. 3:34), solo nuestra capacidad de recibir es lo que regula su provisión (Fil. 1:9). Lo
que le sucedió a nuestro Señor en el Jordán, y a los ciento veinte cuando “fueron llenos del Espíritu” en el día de Pentecostés, debe sucedemos para poder cumplir con el ideal de Dios para nosotros como sus siervos.
LOS MINISTERIOS DEL SIERVO
El discípulo es llamado para que sea tanto un ministro como un sacerdote: “Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados...” (Is. 61:6).
Los sacerdotes ministraban al Señor. Los levitas ministraban a sus hermanos. Es privilegio del discípulo ministrar a ambos, y por ende, debemos mantener en equilibrio la adoración a Dios y el ser vicio al hombre. Debemos ofrecer sacrificios espirituales en el san tuario y participar también en otros deberes de la casa de Dios.
El Siervo es responsable de transmitir la luz del evangelio, como una luz a las naciones, y de rescatar a los cautivos de la cárcel del pecado (Is. 42:6-7). Pero su responsabilidad suprema es la de glorificar a Dios. “...Mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré” (Is. 49:3).
Al analizar su vida terrenal, el Siervo ideal resumió todo en una oración, que debemos imitar: “Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese” (Jn. 17:4).
8
La a mbición del
DISCÍPULO
“Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables”.
2 Corintios 5:9, BLA
E
s responsabilidad del discípulo ser lo mejor posible para
Dios. Complacerlo es una meta sumamente valiosa. Él quiere que concretemos el propósito pleno de la crea
ción; no desea que nos contentemos con la insulsa mediocridad. Muchos no logran nada significativo para Dios o para el hombre porque carecen de una ambición imperante. Nunca se logró un gran cometido sin entregarse a él totalmente motivado por una digna ambición.
Fred Mitchell era farmacéutico antes de convertirse en el di rector británico de Misión al Interior de la China. Me dijo que cuando era estudiante, él y un amigo hicieron un curso de opto- metría. Un día, el último pronunció algo asombroso que bordeaba el reino de la fantasía:
—Un día seré el optometrista del rey Jorge —dijo. Con un escepticismo predecible, Fred respondió:
— ¿Ah, sí?
Más tarde, Fred me preguntó:
— ¿Sabes quién es el optometrista del rey hoy día? El mismo joven.
Él estaba cautivado por una ambición maestra que canalizó su vida en una única dirección, y logró su meta.
Haríamos bien en preguntarnos si contamos con alguna am bición claramente definida como aquella. ¿Estamos sacándole el
60
mayor provecho a nuestra vida? ¿Estamos ejerciendo la máxima influencia para nuestro Señor?
El l ug a r de l a a mbición
Nuestra palabra en español ambición no proviene del Nuevo Testamento. Deriva del latín y tiene la distinción incierta de sig nificar “enfrentar ambos caminos para obtener un objetivo”. Una ilustración moderna de esta palabra podrían ser las tácticas elec torales de un político sin principios y ambivalente que recorre las calles para recolectar votos.
La ambición mundana puede tener una variedad de ingre dientes, pero por lo general, hay tres líneas principales: la popula ridad, la fama, el deseo de constituirse una reputación; el poder, el deseo de ejercer autoridad sobre los compañeros de uno; la riqueza, el deseo de amasar una fortuna, con el poder que eso conlleva. El defecto fatal de este tipo de ambiciones es que todas se concentran en el yo.
Incluso los autores seculares han visto el lado desagradable de dicha ambición, que ha sido razonablemente denominada “la úl tima enfermedad de las mentes nobles”. Con esta perspectiva mis teriosa del corazón del hombre, Shakespeare puso estas palabras en boca del cardenal Wolsey: “Cromwell, te acuso, desecha tus ambiciones. Por ese pecado cayeron los ángeles, entonces, ¿cómo puede esperar el hombre, la imagen de su Creador, obtener ga nancia de ellas?”.
Pero no todas las ambiciones merecen esta crítica severa. Pablo usó una palabra que tenía un ancestro más noble y que podría traducirse como “un amor de honor”. Así 2 Corintios 5:9, podría traducirse: “Así que para nosotros es una cuestión de honor serle agradables”.
Además, Pablo afirma que “...si alguno anhela obispado, buena obra desea” (1 Ti. 3:1); por supuesto, en este respecto lo que motiva el deseo o ambición podría ser el factor determinante. Demasiados discípulos están contentos con el status quo y no ate soran ninguna ambición para mejorar su condición espiritual y cumplir con un ministerio más útil.
Por orden del Señor, Jeremías le comunicó a Baruc la ex
hortación divina: “¿Y tú buscas para ti grandezas? No las bus ques...” (Jer. 45:5, cursivas añadidas). Esta reprimenda no fue
una prohibición general en contra de la ambición. Las palabras en cuestión son “para ti”. A Baruc se le aconsejó que abjurara de una ambición egocéntrica. Jesús aclaró que una gran ambición no tiene por qué ser pecaminosa (Mr. 10:43). Lo que Él denigraba era una gran ambición por motivaciones indignas. Dios necesita a grandes personas cuya ambición principal sea glorificarlo.
La pr ueba de l a a mbición
Jacobo y Juan fueron hombres ambiciosos, pero su ambición era casi totalmente egocéntrica y, por ende, indigna. Su codicia se manifiesta en la petición que le hacen al Señor: “Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda” (Mr. 10:37). ¡En realidad le pidieron que les reservara los mejores lugares para ellos en el reino venidero! El regaño que recibieron fue merecedor de un egoísmo total y genuino: “Pero no será así entre vosotros...” (v. 43). El reino de Dios está basado en el sacrificio propio, no en el egoísmo. Jacobo y Juan pedían una corona de gloria; Jesús eligió una co rona de espinas. Querían reinar por sobre sus compañeros; Él les dijo que el camino hacia la grandeza era a través del servicio, no del gobierno. Esta es una lección sumamente importante que el discípulo debe aprender.
La ambición del conde Nikolaus Zinzendorf, fundador de la gran iglesia misionera morava, se observa en estas palabras: “Tengo una sola pasión: ¡Él y solo Él!”. La pasión y la ambición centradas en Cristo estaban grabadas en la iglesia que él conducía. Fue pio nero de un programa de misiones mundiales en una época en que los misioneros eran pocos. Durante cien años, allí surgía de día y de noche una corriente constante de oración desde la iglesia de Herrnhutt. La suya era una ambición valiosa que basaba su centro en Cristo y alcanzaba al mundo.
Podemos probar la calidad de nuestras propias ambiciones con esta vara de medir: “¿La satisfacción de mi ambición traerá gloria a Dios y me hará más útil para llegar a un mundo perdido?”.
Un a a mbición ma estr a
David Brainerd, uno de los primeros misioneros de los Estados Unidos que fue a la India, estaba tan consumido con una pasión por la gloria de Cristo en la salvación de las almas que afirmaba:
“No me importa cómo ni dónde haya vivido, ni cuántas dificul tades haya atravesado, para poder ganar almas para Cristo”.
Pablo era un hombre apasionadamente ambicioso, incluso antes de su conversión, no podía hacer las cosas a medias. “En el judaismo aventajaba a muchos... siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres”, declaró. Siempre impaciente por el restrictivo status quo, constantemente se esforzaba hacia nuevas metas y horizontes. En él había una compulsión que no toleraba la negación.
Su conversión no apagó la llama de su celo, sino que la hizo más fuerte aún. Mientras que su antigua ambición había sido bo rrar el nombre de Jesús y exterminar su Iglesia, ahora sentía la pa sión de exaltar el nombre de Cristo, establecer y edificar su Iglesia. Su nueva ambición halló su centro en la gloria del Señor y el avance de su reino.
Más tarde, en su vida, Pablo escribió:
Y de esta forma me esforcé en predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre funda mento ajeno, sino, como está escrito: Aquellos a los que nunca les fue anunciado acerca de él, verán; y los que nunca han oído de él, entenderán (Rm. 15:20-21).
Un autor sugirió que Pablo sufría de claustrofobia espiritual. Su temprana comisión había sido: “Ve... lejos a los gentiles” (Hch. 22:21), y él tenía la ambición de cumplir con lo que se le había confiado. Estaba acosado por las “regiones lejanas”, y todo verda dero discípulo debe comunicar esa ambición.
Henry Martyn, brillante erudito y galante misionero, expresó su ambición maestra con estas palabras: “No deseo encenderme por la avaricia, encenderme por la ambición, encenderme por el yo, sino buscar el gran Holocausto, encenderme por Dios y por su mundo”.
La ambición de Pablo estaba alimentada por dos motivaciones
poderosas. Primero, el amor de Cristo que lo “constreñía”, no le dejaba otra opción (2 Co. 5:14). Ese era el amor que había cau tivado y quebrantado su corazón rebelde. En segundo lugar, era un sentido de obligación sin escapatoria. Dijo: “A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor” (Ro. 1:14). Puesto que todos los hombres estaban incluidos en el alcance de la salvación
de Cristo, él se sentía en deuda del mismo modo con todas las clases. El estatus social, la pobreza, el analfabetismo, todo era irre levante para él. Su ambición se canalizaba por una sola vía —“pero una cosa hago”—, que unificó su vida entera.
Con razón tuvo éxito frente a las grandes dificultades que tuvo que enfrentar cuando estuvo dispuesto a pagar el precio de la exce lencia espiritual. En su gran poema Saint Paul [San Pablo], F. W.
H. Myers destaca esto:
Cuánto me he arrodillado por mi aspiración, todas las noches despierto sin respuesta,
asombrado y sorprendido ante una aspiración inmensa, absorto en la absoluta agonía de la oración.
En el funeral de Dawson Trotman, fundador de Los Navegantes tan difundido en el mundo, Billy Graham fue el encargado de dar el sermón. Durante su discurso, dijo esta frase reveladora: “He aquí un hombre que no dijo: ‘Tengo un ligero interés por estas cuarenta cosas’, sino: ‘Haré solo una cosa’”. Una ambición maestra tal como esa vence todos los obstáculos y sigue luchando ante las dificultades y los desalientos.
Nuestro Señor estaba sumido en una ambición maestra que integraba toda su vida. Se la puede resumir en una sola frase: “He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad...” (He. 10:7). Cuando al final de la vida ofreció su maravillosa oración de sumo sacerdote, pudo decir que había llegado a realizar esa ambición: “Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese” (Jn. 17:4).
La a mbición dispu t a d a
Al igual que lo fríe con el Maestro, la ambición del discípulo será desafiada en todo momento. Muchas cosas podían debilitar la resolución de Cristo y desviarlo de su propósito: la maldad de sus enemigos, la inconstancia de sus amigos e incluso el intento de disuasión de sus amigos íntimos.
A través de años de desilusiones cada vez mayores, José man tuvo su integridad y lealtad a su Dios. Un día, mientras hacía sus tareas, fue seducido por la esposa de su amo Potifar. Su propósito devoto de mantenerse puro lo mantuvo firme ante el primer efecto
de la inesperada tentación. Pero había un ataque que se repetía constantemente: “Hablando ella a José cada día, y no escuchán dola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella” (Gn. 39:10). Su propósito era retado cada día. El diablo es un tentador persistente.
Un estudio de las vidas de los hombres y de las mujeres que han logrado grandes cosas para Cristo y su Iglesia revela que tienen algo en común: han atesorado una ambición maestra. Jonathan Edwards, notable evangelista y educador, declaró: “Viviré con toda mi vida mientras viva”. El fundador del Ejército de Salvación, William Booth, afirmó: “Hasta donde yo sé, Dios ha obtenido todo lo que había en mí”.
Con todos los recursos de Dios a nuestra disposición, no ne cesitamos recurrir a nuestra debilidad o incompetencia como una excusa de un mal desempeño. El menos prometedor de entre no sotros aun así podría ser usado grandemente por Dios.
Thomas Scott (1747-1821) era el burro de su escuela. Los maestros esperaban poco de él, así que ¿para qué molestarse? Pero solo había que despertar su cerebro y su corazón. Un día, la decla ración de uno de sus maestros penetró en su ser más profundo.
En ese momento y en esa oportunidad, se formó un propósito resuelto, una ambición maestra. Si bien su progreso fue lento, los maestros advirtieron una diferencia. Creció y se convirtió en un hombre fuerte y digno; sucedió al ex tratante de esclavos John Newton, compositor del himno “Sublime gracia”, como rector de la iglesia en Aston Sandford. También escribió un comentario grande y valioso sobre toda la Biblia, que tuvo una gran influencia en su generación. Tan valiosa fue la obra de este ex burro que el co mentario todavía está disponible hoy día en los Estados Unidos.
Otros miembros de la clase han pasado al olvido. Del que menos se esperaba, y que trabajó bajo las mayores dificultades, es aquel cuyo nombre e influencia persisten. Y todo por quedar cau tivo de una ambición maestra.
En un artículo de la revista Crusade [La cruzada], John R. W. Stott dijo lo siguiente acerca de una falta de ambición digna en nuestros días:
El lema de nuestra generación es: “Primero la seguridad”. Muchos jóvenes están buscando un trabajo seguro en el que
puedan construir su nido, asegurar su futuro, asegurar sus vidas, reducir todos los riesgos y retirarse con una gran jubilación.
No hay nada malo en proveer para nuestro futuro, pero este- espíritu penetra en nuestra vida hasta que esta se vuelve frágil y delicada, sin ningún rastro de aventura. Estamos tan envueltos en algodones que tampoco podemos sentir el dolor del mundo ni oír la Palabra de Dios...
Jesús no permaneció en la inmunidad social del cielo ni se ocultó en la seguridad que este le proporcionaba. Ingresó en la zona de peligro, arriesgándose a la contaminación... ¿Cómo podemos hacer que nuestra ambición sea segura?
Si adoptamos la ambición de Pablo de “serle agradables”, descubriremos que al mismo tiempo estamos siendo agradables a todos los demás a los que vale la pena serle agradables.
9
El a mor del discípul o
“...un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio... podía haberse vendido por más de trescientos denarios...”.
Marcos 14:3, 5
E
l episodio relatado en Marcos 14:1-9, en el que una mujer rompió un vaso que contenía un perfume caro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús, es un brillante ejemplo de la extra vagancia del amor. El contexto de la acción resaltaba el gozo y el
consuelo que le debe haber dado al Señor cuando la sombra de la cruz se cernía amenazante.
Ese gesto de amor tuvo lugar cuando “buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle” (v. 1). Ese odio implacable del hombre religioso sirvió como un telón de fondo oscuro para el amor devoto de una discípula.
La escena concluye con una nota igualmente sombría: “Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron, y prome tieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle” (vv. 10-11). Entre esos dos sórdidos acontecimientos, se produjo una de las escenas más conmovedoras de la vida del Señor.
La identidad de la mujer anónima ha sido ampliamente deba tida, pero existen algunas bases para pensar que pudo haber sido María de Betania, y yo seguiré esa idea. En los Evangelios, las mu jeres a menudo realizaban un ministerio especial para el Señor, y esta fue una de esas ocasiones. En Oriente era una práctica común rociar algunas gotas de aceite sobre la cabeza de un invitado. El aceite costaba apenas unos centavos.
En el hogar de Simón, el leproso, se estaba celebrando un ban quete en honor al Señor. ¿Era el leproso el padre de Marta, María
67
y Lázaro? ¿Vivía en una casa separada por ser leproso? Estas son preguntas a las que las Escrituras no les dan respuesta.
Mientras Jesús se reclinaba sobre la mesa, María vino “con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio... se lo derramó sobre su cabeza” (v. 3). Este era el más costoso de todos los aceites perfumados del mundo. Algunos ingredientes provenían del distante Himalaya, y se reservaban para el uso de la realeza y de los muy ricos. Marcos registra que su valor superaba los trescientos denarios, que era más del salario de un año.
Deténgase y piense en el salario promedio, y tendrá una idea del costo del impulsivo acto de amor de María. En un instante, se había gastado más del salario de un año, al parecer sin un propó sito útil. Lo importante es que no vertió solo algunas gotas sobre la cabeza del Señor, ella quebró el vaso de alabastro y, con mano generosa, derramó todo el perfume sobre su cabeza.
La ev a l u a ción de l os discípu l os
“...¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume?” (v. 4).
Fue una total extravagancia. ¿Por qué la mujer sería tan derro chadora, cuando hubieran bastado algunas pocas gotas? La pru dencia y la parsimonia, junto a un cálculo frío, dictarían cuánto sería suficiente para la ocasión. Para ellos era un asunto de utilidad y pérdida. Para María era el momento supremo de su vida, el mo mento en que manifestó su amor puro por el Señor.
Si María hubiese usado unas pocas gotas de perfume, como ellos sugerían, la historia nunca hubiera trascendido con el paso de los siglos, ni se hubieran estimulado otros corazones con una expresión similar de amor que tanto significa para el Señor.
¿Calculamos nuestros presentes para Él, midiendo cuidadosamente la inversión de tiempo y esfuerzo que dedicamos en los intereses de su reino? Su corazón se conduele por el abandono del amor, y su obra languidece cuando este está ausente.
David estableció un ejemplo para nosotros cuando se negó a aceptar los trillos de Arauna como regalo: “No ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada” (2 S. 24:24).
“¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume?”.
Fue un desperdicio. ¿Por qué no hacer algo útil con el dinero que se conseguiría al venderlo en el mercado? ¿Por qué no ser prác tico? “Uno sirve mejor a Dios sirviendo a sus criaturas”. ¡Piense en la cantidad de personas pobres que se podrían haber alimentado! Es cierto, hubiera dado de comer a muchos, pero gracias a Dios que no se vendió.
En su ministerio, Jesús había demostrado en muchas ocasiones que Él no era indiferente a la difícil condición del pobre. Siempre estaba ministrando a sus necesidades físicas y espirituales. Debe haberle dolido profundamente a María cuando ellos le reprocharon con tanta dureza.
Ella pudo haber tenido varias opciones: (1) podría haber ven dido el perfume, convertirlo en dinero en efectivo y haber hecho algo “útil” con él; (2) podría haberlo guardado como una provi sión para su vejez; (3) podría haberlo usado en sí misma, para ser más bella a los ojos del Señor; (4) podría haberlo dejado hasta que fuera demasiado tarde.
¿No tenemos, de alguna manera, opciones similares disponi
bles para nosotros en nuestra relación con el Señor?
“¡Qué desperdicio!”, dijeron cuando el brillante erudito de Cambridge, Henry Martyn, que a la edad de veinte años había obtenido el mayor premio en matemáticas que el mundo pudiera ofrecer, dejó atrás todo durante siete años de trabajo misionero. Pero en esos siete años, le entregó al mundo el Nuevo Testamento en tres de los principales idiomas del Oriente.
“¡Qué desperdicio!”, dijeron cuando William Borden, here dero de los millones de los Borden, le dio la espalda al futuro promisorio que le aguardaba para convertirse en un misionero entre los musulmanes y murió antes de llegar al campo. Pero eso demostró ser un desperdicio fructífero, puesto que su biografía, Borden of Yale [Borden de Yale], ha motivado a miles hacia el campo misionero.
Tal vez, Dios no sea tan económico y materialista como lo somos nosotros. Vaya derroche y prodigalidad que observamos en su creación. Pero hay algunas cosas del corazón y del espíritu que no pueden medirse por el frío dinero en efectivo.
¿Cuánto sabemos, en la práctica, de esta inversión de noso tros mismos en su servicio que hacemos sencillamente por amor a Él, aunque parezca derrochadora y extravagante? ¿O estamos
calculando mezquinamente
lo que
vamos a entregar de no
sotros mismos? “El que
siembra
escasamente, también segará
escasamente”.
La ev a l u a ción de Ma r ía
El vaso de perfume era su posesión más preciada. Pudo haber sido herencia de su familia. No tenía necesidad de derramarlo sobre el Señor. Podría haberlo usado para atraer la atención hacia ella misma, pero no lo hizo.
¿Estamos usando los dones de Dios para nuestro ornato o los estamos vertiendo a sus pies? El don de María fue la acción espon tánea, no calculada, de un amor abnegado. Su mayor deleite fue invertir su tesoro más preciado sobre el que mucho amaba.
Una de las misioneras de la Comunidad Misionera de Ultramar se estaba muriendo de cáncer. Su enfermedad la comenzó a azotar cuando su única hija estaba a punto de partir hacia el campo mi sionero. Naturalmente, la hija quería quedarse y cuidar a su madre en ese tiempo de necesidad. Ella podría haberse quedado con el “vaso de perfume”; sin embargo, su fragancia hubiera sido un derroche para ella. No permitió que su hija pospusiera su partida. Las personas sin Cristo en esa tierra lejana tenían una necesidad mayor que la de ella. Esta mujer opinaba que nada era demasiado precioso para Jesús.
La ev a l u a ción de Cr ist o
Jesús regañó a los discípulos tan duramente como ellos habían regañado a María: “Dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien; pero a mí no siempre me tendréis” (Mr. 14:6-7).
Por supuesto que debemos atender a los pobres, pero el Hijo de Dios, lejos de su hogar, ansiaba una expresión personal de amor; algo que fuera solo para Él, que proviniera de un amor puro y abnegado, y María le ofreció justamente eso. De otro modo, el derramamiento del perfume no habría tenido sentido. Todavía significa mucho para el Señor cuando encuentra a alguien con un corazón como el de María.
“Esta ha hecho lo que podía”, dijo Jesús de su acción. Había muchas cosas que una mujer no podía hacer; pero ella hizo lo que
podía. Derramó su perfume sobre la cabeza de Jesús como un acto de amor, mientras Él aún podía apreciarlo.
La predicción del Señor en el versículo 9 se ha cumplido ma ravillosamente: “...dondequiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para me moria de ella” (cursivas añadidas). En esta enunciación, está im plícita la confianza invencible que Jesús tenía en que sus discípulos llevarían su evangelio “en todo el mundo”. Y nosotros somos los beneficiarios de esa promesa. El perfume de ese vaso roto nos ha llegado dos mil años más tarde.
La acción de María no obtuvo aplausos de sus compañeros, pero para su amado Maestro fue un oasis refrescante en medio del desierto de la indiferencia y el odio del hombre.
¿Alguna vez hemos ofrecido un presente, hecho una acción, y hemos vaciado nuestro frasco de perfume solo por puro amor a Cristo? Él lo atesora más que todo nuestro servicio, puesto que el amor que hay detrás del servicio es lo que produce la fragancia.
10
La ma dur ez del discípul o
“... avancemos hacia la madurez...”.
Hebreos 6:1, BLA
E
l propósito revelado de Dios es el de producir discípulos que reflejen la humanidad perfecta de su Hijo tanto en la vida personal como en el servicio cristiano. Esta es una perspectiva atractiva; sin embargo, el ejemplo de la vida de nuestro
Señor supera tanto el nivel de nuestros logros que no es difícil descorazonarse por la lentitud de nuestro progreso.
La madurez que Él tiene en mente no está confinada a la vida espiritual, puesto que debe vivirse en el contexto del cuerpo. Esto implica más que rendirse a Dios y dejar que Él obre, implica un esfuerzo moral de nuestra parte; un esfuerzo moral, pero no neta mente un esfuerzo propio.
El arzobispo Westcott, en su comentario sobre Hebreos, trae a colación este punto. Él sugiere que la frase “avancemos hacia la madurez” puede tener tres traducciones, cada una de las cuales es una advertencia contra un peligro:
Podríamos detenernos demasiado pronto. Podríamos creer que hemos llegado. Pero el autor descarta la complacencia como lo hizo Pablo: “No que lo haya alcanzado ya...” (Fil. 3:12). ¡No! “Avancemos”. Hay más alturas para escalar.
Podríamos sucumbir al desaliento y desertar como hizo Juan Marcos. ¡No! “Sigamos adelante”.
Podríamos sentir que debemos lograrlo solos. ¡No! “Dejemos que nos asistan”. En nuestra búsqueda de la madurez espiritual, contamos con la cooperación del Dios Trino. No se nos abandona en nuestros esfuerzos insignificantes, sino que tenemos la promesa de la función del Espíritu Santo que nos permite hacer su buena voluntad.
72
Se necesitan de las tres traducciones para transmitir el rico significado del texto. La madurez en el reino espiritual no se logra de un día para el otro, al igual que en el reino físico. Es un proceso dinámico que continúa durante toda la vida.
Ayud a s pa r a l a ma du r ez
El aspirante a discípulo debería, igual que un alumno, estar preparado para trabajar durante toda su carrera. No existe cosa tal como madurez instantánea. Se requiere la misma diligencia y disciplina que en una carrera universitaria para graduarnos en la universidad de Dios.
Hay determinadas cosas que debemos hacer solos; Dios no las hará por nosotros. Aunque en cierto aspecto es bueno rendirnos a Él y dejar que obre, también puede ser peligroso, pues puede inducirnos a una pasividad malsana. La autodisciplina y la perseve rancia son ingredientes esenciales.
La excelencia en el reino del intelecto, o de la música o del deporte no es solo el trabajo del maestro; involucra la cooperación activa del alumno y no puede lograrse sin una fuerte motivación y un deliberado sacrificio.
No se logrará un crecimiento rápido en la madurez cristiana hasta que se haya dado el primer paso indispensable de sumisión al señorío de Cristo. La pregunta clave que determina si a Él se le ha dado ese lugar de autoridad en la vida o no es: “¿Quién toma las decisiones?”.
¿Qué dinámica nos llevará a la madurez? “...nosotros todos, mirando [contemplando] a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor” (2 Co. 3:18).
El medio objetivo de estar “mirando [contemplando] la gloria del Señor” produce un resultado subjetivo, la transformación en el discípulo que lo practica. Solemos convertirnos en aquellos que admiramos. Robert Murray McCheyne acostumbraba decir: “Mirar a Cristo salva, pero contemplar a Cristo santifica”. De esto necesariamente se entiende que debemos apartar un tiempo para permitir que el Espíritu efectúe la transformación.
A medida que dedicamos tiempo a contemplar al Cristo reve lado en las Escrituras y ansiamos parecemos más a Él, el Espíritu Santo sigilosamente realiza el cambio progresivo. Él lo logra al
aumentar nuestras aspiraciones y revelar e impartir la gracia y las virtudes de nuestro Señor en respuesta a nuestra confianza.
Acept a r l a discipl in a ex t er n a
Algunas experiencias de la vida acelerarán en gran medida el proceso de madurez. Si bien los tres jóvenes hebreos (Dn. 3:16-29) deben haberse desconcertado porque Dios no intervino para sal varlos, maduraron rápidamente en la experiencia del horno de fuego; y también nosotros podemos madurar en nuestras pruebas. Nuestra actitud determinará si la disciplina de Dios es una maldi ción o una bendición, si nos endulza o nos amarga.
Samuel Rutherford escribió: “¡Ah, lo que le debo al horno, al fuego y al martillo de mi Señor!”. Dios ordena las circunstancias de nuestras vidas con un cuidado meticuloso. Nunca se equivoca.
La presencia o la ausencia de madurez espiritual no puede ser más evidente que en nuestra actitud ante las circunstancias cam biantes de la vida. Con demasiada frecuencia generan ansiedad, enojo, frustración o amargura, mientras que el designio de Dios siempre es para nuestro crecimiento espiritual. “[Dios nos disci plina] para lo que nos es provechoso...” (He. 12:10). Alguien dijo: “Hay algo en cuanto a la madurez que viene a través de la adver sidad. Si no sufrimos un poco, ¡nunca dejamos de ser niños!”.
Pablo elaboró trabajosamente su testimonio de esa verdad sobre el yunque de las adversidades. Lea el catálogo de sus pruebas en 2 Corintios 11:23-28, y después escuche lo que dice:
“...he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad” (Fil. 4:11-12, cursivas añadidas).
Eso es madurez espiritual. No es necesario decir que Pablo no alcanzó esa posición victoriosa de la noche a la mañana. Fue un costoso proceso de aprendizaje, pero mediante la dependencia del Espíritu Santo, dominó esa lección tan difícil. El mismo Espíritu y la misma gracia están disponibles para nosotros.
En una reunión de cristianos de la tercera edad, el orador los asombró al decir: “No son sus arterias el problema, sino sus
actitudes”. Hay más que algo de verdad en esa afirmación. William Barclay cuenta sobre una mujer que recientemente había perdido a su esposo. Un amigo compasivo, al tratar de consolarla, le dijo:
—El sufrimiento le da color a la vida, ¿no es cierto?
—Sí, por supuesto —fue la respuesta—, pero trato de elegir los colores.
Ella se estaba recuperando muy bien de su duelo. Los colores que eligió no eran ni negro, ni púrpura.
En los días de la iglesia primitiva, había cuatro actitudes que las personas adoptaban hacia las pruebas y los sufrimientos de la vida.
El fatalista consideraba todo lo que sucedía como algo inevi table e inalterable; por lo tanto, ¿para qué luchar en contra? ¿Por qué no ignorarlo? El fatalista musulmán lo desestima al decir: “Es la voluntad de Alá”.
La perspectiva estoica era que, puesto que uno no puede hacer nada al respecto, hay que endurecerse, desafiar las circunstancias y dejar que hagan lo peor.
La actitud epicúrea era: “Comamos, bebamos y seamos felices, pues mañana moriremos”. Mitiguemos nuestros sentimientos al concedernos los placeres sensuales de la vida.
Sin embargo, el discípulo maduro va más allá de someterse tristemente a la voluntad inevitable e inalterable de Dios. No solo acepta la voluntad del Padre, sino que la acepta con gozo, aunque sea con lágrimas.
Respecto del dominio de las circunstancias que tenía Pablo, nótese que fue un proceso, no una crisis. Su dominio abarcaba todo tipo de circunstancias, desde la abundancia hasta la escasez. El secreto de lo que decía se halla en Filipenses 4:13: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”. Fue debido a esta unión vital con Cristo que pudo triunfar y contentarse. No huyó de las adver sidades, sino que las aceptó y les adjudicó su crecimiento espiri tual. Puesto que dependía tanto de Cristo, pudo ser independiente de las circunstancias.
Cómo desa rr o ll a r a c t it udes co rr ec t a s
RESPECTO A LA TENTACIÓN
Dios utiliza, incluso, las tentaciones que provienen de Satanás para producir un carácter fuerte y maduro. Como aparece en la ver sión Reina-Valera, la palabra tentación se aplica tanto a la actividad
de Dios como de Satanás. En los idiomas originales, se emplean dos palabras paralelas en hebreo y en griego, pero cada una en un sentido diferente. Su significado es (1) probar, como se ve en el proceso de refinamiento que separa la escoria de la aleación del oro puro. Esta prueba proviene de Dios y siempre se utiliza en un buen sentido; (2) tentar o sondear, a fin de encontrar un punto débil que esté abierto al ataque. Casi siempre se utiliza con un sentido malo. Puesto que Dios nunca tienta al hombre al mal (Stg. 1:13), esta es una actividad de Satanás.
En la experiencia de José, se combinaron ambos aspectos, y pueden rastrearse las dos experiencias en conflicto. El mismo José, al revisar su pasado, pudo decirles a sus hermanos: “Vosotros pensas teis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien...” (Gn. 50:20).
Satanás tienta y seduce al discípulo para que peque. Dios prueba al discípulo para producir el oro del carácter probado y conducirlo a una mayor madurez espiritual. Santiago nos cuenta cuál es la ac titud correcta ante las pruebas: “Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia... Bienaventurado el varón que soporta la tentación...” (Stg. 1:2-3, 12).
El texto clásico sobre la tentación es:
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tenta ción la salida, para que podáis soportar (1 Co. 10:13).
Este pasaje está lleno de consuelo para el alma tentada. Nos dice cuatro cosas de Dios que brindarán un soporte a la hora de la tentación.
El es fiel. Dios no abandonará a los que, con confianza, van en su búsqueda por ayuda y cuidado. Él será infaliblemente fiel a su Palabra.
El es soberano. Dios controla las circunstancias de la vida y limitará la fuerza de la tentación, puesto que conoce cuánto po demos soportar individualmente. Eso nos da la seguridad de que podremos soportar la prueba.
El es imparcial. Dios asigna pruebas que son “comunes al hombre”. En el fragor de la tentación, muchos sienten que son
los únicos que experimentan dicha prueba, pero no es así. Si bien la tentación exacta podría ser diferente, los mismos principios y válvulas de escape están disponibles para todos, del mismo modo.
Él es poderoso. Dios tiene una vía de escape para todo tipo de tentación. La clave es estar cerca. La derrota puede evitarse. La palabra traducida resistir o soportar significa “salir ileso”. Sin embargo, debemos estar alertas a los engaños y las trampas del enemigo, puesto que sus métodos son sutiles y solapados.
Nuestro enemigo elige astutamente sus tiempos. La tentación a sentirse descorazonado y a huir le llegó a Elias cuando estaba totalmente exhausto tanto física como emocionalmente. José fue tentado por la esposa de Potifar cuando no había hombres en la casa, y nadie más se hubiera enterado. Jonás encontró el barco a Tarsis listo para zarpar cuando huía en desobediencia al mandato divino. David fue tentado mientras estaba desatendiendo sus de beres reales y se entregaba a un relajamiento ilegítimo. Jesús fue tentado por Satanás cuando había ayunado cuarenta días y estaba bajo una presión espiritual intolerable.
Satanás eligió la ocasión en cada uno de los casos con una habilidad diabólica, para que tuviera un máximo efecto. Cuán im portante, entonces, es la advertencia de Pedro: “Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar” (1 P. 5:8).
Cómo cu lt iv a r h á bit os co rr ec t os
En cierto sentido, la vida consiste mayormente en crear há bitos y romper hábitos, pues todos somos criaturas de costumbres. Inconscientemente, estamos creando y rompiendo hábitos todo el tiempo, y por ese motivo, este aspecto de la vida debe llevarse bajo el control de Cristo. Es una parte esencial de la educación del alma.
Es útil recordar que después de la conversión dejamos de ser personalidades no regeneradas. Como Pablo escribió: “...si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” (2 Co. 5:17). Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, cuyo supremo deseo es hacernos a la imagen de Cristo. Con ese fin, Dios ha prometido proveer tanto el querer como el hacer: “porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad” (Fil. 2:13). Nuestra
tarea consiste en relacionar estas verdades y promesas con el hecho de crear y romper nuestros hábitos.
Todos tenemos malos hábitos, algunos de los cuales podrían ser claramente malos. Otros podrían no ser inherentemente malos, pero son inútiles. Tomemos, por ejemplo, el hábito de ser impun tual. Algunas personas siempre llegan tarde. Parece que no les importara el tiempo que pierden otras personas. Esto se ha con vertido en un hábito profundamente arraigado. Dichas personas deberían enfrentar seriamente las consecuencias de sus atrasos frente a los demás, porque de eso se trata. Deberían establecerse el firme propósito de adelantar su programa diez minutos, romper con el antiguo hábito y crear uno nuevo. La ayuda del Espíritu Santo siempre está disponible para crear un hábito nuevo y bueno, pero somos nosotros los que debemos hacerlo. Dios no actúa en lugar de nosotros: es una sociedad. Dios da el suelo, la semilla, la lluvia. El hombre aporta la habilidad, el trabajo, el sudor. En otras palabras, el discípulo debe trabajar en lo que Dios trabaja (Fil. 2:12).
En la cultura del alma, ningún hábito es más crucial y for- mativo que mantener una vida constante de devoción: un tiempo periódico reservado para la comunión con Dios. No a todos les re sulta tan fácil, pero no puede exagerarse su importancia y su valor. Dado que este es el caso, es razonable esperar que el hábito se con vierta en el centro de un ataque incesante de nuestro adversario.
Si bien puede que no siempre sea posible, hay un valor tanto lógico como espiritual al observar la primera hora del día.
Nunca una palabra ni una acción su niveo pergamino ha manchado, llévale el nuevo día a Cristo
y consagra el día entero.
Luego no le temas a la anotación que seguramente haya registrado, haga lo que haga Cristo,
será, deberá, ser certero.
Hay tareas rutinarias para realizar durante las horas tardías del día. Con frecuencia las interrupciones quiebran la rutina, pero a pesar de estas, es sumamente útil establecer una rutina periódica
que nos permita aspirar el incienso del cielo antes de inhalar el hollín y el humo de la tierra.
En la hora de quietud, podemos adaptar nuestra mente antes de encontrarnos con personas o enfrentar problemas difíciles. Podemos encomendar los deberes y responsabilidades del día a Dios. Podemos memorizar un versículo de las Escrituras para me ditar durante el día. Deberíamos estar alertas a algún pensamiento o mensaje especial durante nuestra lectura.
Podemos relacionar los principios de las Escrituras a los deta lles de la vida cotidiana, al recordar que la Biblia contiene principios de guía, mandamientos para obedecer, advertencias para seguir, ejemplos para imitar y promesas para reclamar.
Respecto a la oración en el momento de quietud, primero debemos buscar y ser conscientes de la presencia de Dios. Él nos ha dado palabras de aliento al respecto: “Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros...” (Stg. 4:8). La comunicación tiene dos vías, por lo que a veces es apropiado el silencio para poder oír la voz de Dios.
Ore en voz alta si eso le ayuda a concentrarse. Si es difícil
encontrar privacidad, retráigase al interior de su ser. Por la noche, analice el día con confesión y acción de gracias, y permita que sus últimos pensamientos sean en Dios.
11
La s ol impía da s del discípul o
“...Ejercítate para la piedad”.
1 Timoteo 4:7
Por lo general, a los juegos olímpicos no se los relaciona con
nada que tenga que ver con una naturaleza religiosa, pero los que se celebraron en Melbourne, Australia, en 1956, fueron una notable excepción. Una característica llamativa de la especta
cular ceremonia de inauguración fue el canto impresionante de un coro masivo que entonaba el “Aleluya” del Mesías de Handel.
Si bien su origen es pagano, el discípulo tiene mucho que aprender de los juegos panhelénicos, de los cuales las olimpíadas son las más famosas. Los autores del Nuevo Testamento, Pablo en particular, trazaron muchos paralelos entre el entrenamiento y el desempeño del atleta en la competencia con los deberes y privilegios del cristiano. Es muy probable que el apóstol tuviera en mente los juegos ístmicos, que se celebraban en Corinto cada tres años. Él estaba familiarizado con las rivalidades y ambiciones inherentes al deporte, del cual hay más de cincuenta referencias en el Nuevo Testamento.
En ese entonces, como ahora, cada competidor serio de los juegos estaba resuelto a sobresalir y a vencer a sus rivales. Su obje tivo era ganar el premio en su disciplina en particular.
Recientemente, vi a un joven ciclista de Nueva Zelanda que ganó una agotadora carrera en la que rompió el récord nacional. En una subsiguiente entrevista realizada por un comentarista de portivo de la televisión, le preguntaron: “¿Cuál es su objetivo para el futuro?”. Sin dudar ni un instante, respondió: “Mi objetivo es ser uno de los mejores ciclistas del mundo”.
80
Para poder concretar su ambición, se estaba preparado para pagar cualquier precio en el entrenamiento —una disciplina ago tadora, la pérdida de la vida social, la negación propia en muchos ámbitos—, y todo por un trofeo de oro o aun de bronce. ¿Por qué motivo tan pocos discípulos tienen una ambición similar, firme, de sobresalir por Cristo? ¿Nos estamos “ejercitando para la piedad”, o nos hemos vuelto flojos y flácidos?
Apenas antes de su muerte, Policarpo, el santo obispo de Esmirna, oró: “Oh, Dios, conviérteme en un verdadero atleta de Jesucristo, para sufrir y conquistar”. La oración fue respondida con su martirio. En nuestro mundo consciente del deporte, la gran mayoría son solo atletas que lo miran por televisión, y muy pocos son los que participan. Lamentablemente, en gran medida lo mismo ocurre en la Iglesia.
El en tr en a mien t o indispensa bl e
“...Ejercítate para la piedad; porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, y de la venidera” (1 Ti. 4:7-8).
Al escribirles a sus amigos corintios, Pablo les recordó: “Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible” (1 Co. 9:25). Era una condición inexorable que el atleta realizara diez meses de riguroso entrenamiento para ingresar a las olimpíadas. No se toleraba ninguna excepción.
Durante esos meses, debían vivir una vida rigurosamente dis ciplinada, en la que refrenaran sus deseos naturales y se privaran de determinados pasatiempos que podrían afectar su estado físico. Debían tener una dieta balanceada y deshacerse de toda grasa su- perflua. En nuestros días, la perspectiva más popular es: “Haz lo que te plazca. Si te sientes bien, hazlo”. Esta no es la forma en que se producen atletas para Cristo.
Las reglas reales de la competencia fueron registradas por Horacio: “Debe tenerse una vida común, pero una alimentación frugal. Abstenerse de los dulces. Ejercitarse en los horarios esti pulados para el calor y el frío. No beber agua fría ni vino al azar. Entregarse al entrenador como a un médico, y después ingresar a
la competencia”. Qué palabras retadoras para el discípulo laxo y no disciplinado.
En realidad no debería existir tal cosa como un discípulo in disciplinado. Ambas palabras provienen de la misma raíz; sin embargo, la disciplina se ha convertido en el “patito feo” de la sociedad moderna.
Hoy día se le da mucha prominencia al Espíritu Santo, y con razón. Pero se le da poca prominencia a Calatas 5:22-23: “...el fruto del Espíritu es... templanza [disciplina]”. Una de las eviden cias más claras de que el Espíritu Santo está obrando con poder en nuestra vida no se refleja meramente en nuestra experiencia emo cional, sino en un estilo de vida cada vez más disciplinado.
El atleta que aspira a ganar el ambicionado premio no se per mite concesiones. Está preparado para tomar una postura firme en contra del espíritu de esta era impía. ¿No es irónico que mien tras las personas aplauden y admiran el sacrificio, la disciplina y el dominio propio del atleta, se desilusionen cuando se sugiere que debería haber una dedicación disciplinada comparable por parte del discípulo de Cristo?
La palabra que Pablo usa para “ejercítate” en 1 Timoteo 4:7 es de la cual obtenemos nuestra palabra gimnasio, el lugar en que el atleta aprende a endurecer sus músculos, prolongar su respiración y adquirir flexibilidad. El Espíritu Santo nos insta a hacer en la esfera espiritual lo que el atleta hace en el gimnasio. Se recomienda que el discípulo sea igualmente celoso en los ejercicios espirituales.
Un cuerpo consentido significa una carrera perdida. Un atleta flácido no gana medallas. Agustín lo sabía. Él tenía una oración que ofrecía con frecuencia:
Oh, Dios, que pueda tener hacia mi Dios, un corazón de fuego;
hacia mi prójimo, un corazón de amor; hacia mí, un corazón de acero.
La s o l impía d a s pa r a l a t er cer a ed a d
Es alentador para aquellos que somos mayores darnos cuenta de que Dios no está orientado exclusivamente hacia la juventud. Cuando pensamos en las olimpíadas, automáticamente las aso ciamos con la juventud viril. Ellos son los atletas.
Sin embargo, en referencia a los juegos, Pablo se veía como acercándose al final de la carrera, pero aún entrenándose. Escuche sus palabras:
¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis... Así que yo de esta manera corro, no como a la ventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire; sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado (1 Co. 9:24, 26-27, cursivas añadidas).
Gracias a Dios, nosotros, los discípulos más viejos, no es tamos fuera de carrera. Ingresamos a ella en la conversión. Al principio pudo haber parecido una carrera de cien metros, pero hemos demostrado que fue una maratón de cuarenta kilómetros que ha puesto a prueba nuestra perseverancia y energía espiri tual. Y todavía nos queda correr “con paciencia la carrera que nos queda por delante” (He. 12:1), para que podamos ganar el premio.
Es fácil volverse laxo y menos disciplinado con el correr de los años. ¿Somos mentalmente perezosos e indisciplinados? ¿Creemos habernos ganado el derecho a abandonar la carrera? El Crucificado no actuó de esa manera, y tampoco actuaron así los hombres y las mujeres de valor para Dios.
Dios, enduréceme contra mí mismo, contra el cobarde con patética voz.
Reg l a s o l ímpic a s
“Y también el que lucha como atleta, no es coronado si no lucha legítimamente” (2 Ti. 2:5).
El dominio de las reglas de la competencia es prioridad nú mero uno para el atleta. A no ser que cumpla con ellas, no habrá premio. Agustín desafió a un corredor, al imponerle esta condi ción: “Puede que des grandes pasos, pero ¿no estás corriendo fuera de la pista?”.
Cuán diligentemente el aspirante a conductor estudia las dis posiciones de las reglas de tránsito. ¿Somos igualmente diligentes en el dominio y el cumplimiento de las reglas que rigen la carrera cristiana?
El libro de reglas del atleta cristiano es, desde luego, el Nuevo Testamento. En él encontrará toda la guía que necesite en cuanto a qué se permite y qué no se permite. Pero este Libro tiene una ventaja sobre el libro de las reglas olímpicas; promete el poder ne cesario para que el corredor acabe la carrera. Pablo se valió de ese poder, y al llegar a la meta pudo atestiguar: “He peleado la buena batalla, he acabado la carrera...” (2 Ti. 4:7).
LOS OBSTÁCULOS EN LA CARRERA
“Vosotros corríais bien —escribió Pablo a los gálatas—. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad?” (Gá. 5:7).
Hay muchas influencias que nos desvían de alcanzar la meta. Tenemos un adversario ladino que hará uso de sus seis milenios de experiencia inicua para sacarnos de la pista.
Hay una historia griega muy interesante de Atlanta e Hipómenes. La ligera Atlanta retaba a cualquier joven a ganarle una carrera. La recompensa de la victoria sería su mano en matrimonio. El castigo de la derrota sería la muerte. Ella debe haber sido una muchacha muy atractiva, ya que muchos hombres aceptaron el reto, solo para perder la carrera y sus vidas también.
Hipómenes también aceptó su reto, pero antes de emprender la carrera, escondió en su cuerpo tres manzanas de oro. Cuando comenzó la carrera, Atlanta lo aventajó fácilmente. Él sacó una manzana de oro y la hizo rodar frente a ella. El brillo del oro atrapó sus ojos, y mientras se detenía a recogerla, él la pasó. Ella se recuperó rápidamente, y otra vez le ganó distancia. Otra manzana de oro rodó en su pista, y nuevamente ella se detuvo a recogerla, permitiendo que Hipómenes otra vez la pasara. La meta estaba cerca, y él estaba delante, pero una vez más ella lo alcanzó. Al aferrarse a su última oportunidad, hizo rodar la tercera manzana, y mientras Atlanta titubeaba, Hipómenes llegó a la meta final. ¡Se casaron, y de allí en adelante fueron muy felices!
Nuestro astuto adversario es experto en desplegar sus manzanas de oro. Él no observa las reglas del juego, y usará toda argucia
para evitar que ganemos el premio. Pero Pablo tenía toda la razón al sostener: “...no ignoramos sus maquinaciones” (2 Co. 2:11). No todos podemos realizar una afirmación similar. Demasiadas personas son ignorantes espirituales cuando se trata de discernir y prever las argucias del maligno.
El autor de la carta a los Hebreos era consciente de los obs táculos y estorbos que encontraría el atleta, por lo que instó a sus lectores: “Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante” (He. 12:1).
Era costumbre del atleta olímpico que se quitara sus holgadas túnicas —su equipo de gimnasia— antes de ingresar a la pista. Esas vestimentas eran incómodas y podían impedirle el avance, así que las arrojaba lejos y corría casi desnudo.
En nuestra propia carrera, ¿nos hemos despojado de toda cosa enmarañada, que nos entorpece, como los pecados habi tuales y desagradables que nos impiden avanzar hacia la madurez espiritual? Eso no es algo que hace Dios, sino algo que nosotros debemos hacer con una voluntad firme. Los señuelos de Satanás nos llegan junto a las principales vías del apetito, la avaricia y la ambición. Deberíamos verificar si cualquiera de las manzanas de oro del diablo funciona en alguno de esos aspectos de nuestra vida.
Fir meza de objet ivo
“Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe...” (He. 12:2 NVI).
La carrera griega de maratón se consideraba el ejercicio fí sico más fuerte y violento entonces conocido. En una carrera, Addas, el victorioso, cayó sobre la línea de llegada como un cúmulo de músculos sin movimiento: muerto. El excesivo es fuerzo había consumido sus reservas físicas. Ganar una carrera ejerce grandes exigencias de energía y perseverancia por parte del atleta.
Una vez que la carrera ha comenzado, el atleta no puede darse el lujo de mirar atrás. Debe seguir adelante hacia la línea de llegada
sin distraerse. Sus ojos deben fijarse en el estrado del árbitro al final de la pista si quiere ganar el premio. Ese era el trasfondo de la notable enunciación de Pablo: “Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús” (Fil. 3:13-14).
Así debe correr el discípulo la carrera, con sus ojos puestos en el Señor, quien lo alienta, y quien a la vez es el juez, el árbitro y el que entrega los premios. Él no debe mirar atrás, ya sea con año ranza o sin esperanzas, sino más bien olvidarse por completo de lo que hay detrás: los fracasos y las desilusiones, así como también los éxitos y las victorias. Él debe correr hacia delante en dirección a la meta con los ojos fijos en su Señor, quien lo espera para darle la bienvenida. Fue Él quien inició nuestra fe, y es Él quien nos fortalecerá para acabar la carrera.
Después de emplear la figura del corredor en 1 Corintios 9:25, Pablo hace referencia al boxeo: “Así que, yo de esta manera corro, no como a la ventura; de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre...” (1 Co. 9:26-27).
El boxeo era uno de los deportes del pentatlón en los juegos olímpicos, y Pablo lo utilizó para ilustrar su propia actitud respecto a su cuerpo, que con tanta frecuencia era el centro de la tenta ción. Se dio cuenta de que su mayor enemigo se albergaba en su propio pecho: “Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien...” (Ro. 7:18).
Hay un hombre que a menudo entre mí y tu gloria se encuentra.
Es el Yo, Yo carnal es su nombre
que entre mí y tu gloria se encuentra.
¡Oh, hazlo morir! ¡Hazlo morir! Derrótalo, Salvador mío;
exáltate solo tú,
pon en alto el estandarte de la cruz y debajo de su doblez
al abanderado no dejes ver.
—Anónimo
En algunas ciudades del Oriente, cuando uno camina entre las sombras de las calles antes que amanezca, es común ver hombres con los puños cerrados que dan golpes al aire. Pero no hay nada qué temer. Son solo boxeadores de las sombras.
Pablo dijo que no era un boxeador de las sombras: “No como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo —afirmó— y lo pongo en servidumbre”.
El pr emio
“¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis” (1 Co. 9:24).
¿Qué hace que el atleta ejerza tal disciplina propia y exhiba tales proezas de fortaleza y tolerancia? Seguramente, será un premio grande en dinero o un trofeo de gran valor; pero no, lo hace “para recibir una corona corruptible”, una mera corona de hojas de laurel, sin ningún valor intrínseco. Y, sin embargo, era el más ambicionado de todos los honores que la nación podía conferir. Cicerón sostenía que el ganador de las olimpíadas recibía más honra que el general conquistador que volvía de la guerra; sin embargo, era un premio que no perduraba.
El maravilloso participante olímpico alcanzaba su clímax cuando el árbitro de los juegos colocaba la corona de la victoria sobre la cabeza del ganador. Sus admiradores le arrojaban flores y regalos.
Con esa escena en mente, Pablo esperaba con ilusión el día en el que sería coronado por el Juez de toda la tierra: “Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida” (2 Ti. 4:8).
Durante todos los años que había corrido la carrera, Pablo mantuvo sus ojos fijos en Cristo. Recibir la corona de sus manos perforadas por los clavos sería una compensación abundante por todos sus sufrimientos. Oír a su Señor y a su Maestro decir: “¡Bien hecho!” haría que sus propias renuncias parecieran una nimiedad.
Pablo terminó su breve párrafo sobre los juegos con una nota seria. A pesar del amplio alcance de sus logros, él seguía reco nociendo la sutileza de su enemigo y la fragilidad de su propia
naturaleza humana: “...golpeo mi cuerpo y lo pongo en servi dumbre —dijo—, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado” (1 Co. 9:27).
Al envejecer, descubrió que el mundo no era menos enga ñoso, que el pecado no era menos seductor, y que el diablo no era menos malicioso que en su juventud, y eso le provocó un temor saludable.
La palabra eliminado no hacía referencia a su salvación. Él no tenía temor de perderla, pero sí tenía temor de ser desaprobado o eliminado por el Juez, habiendo así corrido en vano. Sintamos un temor similar y saludable y “corramos para ganar el premio”.
Enséñame tus sendas, Oh, Señor, enséñame tus sendas,
tu ayuda y tu gracia imparte, enséñame tus sendas.
Hasta que mi viaje acabe, hasta que la carrera corra, hasta que la corona gane, enséñame tus sendas.
—B. M. R.
12
La compa sión
DEL DISCÍPULO
”Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas...”.
Mateo 9:36
Tome asiento, joven! Cuando Dios se proponga salvar a los paganos, lo hará sin su ayuda”.
Dios indudablemente podría haberlo hecho sin la ayuda del joven zapatero, pero no lo hizo. Tomó a un discípulo desconocido de un pueblo recóndito, lo llamó, lo adiestró y lo utilizó para ini ciar la era misionera moderna.
William Carey no conocía la teología sistemática y las misiones en esa época, pero tenía cualidades que lo calificaban de manera singular para esa tarea estratégica. Sentía un amor apasionado por Cristo y un amor compasivo por aquellos que estaban en tierras lejanas y no conocían al Señor.
Mientras trabajaba sin parar en su banco de zapatero, con un globo terráqueo frente a él, Dios fue depositando en su corazón una gran carga por los perdidos. La compasión que conmovió al Señor cuando vio a las multitudes “desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor” renació en el corazón de William Carey.
No todos los cristianos, incluso en los círculos evangélicos, creen que todos los hombres y las mujeres sin Cristo están per didos. Un universalismo progresivo está ganando terreno. Muchos creen que, al final, el amor de Dios triunfará sobre su ira y que Él salvará a todos los hombres. No estamos poniendo en tela de juicio las motivaciones de los que aceptan esta perspectiva, pero la pregunta crucial es: ¿Es eso lo que Cristo y los apóstoles clara mente enseñaron en las Escrituras?
89
En ningún lado, la Biblia dice ni insinúa que los paganos estarían perdidos simplemente por no haber oído el evangelio. Millones y millones nunca han tenido la oportunidad de oírlo. Si los paganos están perdidos, es exactamente por la misma razón que usted y yo estábamos perdidos, porque ellos, como noso tros, son pecadores por naturaleza y por práctica. Pablo aclara este punto: “...no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” (Ro. 3:22-23, cursivas añadidas).
LOS QUE NUNCA HAN OÍDO
Pablo no traza ninguna distinción entre los que han oído el evangelio y los que no lo han oído. Todos están igualmente per didos debido a que todos somos igualmente pecadores. “Dios ha epilogado todo bajo el pecado”, y este hecho le permite ofrecer misericordia a todos los que la reciban.
No quiero extenderme ahora sobre este tema, cuyas implica ciones son muy dolorosas y sobre el cual hay perspectivas en con flicto, pero los que tienen una perspectiva universalista tendrían que responder algunas preguntas.
1. ¿La declaración del Señor: “Yo soy el camino... nadie viene al Padre sino por mí” (Jn. 14:6) es relativa o absoluta?
¿Pueden los hombres llegar a un Padre de quien nunca han oído hablar?
2. Cuando Jesús dijo: “...el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios” (Jn. 3:5),
¿tenía en mente excepciones no reveladas? ¿Nacen de nuevo los paganos automáticamente sin un consentimiento?
3. ¿Qué quiso decir Pablo cuando les recordó a los cristianos efesios sobre su condición de paganos, y dijo: “En aquel tiempo estabais sin Cristo... sin esperanza y sin Dios en el mundo”? (Ef. 2:12, cursivas añadidas).
4. ¿Hay alguna garantía bíblica para decir que los nombres de los paganos están automáticamente inscritos en el Libro de la Vida (Ap. 20:12)? De ser así, ¿no sería una justificación
para dejar de predicarles el evangelio, y así evitar que lo rechacen como hacen tantos otros?
5. ¿Estaba Juan alucinando cuando escribió que los que prac tican artes mágicas (brujería) y todos los idólatras irían al feroz lago de azufre y fuego? (Ap. 21:8).
6. ¿Qué quiso decir Pablo cuando formuló las cuatro pre guntas devastadoras de Romanos 10:13-15? “...todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo” —anunció.
“¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído?”
“¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?” “¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?” “¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?”
¿Estaba simplemente concediendo una casuística cruel o hay alguna respuesta?
Estos versículos de las Escrituras y otros, aparentemente, pa recen presentar un caso prima facie para la condición de perdidos de los paganos no evangelizados. Si la salvación de los que se pierden es tan seria que demandó los sufrimientos de Cristo en la cruz, entonces, ¿cuán seria es la condición de los que se pierden y cuán urgente debe ser nuestro empeño para subsanarla?
Otros pasajes de las Escrituras, desde luego, aclaran que la res ponsabilidad de los que no han oído el evangelio es infinitamente menor que la de los que lo han oído y lo han rechazado. A la luz del Calvario, podemos descansar en la seguridad de que el “Juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo?” (Gn. 18:25).
La igno r a ncia de l os pa g a nos no es t o t a l
En realidad, los paganos no son tan ignorantes, y su pecado no es tan involuntario como algunos podrían pensar. Un amigo mío que fue misionero en Zaire, cuando se lo conocía como el Congo
Belga, deseaba descubrir qué grado de luz tenía un pagano que nunca había tenido contacto con europeos ni cristianos. Entonces, fue con un intérprete a una aldea que nunca había sido visitada por un hombre blanco. Después de entrar en confianza, preguntó, con palabras que el jefe pudiera comprender, qué cosas consideraba que eran pecado. Sin dudarlo, el jefe respondió: “El asesinato, el robo, el adulterio, la brujería”.
Eso significaba que cada vez que él participaba en una de esas prácticas, sabía que estaba pecando de acuerdo a la luz que tenía.
¿No es esto lo que dijo Pablo?
Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por natura leza lo que es de la ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley para
sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones,
dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. (Ro. 2:14-16, cursivas añadidas).
Puesto que este es el caso, todo discípulo del compasivo Cristo se preocupará de que los millones no evangelizados tengan una oportunidad de oír el evangelio.
Cuando Jesús vio a las multitudes de personas que lo abru maban, “sin esperanza y sin Dios”, sintió compasión por ellas.
LOS TRES FACTORES ESENCIALES
John Ruskin, famoso poeta y crítico de arte, dijo una vez que un buen artista debe poseer tres cualidades: (1) un ojo para ver y apreciar la belleza de la escena que desea capturar en el lienzo;
(2) un corazón para sentir y registrar la belleza y la atmósfera de la escena; (3) una mano para representarlo, para transferir a la tela lo que ha visto el ojo y ha sentido el corazón. ¿No son estas tres las cualidades más esenciales para el discípulo en su obra para el Maestro?
Un ojo para ver la necesidad espiritual de los hombres y las mujeres que nos rodean. La necesidad física se discierne más rápi damente que la necesidad espiritual, porque causa una impresión visual en nosotros, mientras que la necesidad espiritual la sienten solo los que son espirituales.
¿Cómo veía Jesús a su mundo? “Y al ver las multitudes, sintió compasión de ellas”. Vio un mundo apiñado. Se calcula que en
la época de nuestro Señor, la población del mundo era de aproxi madamente doscientos cincuenta millones. ¿Qué tipo de mundo vemos? Cinco mil millones, ¡veinte veces más!
Él vio un mundo sin esperanza. ¡Qué contemporáneo! Con todas nuestras sofisticaciones, nos movemos sin esperanza de una crisis a la otra, con pocas soluciones. Esas personas estaban con fundidas, aplastadas por la injusticia y la opresión. El corazón de Jesús se dolió porque esas personas eran incapaces de mejorar su condición espiritual.
Vio un mundo sin pastor. Las ovejas no tienen sentido de la dirección ni manera de atacar o defenderse. Jesús los vio perdidos, sin nadie que se ocupara de su pobreza espiritual. ¿Acaso no hay todavía muchas personas en los países menos desarrollados que están en la misma condición?
Cuando los hombres mundanos ven una multitud, cada uno observa algo diferente. El educador ve a potenciales alumnos. El político, a potenciales votantes. El comerciante, a potenciales clientes. Cada uno los ve con la idea del provecho que pueden sacar de ellos. Jesús nunca explotó a ningún hombre para su propio beneficio. “Al ver las multitudes, sintió compasión de ellas”. Y pronto esa compasión llevaría a Cristo a la cruz. Ojos que miran es común. Ojos que ven es raro. ¿Tenemos ojos que ven?
Necesitamos un corazón para sentir las necesidades espirituales de los hombres y las mujeres. La compasión es mucho más que lástima. Ese tipo de emoción no siempre conduce a una obra de amor. La palabra compasión significa “sufrir junto a”. Es el latín de la palabra griega para los sentimientos de conmiseración e implica identificarse con su objeto.
A. W. Tozer dijo una vez que afuera había una búsqueda irres ponsable de felicidad, y que la mayoría de las personas prefería ser feliz a sentir el dolor del sufrimiento de otras personas. Eso se confirma por la búsqueda casi patológica de felicidad por parte de las multitudes, que en realidad se pierden la verdadera fuente de gozo y satisfacción que es Cristo.
Si nos mantenemos sensiblemente en contacto con el Cristo del corazón quebrantado, participaremos de su preocupación. La compasión es el idioma del corazón y es inteligible en cualquier lengua. Sin embargo, no resulta difícil estar tan inmerso en nuestra
propia vida, que nuestro corazón se vuelva duro e insensible ante las necesidades de los demás.
La televisión ha tenido un efecto pernicioso sobre las emo ciones de muchos de sus adherentes. La familiaridad constante con escenas de tragedia, horror, violencia y emoción simulada ha hecho que sus emociones sean tan superficiales que les resulte difícil sentir algo en profundidad. Vemos escenas terribles, nos horrorizamos por unos instantes, y después seguimos con otro programa. Nos hemos vuelto cada vez más superficiales emocionalmente, y eso ha salpicado nuestra vida espiritual.
Lucas nos dice que cuando Jesús “...llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella” (Lc. 19:41). Su compasión no era sin lágrimas. ¡Qué diferente a los dioses griegos! Ellos vinieron a la tierra a disfrutar y a complacerse. El Hijo de Dios expresó su pre ocupación con lágrimas salinas. Al vislumbrar el futuro destino de la ciudad, en el que caería el juicio por su pecado e impenitencia, su corazón se conmovió.
¡Qué concepto: un Dios que llora! ¡Las lágrimas rodaron por su rostro en compasión por los hombres que pronto lo cruci ficarían fuera de esa ciudad! Imagine la incredulidad de los án geles. No eran las lágrimas sintéticas de la televisión, sino lágrimas de preocupación genuina por los hombres y las mujeres que se perdían.
El ministerio de Pablo no fue sin lágrimas. Él sentía la misma pasión y compasión de su Señor. Cuando se despidió de los cris tianos efesios, les dijo: “...velad, acordándoos que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno” (Hch. 20:31, cursivas añadidas). ¿Sentimos la misma preocu pación y compasión de nuestro Señor?
Necesitamos una mano para exteriorizar y manifestar nuestra compasión. La compasión de Cristo no era mortinata; Él hizo algo al respecto. Ver y sentir son cosas estériles si no nos inducen a la acción.
En la parábola del buen samaritano, Jesús les enseñó a sus dis cípulos una lección memorable sobre la compasión (Lc. 10:29-32). Los ladrones vieron en el viajero herido a una víctima para explotar; el sacerdote y el levita vieron una incomodidad para ignorar; el in térprete de la ley que dio inicio a la historia vio un problema para resolver; el dueño de la hostería vio un cliente del que podía sacar
provecho. El odiado samaritano lo vio como un prójimo a quien podía ayudar en su hora de necesidad.
¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: El que usó de miseri cordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve, y haz tú lo mismo (Lc. 10:36-37).
La máxima expresión de la compasión es la acción compasiva; de otro modo, es únicamente un sentimiento mortinato.
El discípulo benévolo, cuyos ojos se hayan abierto para ver la difícil condición de este mundo perdido y cuyo corazón se haya conmovido por la condición trágica de los hombres, debe ponerse en acción.
George R. Murray, director general de la Bible Christian Union Mission [Misión de la Unión Cristiana Bíblica] cuenta que hasta el momento en que dedicó por completo su vida al Señor, había es tado tomando en consideración sinceramente a Dios en sus planes, pero Dios quería que él estuviera incluido en su plan.
En una reunión de oración misionera en el Columbia Bible College [Instituto Bíblico Columbia], resultó claro que el plan de Dios para él era el servicio misionero a tiempo completo, para predicar a Cristo donde nunca hubieran escuchado de Él. Fue entonces que vio al mundo como Dios debe de verlo. Antes de ese momento, estaba dispuesto a ir, pero proyectaba quedarse. Sin embargo, a partir de ese momento, su actitud cambió, y proyec taba ir, pero estaba dispuesto a quedarse. Al poco tiempo, recibió el llamado de Dios.
13
La vida de or a c ión del
DISCÍPULO
“...el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad;
pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos...”.
Romanos 8:26
N
uestro Señor dio a los discípulos un ejemplo tan brillante en la oración, que ellos le imploraron: “Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos” (Lc.
11:1). Puesto que ellos lo habían escuchado orar, en sus corazones había surgido el anhelo de conocer una intimidad similar con el Padre. Hacemos bien en hacernos eco de la petición de ellos.
La oración es una paradoja sorprendente. Es una combinación de simplicidad y profundidad. Puede ser una agonía o un éxtasis. Puede concentrarse en un objetivo único o puede transitar por el mundo. Es el “diálogo más simple que los labios de un niño puedan pronunciar” y, sin embargo, al mismo tiempo, es “el es fuerzo más sublime que puede llegar hasta la Majestad en lo alto”. No debemos asombrarnos, entonces, que incluso Pablo, aunque fue un gigante espiritual, tuvo que confesar: “Qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos”.
LOS INTERESES DE DIOS DEBEN ESTAR EN PRIMER LUGAR
Para el discípulo maduro, los intereses de Dios siempre serán primordiales. Las oraciones del cristiano inmaduro, por lo general, giran alrededor del yo. En respuesta al ruego de los discípulos para que les enseñara a orar, Jesús dijo: “Cuando oréis, decid...”, y les dio un modelo para que sigan cuando oraran. Es de destacar que en la oración registrada en Mateo 6:9-13, la primera mitad está
96
dedicada totalmente a Dios y sus intereses. Solo después de esto, encuentran su lugar las peticiones personales. La adoración, la ala banza y la acción de gracias ocupan el primer lugar. Como era de esperarse, las oraciones de Pablo siguen el modelo del Maestro.
El discípu l o puede o r a r con a u t o r id a d
Participamos en una guerra espiritual constante que no conoce tregua. Nuestros enemigos son invisibles e intangibles, pero son poderosos. Contra ellos solo prevalecerán las armas espirituales. Pablo escribió:
Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino pode rosas en Dios para la destrucción de fortalezas (2 Co. 10:3-4).
De estas armas, la oración es la más formidable y potente para nuestro conflicto contra las ‘‘huestes espirituales de maldad en las regiones celestes” (Ef. 6:12).
Al dejar de orar, cesamos de luchar,
la oración hace la armadura del cristiano brillar.
Y Satanás tiembla al ver
al santo más débil de rodillas caer.
—William Cowper
El punto de apoyo en el que gira la derrota o la victoria es nuestra capacidad de orar correctamente y de hacer un uso sabio de nuestras armas.
Jesús nunca concibe a su Iglesia en retirada. A los setenta discí pulos entusiastas que regresaron de una incursión evangelista albo rozados por su éxito, les dijo esta poderosa declaración: “Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo...'' (Lc. 10:18-19, cursivas añadidas).
La inferencia inequívoca es que a través del ejercicio de esta autoridad delegada en su propia esfera de servicio, los discípulos también verían el derrocamiento de Satanás. Esta autoridad pro metida nunca les fue retirada. Sin embargo, más tarde, cuando estos perdieron la fe en la promesa, fueron incapaces de liberar a
un muchacho poseído por el demonio. Estaban paralizados por su propia incredulidad. Pero Jesús les dijo cuál era el remedio: “Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno” (Mr. 9:29).
La oración sosegada y confiada tiene un lugar de importancia en la vida del cristiano, pero Pablo enseñó y practicó un tipo di ferente de oración. Solo la oración extenuante y agresiva que se apropia del poder liberado por la cruz y la resurrección desalojaría al enemigo de su fortaleza de muchos años. Es este tipo de oración la que libera el poder y los recursos de Dios para ponerlos en juego en el campo de batalla.
Samuel Chadwick sostenía que Satanás no le teme para nada a los estudios, las enseñanzas y las prédicas sin oración. “Él se ríe de nuestro trabajo, se burla de nuestra sabiduría, pero tiembla cuando oramos”.
A los capciosos fariseos, Jesús les dio la ilustración de un hombre fuerte, bien armado, que se siente seguro en su fortín: “¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y sa quear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa” (Mt. 12:29).
Es responsabilidad del discípulo ejercer su autoridad delegada a través de la oración en su conflicto con Satanás y el poder de las tinieblas. De este modo, el triunfo de Cristo se convierte en el triunfo de su seguidor más débil.
El discípu l o deber ía o r a r con a ud a cia
Al discípulo maduro no debería extrañarle este tipo de oración. A la luz de las amplias promesas para el intercesor, es sorprendente que nuestras oraciones sean tan tibias. Raras veces van más allá de la experiencia pasada o del pensamiento natural. Cuán pocas veces oramos por algo inaudito, ¡mucho menos por algo imposible!
¡Tú te presentas ante un Rey!, llevando grandes peticiones, mayores son su gracia y poder,
y nunca demasiadas nuestras oraciones.
Las Escrituras dan testimonio del hecho de que Dios se de leita en responder las oraciones intrépidas que se basan en sus
promesas. Jesús alentaba a sus discípulos a pedir libremente lo imposible como si fuera posible. Les decía: “si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible” (Mt. 17:20-21). Todas las difi cultades tienen la misma dimensión para Dios.
El discípu l o a veces deber á esfo r za r se en l a o r a ción
“Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus ora ciones...” (Col. 4:12).
Ese tipo de oración es la experiencia del discípulo maduro. Epafras era uno de ellos. Pero qué pálido reflejo de su oración son las nuestras. De la palabra griega para “esforzarse” deriva nuestra palabra agonizar. Se la usa en el Nuevo Testamento para referirse a trabajar hasta agotarse; como el atleta que esfuerza cada músculo y nervio en la pista; como el soldado que batalla por su propia vida. A este tipo de oración se la ha denominado “el atletismo del alma”.
El discípu l o deber ía ser impo rt uno a l o r a r
Jesús hizo valer la necesidad de la importunidad y la persis tencia en la oración mediante dos parábolas: la de los tres amigos y la del juez injusto. Enseñó cada una de ellas por contraste, puesto que Dios no es un vecino perezoso o egoísta, ni tampoco un juez injusto.
Los tres amigos. En la parábola registrada en Lucas 11:5-8, un amigo se encontraba en la bochornosa posición de no tener pan para convidarle a alguien que había ido a visitarlo inesperadamente. Por eso, corrió a ver a un amigo y le pidió que le prestara tres panes. Tras puertas cerradas, el “amigo” le respondió que estaba en la cama y que no quería que lo molestara ni lo incomodara. Sin embargo, el avergonzado anfitrión persistió hasta que finalmente su perezoso amigo, debido a su importunidad, se levantó y le dio lo que necesitaba.
Al aplicar la parábola, Jesús contrastó, por consecuencia ló gica, el egoísmo poco amable del amigo renuente con la dispuesta generosidad de su Padre. Si aun un hombre totalmente egoísta,
según el argumento, para quien el sueño era más importante que la necesidad de un amigo, se levantó a regañadientes en medio de la noche para cumplir con la petición de su amigo, debido a su resuelta persistencia, ¿cuánto más se conmoverá Dios ante las súplicas insistentes de sus hijos? (v. 13).
El juez injusto. En la segunda parábola, registrada en Lucas 18:1-8, una viuda que había sido estafada llevó su caso ante los tribunales. El juez que presidía era un hombre que dijo de sí: “Ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre”. Una y otra vez desairaba insensiblemente las súplicas de la mujer de que se hi ciera justicia. Finalmente, exasperado por su persistencia y a fin de quitarse de encima esa molestia, se ocupó de su caso y se hizo justicia.
El argumento es que si una viuda fastidiosa, por su persis tencia atrevida pudo vencer la obstinación de un juez injusto, cuánto más los hijos de Dios recibirán la respuesta a sus oraciones urgentes, puesto que están apelando, no ante un adversario, sino ante un benévolo Defensor, cuya actitud es la antítesis de la del juez injusto.
De esta manera, por medio de luminosas parábolas, Jesús des cribió por vía del contraste una verdadera delincación del carácter y la actitud de su Padre. Él no es como un juez injusto que dispensa justicia renuentemente a una viuda defraudada solo porque su per sistencia le genera una molestia.
La lección que esto deja es que la “persistencia atrevida” es la que sale con las manos llenas; y lo opuesto también es cierto. La oración tibia no mueve el brazo de Dios. En contraste, John Knox clamó: “Dadme Escocia, o moriré”. Si nuestro deseo es tan débil que podemos estar sin lo que pedimos y no es algo que que remos tener a toda costa, ¿por qué deberíamos obtener respuesta a nuestra oración?
Adoniram Judson de Birmania dijo:
A Dios le encanta tanto la oración importuna que no nos bende cirá sin esta. Él sabe que es necesaria una preparación para que podamos recibir la bendición más rica que Él anhela conceder.
Nunca oré sinceramente por algo y que no lo recibiese, pues aunque tarde, siempre lo recibí, de alguna manera, tal vez en la forma menos esperada, pero siempre llegó a mí.
Eso naturalmente da origen a la pregunta: ¿Por qué Dios no puede simplemente responder la oración sin requerir que lo im portunemos para recibir una respuesta? ¿Por qué es necesaria la importunidad?
Dios nos ha asegurado que no hay renuencia de su parte en conceder cualquier buen don. No es que Él quiera que lo conven zamos. La frase “cuánto más” que se repite en las parábolas ante riores nos da seguridad sobre esto. Por lo tanto, debemos buscar la respuesta en otro lado.
La necesidad de la importunidad reside en nosotros, no en Dios. William E. Biederwolf sugiere que la importunidad es uno de los instructores en la escuela de capacitación de Dios para la cultura cristiana. A veces, Él demora la respuesta porque el solici tante no está en aptas condiciones de recibir lo que pide. Hay algo que Dios desea hacer primero en él.
El pr obl ema de l a o r a ción sin r espuest a
El discípulo maduro no va a tambalear debido a una oración, al parecer, sin respuesta. No adoptará una actitud fatalista; anali zará sus oraciones y tratará de descubrir la causa de la falla.
El hecho es que Dios no siempre dice que sí a todas las ora ciones (si bien generalmente esperamos que lo haga). Moisés le rogó al Señor ardientemente que le permitiera entrar en la tierra prometida; pero Dios le respondió que no (Dt. 34:4). Pablo oró repetidas veces que pudiera quitársele un aguijón en su carne, pero Dios le dijo que no (2 Co. 12:7-9); sin embargo, le prometió una gracia compensadora. Dios es soberano y omnisciente, y debemos ser lo suficientemente sensatos y humildes para reconocer su sobe ranía en el reino de la oración.
El hermano de nuestro Señor presenta un motivo de la falta de respuesta a la oración: “Pedís, y no recibís, porque pedís mal..." (Stg. 4:3, cursivas añadidas). Dios no responde las peticiones que se centran en el yo, pero sí promete responder toda oración que sea de acuerdo a su voluntad buena y perfecta.
Podría ser que nuestra oración no fuera una oración de fe, sino solo una oración de esperanza. Jesús dijo: “Conforme a vuestra fe os sea hecho” (Mt. 9:29), no conforme a vuestra es peranza. ¿No son muchas de nuestras oraciones solo oraciones de esperanza?
O puede que hayamos estado sustituyendo la fe en Dios por fe en la oración. En ningún lado se nos dice que debemos tener fe en la oración, sino “fe en Dios”, en Aquel que responde la oración. Esto es más que un asunto de semántica. A veces decimos suspi rando: “¡Nuestras oraciones son tan débiles e ineficaces!” o “¡Mi fe es tan pequeña!”. Jesús presintió esta reacción cuando dijo: “Si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible” (Mt. 17:20).
El ojo natural encuentra poca diferencia entre un grano de arena y un grano de mostaza, pero hay una gran diferencia entre ambos. En uno está el germen de la vida. No es el tamaño de nuestra fe lo que importa, sino si es una fe viviente en un Dios viviente.
El discípulo maduro no se desalentará debido a una demora en la respuesta a su oración. Él sabe que una respuesta demorada no es necesariamente una respuesta denegada.
¿Aún sin respuesta? No, no digas, que no te ha sido concedida, tal vez, tú aun no estés preparado.
La obra comenzó desde que tu oración fue ofrecida, y Dios terminará la obra que ha comenzado.
Si mantienes el incienso allí ardiendo, tendrás lo que has deseado...
¡En algún lugar, en algún momento!
—Ophelia R. Browning
Los tiempos de Dios son infalibles. Él toma en cuenta cada factor y eventualidad. Con frecuencia queremos arrancar el fruto inmaduro, pero Él no será presionado a actuar prematuramente.
Si Él en su sabiduría demora la respuesta a nuestra oración, esa demora, a largo plazo, demostrará ser para nuestro bien (He. 12:10). Será porque Él tiene algo mejor para nosotros, o porque hay algo que Él desea lograr en nuestras vidas que no puede efec tuarse de otra manera.
A medida que maduremos espiritualmente y lleguemos a conocer a nuestro Padre celestial de un modo más íntimo, po dremos confiar implícitamente en su amor y sabiduría, aunque no lleguemos a comprender sus actos. Jesús preparó a sus discípulos para esta experiencia cuando dijo: “Lo que yo hago, tú no lo com prendes ahora; mas lo entenderás después” (Jn. 13:7).
14
LOS DERECHOS DEL DISCÍPULO
“¿Acaso no tenemos derecho...?
Pero yo de nada de esto me he aprovechado...”.
1 Corintios 9:3, 15
P
ocas personas cuestionarían la afirmación de que debemos renunciar a las cosas malas de nuestra vida. Es evidente por sí mismo que tales cosas nos dañan, no nos permiten dis
frutar de la vida y limitan nuestro servicio a Dios y al hombre. Pero no todos están igualmente convencidos de que, en beneficio del evangelio, el discípulo de Cristo tendría que renunciar a algunas cosas perfectamente correctas y legítimas.
Una vez oí un mensaje fascinante sobre este tema predicado por Rowland V. Bingham, fundador de la Sudan Interior Mission [Misión al Interior de Sudán], cuya carrera misionera sacrificial le daba el derecho de hablar con autoridad. Si bien eso ocurrió hace sesenta años, mucho de lo que dijo todavía sigue claro en mi me moria e ilumina este estudio.
Cuatro veces en 1 Corintios 9, Pablo afirma sus derechos en el evangelio. Tres veces sostiene que se abstuvo de ejercer esos dere chos para un mayor beneficio de la propagación del evangelio. Él afirma que está preparado a renunciar a todo derecho que pudiera tener y olvidar todo privilegio, por amor a Cristo y en beneficio del avance del evangelio. Fíjese hasta dónde está dispuesto a llegar: “... no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo” (v. 12, cursivas añadidas).
103
Oswald Chambers dijo algunas palabras incisivas al respecto:
Si estamos dispuestos a abandonar solo las cosas malas por Jesús, nunca digamos que estamos enamorados de Él. Cualquiera de jará de lado las cosas malas si es que sabe cómo hacerlo, pero
¿estamos preparados para dejar de lado lo mejor que tenemos por Jesucristo? El único derecho que tiene un cristiano es el de renunciar a sus derechos. Para llegar a ser mejores para Dios, debe haber victoria en el ámbito del deseo legítimo así como tam bién en el ámbito de la indulgencia ilícita.
En otro lugar, el apóstol insistió en que todo lo que es legítimo no es necesariamente conveniente bajo cualquier circunstancia:
“Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen..."
(1 Co. 6:12, cursivas añadidas).
“...todo me es lícito, pero no todo edifica" (1 Co. 10:23, cur sivas añadidas).
Él sabía por experiencia que es posible concederse cosas lícitas desmedidamente y, de esa manera, volverse esclavo de estas. Así que añadió otra restricción más:
“...todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar
de ninguna” (1 Co. 6:12, cursivas añadidas).
Eso significa que el discípulo debe elegir sus prioridades en forma muy cuidadosa, incluso en cosas que son correctas en sí mismas. Si apuntamos a la cúspide de la experiencia cristiana, siempre aparecerá el reto de la renuncia voluntaria de algunos derechos.
La vida cristiana no es el único reino en el que esto ocurre.
¡Qué renunciaciones está presto a realizar el atleta a fin de romper un récord o de ganar un premio!
Como en todo lo demás, nuestro Señor estableció un bri llante ejemplo en su vida terrenal. Como Hijo de Dios era “he redero de todo” y disfrutaba de derechos y privilegios que van más allá de nuestros sueños. Sin embargo, por nuestro bien,
renunció a ellos. Considere la renuncia admirable de derechos implícita en la encarnación, cuando Él “abandonó los tribunales del día eternal y eligió junto a nosotros una casa sombría de barro mortal”.1
Un poeta del siglo xvii describe la escena en la que el Hijo de Dios renunció a sus derechos de gozar las glorias de su posición como “heredero de todo”, con estas vividas palabras:
¿No has oído lo que hizo Cristo, mi Señor? Entonces déjame contarte una extraña historia.
Cuando el Dios de poder estaba en todo su esplendor vestido en sus túnicas de majestuosa gloria,
decidió un día exhibir su fulgor,
y descendió, y de todo se desvistió.
De sus atavíos de luz y anillos se despojó, el fuego su lanza, la nube su arco,
del cielo, su azul celeste manto.
Y cuando le preguntaron aquí abajo qué vestiría,
Él sonrió y dijo mientras descendía
que una nueva vestidura se le confeccionaría.
—George Herbert
En la tierra, resignó su derecho a las comodidades de la vida hogareña, el derecho a la compañía afable del cielo y, finalmente, el derecho a la vida misma. Los únicos derechos que no resignó fueron los esenciales a su papel de mediador entre Dios y el hombre. “...pongo mi vida por las ovejas —afirmó Jesús—... Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo...” (Jn. 10:15, 18). Si el sacrificio es “el éxtasis de dar lo mejor que tenemos a quien más amamos”, de ahí deriva que a veces habrá derechos de menor importancia a los que se deba renunciar en favor de los de mayor importancia.
Una vez que el pasajero ha pagado su boleto, tiene derecho a un asiento en el ómnibus. Nadie puede quitárselo legítima mente. Y cuando una madre con un bebé en un brazo y una bolsa
1. N. del T.: Frase extraída del poema “On the morning of Christ’s Nativity" [La mañana del nacimiento de Cristo] escrito por John Milton en 1629. Traducción libre.
de compras en el otro sube a un ómnibus abarrotado, él sigue teniendo el derecho a ocupar su asiento; pero también tiene la noble opción de ofrecérselo a aquella dama. Del mismo modo, a veces, se requiere la renuncia de algunos de nuestros derechos —y esa es la preocupación de Pablo en este pasaje— en beneficio del evangelio.
Pablo practicaba lo que predicaba: “Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor nú mero” (1 Co. 9:19). Él hace referencia a sus derechos personales en cuatro áreas (vv. 4, 5, 6, 11), pero afirma que si bien podría haberlos hecho legítimamente, no abusó de ninguno de ellos (vv. 12, 15, 18).
El der echo a g r a t if ic a r el a pet it o no r ma l
“¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber?”, preguntó (1 Co. 9:4). Él podría haber estado afirmando su libertad de comer determinados alimentos, pues la comida ofrecida a los ídolos era el tema del capítulo anterior. Pero el contexto más bien sugeriría que está reclamando el derecho de comer y beber a expensas de la iglesia; el derecho del trabajador cristiano a ser mantenido mate rialmente por aquellos a los que sirve en las cosas espirituales.
Pero su pregunta podría extenderse para abarcar no solo la co mida y la bebida, sino también todos sus apetitos físicos normales. Puesto que son concedidos por Dios, no son impuros; en sí son le gítimos, pero se los puede practicar a tal grado o tener tal relación con ellos que se conviertan en pecaminosos. Que sean legítimos no significa que siempre deberíamos hacer uso de nuestro derecho al máximo, y mucho menos abusar de este.
El gozo de dar a conocer el evangelio era, para Pablo, mucho más importante que el alimento o la bebida. Cuando los intereses del evangelio lo exigían, él se contentaba de andar hambriento y sediento. Fíjese en este testimonio: “Sé vivir humildemente, y sé vivir en abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre; así para tener abundancia como para padecer necesidad” (Fil. 4:12).
¿Tenemos el mismo punto de vista? ¿Hemos descubierto su secreto para nuestra vida? Podría argumentarse con razón que un misionero tiene tanto derecho a la comida exquisita y apetitosa como cualquiera de los colegas creyentes de su patria. Pero podría
haber ocasiones en las que necesite vivir con lo mínimo vital para poder llegar a las personas necesitadas con la buena nueva. Su máxima prioridad debe ser la gloria de Dios en ganar y discipular almas.
John Wesley imitó al apóstol Pablo en su resolución de no ser esclavo del apetito. Para dominarlo, comió solamente papas du rante dos años enteros. Al parecer eso no le afectó la salud, puesto que vivió hasta los ochenta y nueve años. No era un asceta, pero no toleraba que su apetito lo dominara, especialmente si obstacu lizaba el evangelio de Cristo (1 Co. 9:12).
El der echo a un a vid a ma tr imonia l no r ma l
“¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como los otros apóstoles, y los hermanos del Señor, y Cefas?”, preguntó Pablo (1 Co. 9:5). Esto da origen a la muy debatida pregunta: ¿estuvo casado Pablo?
Posiblemente, esta sea una pregunta que no pueda responderse concluyentemente; pero hay evidencias presuntivas de que podría haber estado casado. Lo afirmó cuando Esteban fue condenado, al votar en contra de él. Esto implicaría que él había sido un miembro del Sanedrín, para lo cual había que ser un hombre casado. Si en verdad ese fue el caso, su esposa podría haber muerto antes que él o podría haberlo abandonado cuando aceptó el cristianismo. Pero casado o no, Pablo defendió su derecho a una vida matrimo nial normal, en compañía de su esposa; mas agregó: “...no hemos usado de este derecho” (v. 12).
Muchas personas casadas que reciben el llamado al ministerio de la Palabra, ya sea en su país o en el extranjero, dejan volunta riamente a su pareja durante períodos más extensos o más cortos, en beneficio del evangelio. Otros renuncian voluntariamente al derecho a enamorarse y casarse para poder entregarse con mayor ahínco al ministerio que se les confía. El Señor no pasa por alto tales sacrificios costosos, y tendrán su propia recompensa.
En cuanto a enamorarse, Pablo tenía bien definidas sus prio ridades. Para él la voluntad de Dios y ganar almas era más impor tante. Su principal preocupación la enunció en una sola frase: “... para ganar a mayor número” (v. 19). Todo lo demás debía ocupar un segundo lugar. Enamorarse en la voluntad de Dios es maravi lloso, pero fuera de ella es trágico. La experiencia demuestra que
el punto crucial de nuestra entrega a Cristo con frecuencia reside precisamente allí.
Cuando William Carey le contó acerca de su visión y llamado misionero a su esposa, ella no mostró ningún tipo de interés. Él lloró y le imploró en vano. Finalmente, la presionó diciendo: “Si me hubieran llamado a un servicio de gobierno en la India, hu biera tenido que hacer preparativos para ti e ir. He sido llamado por el Altísimo. Haré preparativos para ti e iré”.
Al final resultó que el capitán del barco se negó a llevarlo y tuvo que esperar otro barco. En el ínterin, su esposa cambió de parecer y decidió acompañarlo. Carey colocó primero a Dios en su relación matrimonial, por lo que Dios honró su fe y dedicación.
Digamos con toda confianza que es totalmente seguro enco mendar nuestros planes de noviazgo y casamiento en las manos del Dios compasivo. Para el misionero soltero, con frecuencia, este es un problema recurrente que necesita de comprensión y compasión. Para muy pocos la voluntad de Dios será que perma nezcan solteros. Si ese fuera el caso, solo serán infelices si insisten en casarse.
Aquí, como en todo lo demás, por más difícil que sea, la paz reside en aceptar la voluntad de Dios. Él nunca perjudica a los que abdican sus derechos en esta esfera.
El der echo a l desc a nso y l a r ec r ea ción no r ma l
“¿O sólo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar?” (1 Co. 9:6). La cuestión aquí es el derecho del discípulo a dejar el trabajo físico y, en cambio, a ser mantenido por la iglesia como lo fueron los otros apóstoles. Nuevamente él renunció a este derecho. “Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros?” —preguntó. Luego añadió: “Pero no hemos usado de este derecho...” (v. 12, cursivas añadidas).
Había motivos convincentes para que rechazara su manuten ción por parte de ellos. Él no quería estar en la misma categoría que los sacerdotes codiciosos que explotaban su cargo para su propio provecho. Y además quería mantener su propia indepen dencia. Podría ejercer su autoridad apostólica con mayor libertad si no había implícitas especulaciones financieras. Con demasiada frecuencia, los que dan dinero quieren mandar. Si él no recibía
dinero, ellos no podrían darle órdenes en materia política, y así tendría más libertad para actuar en cuestiones de disciplina.
El principio implícito aquí podría ampliarse para incluir el de recho del discípulo al descanso y recreación normal, o del misio nero a un permiso de ausencia en la misión. En épocas del Antiguo Testamento, Dios estableció reglas para un descanso y recreación periódicos en las diversas fiestas del Señor. Eran ocasiones para la renovación tanto física como espiritual.
Hay un lugar para la recreación en la vida del discípulo. Una buena prueba de la validez de nuestra recreación sería la siguiente:
¿me hará ser un siervo mejor y más sano y un ganador de almas más eficaz?
Muchos trabajadores cristianos, yo incluido, han pagado un gran precio por no asignar un tiempo adecuado al descanso y la re creación, como le sucedió al piadoso joven ministro escocés Robert Murray McCheyne, quien, cuando apenas tenía veintinueve años, estaba en su lecho de muerte totalmente exhausto por sus incesantes labores. McCheyne le dijo a un amigo sentado al pie de su cama: “El Señor me dio un caballo para montar y un mensaje para enviar.
¡Vaya, he matado al caballo y no puedo enviar el mensaje!”.
Sin embargo, debe reconocerse que en el curso de nuestra labor cristiana, ya sea en nuestro país o en el extranjero, surgirán ocasiones en las que, en beneficio del evangelio y la cosecha no recogida, la recreación o el permiso para ausentarse tendrán que dejarse a un lado por un tiempo. El discípulo debe estar presto a dejar a un lado sus derechos cuando están implícitas las necesi dades de sus congéneres.
El der echo a un a r emuner a ción a pr opia d a
“Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es una gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros par ticipan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho” (1 Co. 9:11-12, cursivas añadidas).
En apoyo a esta declaración, el apóstol cita el principio gene ralmente aceptado de que el granjero que produce la cosecha tiene el derecho a una parte de esta, así como el viñatero a su porción
del vino. En otras palabras, no hay nada malo en ser un predicador asalariado. Incluso el buey no es amordazado cuando está trillando el grano. “Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evan gelio, que vivan del evangelio” (v. 14).
A lo largo de su ministerio, Pablo fue meticuloso en sus asuntos financieros. No quiso que las especulaciones monetarias influyeran en sus decisiones o acciones. El dinero es una prueba de fuego para el carácter. Nuestras verdaderas riquezas son las que están dentro de nuestro carácter, y estas moran con nosotros eter namente. En su actitud hacia el dinero, Pablo era “limpio”, algo que no puede decirse de todos los trabajadores cristianos. Él fue victorioso en el reino de las finanzas y renunció a su derecho a ser mantenido por la iglesia con la finalidad de poder ganar más almas para Cristo (v. 12).
Ya sea que poseamos mucho o poco dinero, es nuestra actitud hacia este lo que resulta revelador. No hay cualidad moral en la riqueza o la pobreza en sí, pero nuestra actitud es una prueba de verdadera espiritualidad. En un mundo en el que los valores mate riales y financieros cobran tanta importancia, no es sencillo escapar a su contaminación.
Descubra la actitud de una persona hacia el dinero y apren derá mucho sobre su carácter. No todo trabajador cristiano ha dominado el problema de la administración financiera, y como resultado de ello muchos han perdido eficacia espiritual. Pablo no cayó en esa trampa.
La mo t iv a ción
La renuncia voluntaria a nuestros derechos en los cuatro ám bitos delicados que se han tratado anteriormente requerirá más que una motivación y dedicación común y corriente. Para algunos, el precio podría resultarles demasiado alto y se volverían atrás. Debemos estar agradecidos de que Pablo no solo fijó la norma, sino que dio a conocer la motivación que le permitió realizar tales renuncias costosas con gozo.
Primero, los factores positivos: “...que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio” (1 Co. 9:18). “...a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno” (v. 22). “Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él” (v.
23). “...ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible” (v. 25).
Él apoya esta motivación positiva con motivos fuertes, aunque negativos: “...Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo” (v. 12). “Pero yo de nada de esto me he aprovechado... porque prefiero morir, antes de que nadie desvanezca esta mi gloria” (v. 15). “Golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que... yo mismo venga a ser eliminado” (v. 27).
En su conjunto, estos motivos hacen una poderosa apelación al discípulo que es celoso en la causa de Cristo, que está presto a pagar el precio del verdadero discipulado y que tiene pasión por la propagación del evangelio. En la historia de las misiones cristianas especialmente, hemos contado con muchos cuya renuncia a los derechos se ha comparado a la de Pablo. ¿Quiénes seguirán su ejemplo?
15
El ejempl o del discípul o
“...sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza”.
1 Timoteo 4:12, BLA
P
ablo tenía muchas ganas de que su protegido se convirtiera en “un buen ministro de Jesucristo”. En sus dos cartas a Timoteo, él lo alentaba en vista de su ministerio en la impor
tante iglesia de Éfeso, que era la iglesia más madura a la que Pablo había escrito. Esta había gozado de una pléyade de talento en su ministerio, incluso del mismo Pablo. Bien podemos imaginarnos
que el joven estaría sintiendo profundamente su relativa juventud e inexperiencia, y estaría amedrentado ante su responsabilidad. Por eso, el anciano y experimentado apóstol le dio consejos y estímulo que, de seguirlos, desarrollarían su potencialidad de liderazgo y lo adiestrarían aún más para su estratégico ministerio. Este consejo es tan relevante para hoy, como lo fríe entonces.
La búsqued a de ejempl os
“Con tus buenas obras, dales tu mismo ejemplo en todo...” (Tit. 2:7 NVI).
En nuestra época, cuando las estructuras sociales se derrumban, y la vida hogareña está en deterioro, hay una gran cantidad de jó venes confundidos que no tienen a quién admirar como ejemplos de inspiración. Crecen sin un padre o sin una madre en el hogar, en una sociedad que alienta la promiscuidad, la intemperancia y la violencia. Como resultado de ello, inconscientemente buscan modelos que establezcan un ejemplo atrayente.
112
Hace poco, me sorprendí al tener una conversación con una amiga. “¿Te acuerdas cuando Hazel llegó a tu oficina hace cua renta años?”, me preguntó. Cuando respondí que sí, mi amiga dijo: “¿Sabías que se crió en un orfanato? Ella no sabía quiénes eran sus padres, nunca recibió amor de nadie y tampoco vio el amor entre un marido y su mujer. Por eso, cuando llegó a tu ofi cina, los observaba a ti y a tu esposa de cerca para ver si realmente existía algo llamado amor”.
Por supuesto que conocía su historia, pero en ningún mo mento me di cuenta de que mi esposa y yo estábamos bajo el microscopio de una joven que, desesperadamente, buscaba un mo delo. Temblé al pensar qué podría haberle ocurrido a ella si noso tros hubiéramos fallado.
Cuán estimulante es pensar que podemos ser ejemplo de las cualidades de Cristo para aquellos que están en busca de Él.
Mediante un estilo de vida ejemplar, el discípulo puede hacer que su Señor sea hermoso para los demás. En su carta a Tito, Pablo lo instó a que les enseñara a los esclavos a trabajar para com placer a sus amos “...para que todos vean en sus vidas lo hermosa que es la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador” (Tit. 2:10, DHH). Evidentemente, nuestras vidas pueden hacer que nuestra enseñanza sea hermosa para los demás. Las personas no solo de berían oír una verdad que valga la pena oír, sino también ver vidas que valgan la pena imitar.
La palabra que Pablo utiliza en ese versículo de la versión Reina-Valera es adornar. “...para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador”. Esta palabra se emplea en el arreglo de joyas de tal manera que se muestre al máximo su belleza. Este es nuestro privilegio.
La vida privada del discípulo puede neutralizar la eficacia de su ministerio público. En una reunión en la que prediqué, estaba presente un muy conocido archidiácono de una iglesia local. Al terminar mi predicación, me preguntó si podía decir unas palabras. “Dios me ha estado hablando esta noche —dijo—. La mayoría de ustedes me conocen, y quiero hacer una confesión. Cuando estoy con ustedes en público, siempre soy jovial, alegre y el alma de la fiesta, pero en casa soy una persona diferente. He sido un ángel en la calle y un diablo en el hogar. He tenido mal carácter y les he hecho pasar malos momentos a mi esposa y a mi familia. Le pedí a
Dios que me perdonara y que me permitiera ser en privado como he intentado parecer en público”. Su vida privada había neutrali zado su ministerio público.
En su primera carta a Timoteo (especialmente en los vv. 6-16 del capítulo 4), Pablo le dio consejos de trascendencia eterna al joven muchacho y le hizo ver que cada discípulo puede obtener provecho de eso hoy día, ya sea en un ministerio reconocido o en la actividad laica común. “Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo...” (v. 6). Consideraremos algunos de sus preceptos.
En tr énese pa r a ser pia doso
Nosotros no nos volvemos piadosos automáticamente. Ser más piadoso está en nuestras manos y, como dice Pablo, requiere entre namiento. Como se indicó antes, de la palabra entrenar del texto original deriva nuestra palabra gimnasio, y es en este sentido que se transmite la idea de “ejercitar el cuerpo o la mente”. La versión en inglés de J. B. Phillips traduce así el versículo 7: “Tómate el tiempo y el trabajo de mantenerte espiritualmente apto”. La implicación es que debemos tener tantas ganas de ser espiritualmente aptos como el atleta que quiere ganar la medalla de oro en las olimpíadas.
El entrenamiento requiere un esfuerzo agotador periódico, que tendrá exigencias sobre nuestro tiempo y nuestras actividades. Eso es algo que tenemos que hacer. Por sobre todo lo demás, re querirá mantener una vida de devoción constante.
Compense su juven t ud
“No permitas que nadie menosprecie tu juventud; antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pu reza.” (v. 12, BLA).
Pablo le estaba diciendo a Timoteo que no creyera que su rela tiva juventud era un obstáculo para su liderazgo. En todo caso, el tiempo se haría cargo de ello. Mientras tanto, él podía compensar su juventud con la calidad de su vida y el ejemplo que le daba a la iglesia.
El apóstol especificó cinco esferas en las que Timoteo debía estar alerta. Estas son esferas en las que las personas más jóvenes a veces presentan deficiencias: palabra, conducta, amor, fe y pureza.
Si bien Timoteo no era un simple joven, muchos de los an cianos de la iglesia de Éfeso serían mayores que él. Sin embargo, no debía permitir que lo dejaran de lado como si fuera un jovencito. Él estaba allí en respuesta a un llamado divino. El tiempo verbal transmite el significado: “No permitas que nadie te menosprecie... Que ningún defecto de tu carácter dé lugar a que desdeñen tu juventud” (K. S. Wuest).
Dediqúese a l a l ec t u r a públ ic a de l a s Esc r it u r a s
“...ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza” (v. 13).
Timoteo debía procurar que se le diera la debida preeminencia a los tres elementos del ministerio de la Palabra. Es a través de la lectura pública de las Escrituras que se oye la voz de Dios; es lamentable que ese mandato ya no se cumpla fielmente. En las igle sias litúrgicas, se leen varias veces diferentes porciones de la Biblia, pero es raro en muchas otras iglesias.
El segundo elemento es la prédica. Predicar es la exhorta ción que le sigue a la lectura de las Escrituras. Para que sea pro vechoso, la verdad debe cristalizarse. Es espiritualmente dañino oír repetidas veces la verdad sin responder a ella. La exhortación incluirá consejos, estímulo y advertencia contra el error. En nues tros días, la prédica ha sido sustituida, de alguna manera, por el diálogo, el debate y la consejería, pero el mandato dice: “Predica la Palabra”.
El tercer elemento es la enseñanza: presentar un conjunto sis tematizado de enseñanzas sobre las grandes verdades centrales de la fe cristiana. Estamos rodeados de un exceso de sectas, por lo que “una teología correcta es el mejor antídoto para el error”.
NO DESCUIDE EL DON QUE HAY EN USTED
“No descuides el don que hay en ti, que te fue dado...” (v. 14).
La gracia de este don era la concesión intrínseca especial que el Espíritu Santo había impartido sobre Timoteo con el fin de que fuera apto y estuviera preparado para su ministerio. No se nos dice
cuál era ese don. El tiempo verbal que se usa en descuides daría el sentido de “deja de descuidar” o “no hagas crecer el descuido” del don. Parecería que el apocado Timoteo necesitaba un estímulo en este punto.
Cabe advertir que la concesión del “carisma”, el don espiri tual, no se produjo mediante la profecía, sino en compañía de esta. La imposición de manos siempre es simbólica y no efectiva. El don había sido concedido para beneficio de los demás; por ende, él debía seguir ejerciéndolo. Al hacerlo, demostraría el progreso logrado desde el momento en que lo recibió (v. 15).
Abóquese a l a obr a
“Ocúpate en estas cosas; permanece en ellas...” (v. 15).
Él debe abocarse a su ministerio con ahínco. A. T. Robertson dice que “ocúpate”, aquí, sería como decir “debes estar hasta las orejas de trabajo”. ¡Nada de arrastrar los pies!
¿Qué objetivo tendría Timoteo en vista? “Para que tu aprove chamiento sea manifiesto a todos”. Su progreso en la santidad y la semejanza a Cristo debía ser tan marcado que fuera visible a todos, tanto a los de afuera como también a la familia de la iglesia. Una pregunta probatoria para formularse es: “¿Mi progreso en la vida espiritual es tan evidente que resulta claramente visible para los que viven y trabajan conmigo o para los que ministro? ¿O mi vida espiritual es estática?”.
El discípulo está expuesto a dos peligros de los que debería ser consciente. Uno es el peligro de una infancia espiritual excesiva mente prolongada. Pablo tenía en mente esa posibilidad cuando les escribió a los hermanos de la iglesia de Corinto, que abundaban en dones, pero estaban confundidos y carecían de madurez espiritual: “De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espiri tuales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía” (1 Co. 3:1-2, cursivas añadidas).
El segundo peligro era la senilidad espiritual. El autor de la carta a los Hebreos estaba preocupado porque algunos cristianos habían retrocedido a un estado espiritualmente senil, por lo que les advirtió:
Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la Palabra de Dios; y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia,
porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcan zado madurez... (He. 5:12-14, cursivas añadidas).
Timoteo tenía que estar en guardia contra esos peligros y avanzar firme y visiblemente hacia la madurez (He. 6:1).
Muestr e un pr og r eso const a n t e
“...para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos” (v. 15).
Es una experiencia beneficiosa, según lo sé por experiencia personal, asumir este reto y medir nuestro grado de progreso vi sible o la carencia de él. Una de las mejores varas para medir este propósito es la descripción del fruto del Espíritu que hace Pablo en Gálatas 5:22-23. Embarquémonos en un viaje de descubrimiento. Esta es la norma: “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza...”.
Estas deleitosas cualidades, que florecieron tan abundantemente en la vida de nuestro Señor, nos brindarán una prueba segura de nuestro calibre espiritual. Formulemos preguntas pertinentes, tales como: ¿soy una persona más amorosa ahora que hace tres meses?,
¿ha sido visible mi progreso en el amor?, ¿quién lo ha notado?
Cabe advertir que las nueve cualidades se consideran como una unidad, por ejemplo, como un racimo de uvas. Pero el amor es la cualidad que lo abarca todo. Las otras ocho no son sino manifesta ciones diferentes del amor, que es el principio motivador de todas ellas. Esta es la lista de las nueve cualidades:
Las primeras tres se refieren a mi andar privado con Dios.
Amor. No hay egoísmo en el amor. El tipo de amor del que se habla aquí es del aspecto no egoísta de la vida. Es más que el mero amor humano. Más bien, es el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo (Ro. 5:5). El Espíritu produce tanto un sentido del amor divino como la disposición de
amar a Dios y al prójimo. Es un elemento que florece incluso ante la presencia de los antipáticos y de los hostiles. ¿Pueden los demás discernir el progreso del amor en mi vida?
Gozo. No existe la depresión en el amor, puesto que el gozo es el resultado natural del amor. Los que se aman son personas gozosas. El gozo es más que vivacidad y diversión. Es el equivalente cristiano a la felicidad de pasar un buen momento en el mundo. Pero lo supera ampliamente puesto que no depende de hechos externos. El gozo cristiano es independiente de las circunstancias y puede coexistir con la angustia. Pablo dijo que estaba “entriste cido, mas siempre gozoso”. Un corazón lleno del amor de Dios está lleno de “gozo en el Espíritu Santo”. ¿Me ven los demás como una persona gozosa?
Paz. No hay ansiedad en el amor. En cambio, hay una se renidad y tranquilidad interior, que no permite preocuparse hoy por los problemas de mañana. La paz es amor en reposo. No es tanto la ausencia de problemas, como la presencia de Dios. Igual que el gozo, es parte del legado del Señor a sus discípulos. “Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz...” (Jn. 16:33). Cuando el Espíritu Santo no está contristado, la paloma de la paz puede posarse en la tierra. ¿Estoy progresando en la conquista de la preocupación?
Las siguientes tres cualidades se relacionan con el trato con mi prójimo.
Paciencia. No hay impaciencia ni irritabilidad en el amor. En otro lado, Pablo dice que “el amor es sufrido”. La paciencia es uno de los atributos sobresalientes de Dios; de la cual, con tanta frecuencia, nos hemos beneficiado. No tiene tanto que ver con lo que hacemos, como con lo que podemos refrenarnos de hacer. “La fuerza de nuestro amor puede medirse por el grado de nuestra paciencia”. Esta deseable cualidad nos permite tolerar debilidades y defectos, irritaciones e idiosincrasias de los demás aun cuando pasamos por pruebas severas. ¿Soy más paciente que hace tres meses?
Benignidad. No hay roces en el amor, porque el “amor es benigno”. Es un reflejo de la actitud de Dios hacia nosotros (Ef. 2:8). Una persona benigna es sensible a los sentimientos de los demás, y siempre está buscando la oportunidad de realizar un acto de benignidad, aun para con los antipáticos y los que no lo
merecen. La benignidad suaviza una palabra o una acción que, de otro modo, parecería dura o áspera. ¿Estoy desarrollando una disposición más benigna?
Bondad. No hay corrupción en el amor. La bondad suele ser como una persona sin hogar en la sociedad contemporánea. La bondad no es noticia. Con frecuencia se la rechaza y es objeto de burla. Si se quiere insultar a una persona, llámeselo “beato”.
Es un hecho llamativo que cuando “Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret...” (Hch. 10:38), no se dijo que el resultado fuera una experiencia de éxtasis, de milagros espectaculares o de sermones efusivos, sino simplemente “anduvo haciendo bienes”. La bondad es benevolencia en acción. ¿Soy una persona visiblemente mejor de la que solía ser?
Las últimas tres cualidades tienen que ver con mi propio andar privado.
Fe. No hay inconstancia en el amor. Este fruto no es tanto de “fe” en el sentido de creer, sino de “fidelidad” en el sentido de ser confiable, fiable y responsable; una cualidad altamente estimada. En un día venidero, el mayor cumplido del exaltado Señor será: “Bien hecho, siervo bueno y fiel” si es que, en realidad, hemos actuado bien y hemos sido fieles en el cumplimiento de lo que se nos ha confiado. La fidelidad ha sido descrita como la fiabilidad que nunca se rinde ni desilusiona. ¿Estoy siendo cada vez más confiable?
Mansedumbre. No hay venganza en el amor. La mansedumbre no es una mera blandura de disposición. No es una cualidad que sea universalmente admirada ni deseada, y sin embargo el Maestro sostuvo: “...soy manso y humilde de corazón...” (Mt. 11:29). La mansedumbre es la antítesis de la agresividad. La persona mansa no lucha por sus derechos y prerrogativas, a no ser que haya un principio implícito, o los intereses del reino estén en juego. Jesús nos aseguró que los mansos, no los agresivos, son los que heredan la tierra (Mt. 5:5). ¿Estoy manifestando un espíritu cada vez más manso?
Templanza. No hay laxitud en el amor. Thayer-Grimm define
esta cualidad como “una virtud que consiste en dominar los ape titos y las pasiones, especialmente los sensuales”. Pablo emplea la disciplina ejercida por los competidores en las olimpíadas como un ejemplo de lo que debería ser la templanza en el discípulo. ¡La
templanza no es el control del yo por sí mismo! Es el control del Espíritu Santo, que mantiene nuestros apetitos y nuestras pasiones en línea al entregarnos a su control. ¿Me ven los demás como una persona con templanza?
Per sist a en est a s cosa s
Persistir. La última exhortación de Pablo fue respecto a la per sistencia: “...persiste en ello [en estas cosas]...” (1 Ti. 4:16). Es decir: “Mantente atento y alerta, y concentra tu mente en una santa manera de vivir”. Si persiste en estas cosas —dice el apóstol—, “...te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren” (v. 16), en el sen tido de ayudarlos a ser libres del “presente siglo malo” (Gá. 1:4).
¿Y cuál es la dinámica que le permitirá al discípulo seguir te niendo un progreso estable en la vida divina? Pablo nos da un indicio al atribuir esas cualidades al Espíritu Santo. Él produce el fruto en nuestras vidas a medida que vivimos bajo el señorío de Cristo. En 1 Corintios 12:3, dice: “...nadie puede llamar —es decir, seguir llamando— a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo”. Para poder tener un progreso constante en la semejanza a Cristo, debemos estar continuamente llenos del Espíritu, para que Él pueda producir un fruto precioso en nuestras vidas.
16
La sol eda d del discípul o
“...me dejaréis solo; mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo”.
Juan 16:32
Algún grado de soledad es natural y normal en la condición
humana. Es parte de las dificultades del hombre. Invade las vidas de grandes y pequeños, y no da evidencia de temor ni favor. El hecho de que uno sea un discípulo de Cristo no nos aleja
del alcance de sus tentáculos, puesto que la soledad es endémica en el mundo.
Jesús, el Hijo del Hombre, experimentó soledad durante su vida en la tierra, y por ende, no hay pecado en ella. Se la puede catalogar como una de las enfermedades sin pecado de la natura leza humana. Así que no hay necesidad de que el discípulo solitario agregue un peso de culpa a su dolor. Sin embargo, la soledad fá cilmente puede dar lugar al pecado.
La soledad se ha convertido en uno de los problemas más pe netrantes de la sociedad, y sus estragos han sido exacerbados por el difundido resquebrajamiento de las normas morales y sociales.
La soledad se define como “el estado de carecer de compañía, estar solo, sentirse abandonado”. La propia palabra es onoma- topéyica, al llevar consigo el eco de su propia desolación. No es un problema reciente, puesto que tuvo su inicio en el huerto del Edén. Es asombroso que la primera expresión registrada de Dios fuera para decir que la soledad no es algo bueno: “Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él”. (Gn. 2:18).
Pero más tarde, Adán experimentó una soledad diferente, la so ledad del pecado. Después que él y Eva cayeron ante las artimañas
121
del tentador, fueron asidos por las heladas manos del temor. En lugar de disfrutar de una comunión desinhibida con Dios, ahora conocían la soledad de la separación de Él, que es la más punzante de todas las formas de soledad.
La soledad viene en muchos disfraces. A veces es como un vacío interior, un sentimiento de vaciedad o un sentido agudo de desolación; un ansia profunda de una satisfacción mal definida. La pérdida de una relación cercana y preciada actúa como una chispa que enciende sus formas más angustiosas.
Los factores contemporáneos, sociales y ambientales son uno de los orígenes más prolíferos. Los principales son la pérdida de la pareja de toda la vida, especialmente si ha sido una relación ex tensa. Mudarse de la casa de familia que parece demasiado grande después que se fueron los hijos puede ser una experiencia trau mática. La falta de un escenario familiar y amigos deja brechas y cicatrices.
Casi todos los que participan de un divorcio o una separación
—ya se trate de adultos o de niños— tienen que atravesar el sendero de la soledad; un hecho que deja un vacío doloroso.
Aisl a mien t o , no so l ed a d
Está mal equiparar la soledad con el aislamiento. El aislamiento es algo que nosotros elegimos, mientras que la soledad viene aunque no la esperemos ni la aceptemos. El aislamiento es físico, la soledad es psicológica. La soledad es negativa e improductiva, pero el aislamiento puede ser constructivo y fructífero.
En el aislamiento, Jacob —“así se quedó Jacob solo”— tuvo una experiencia que le cambió la vida, mientras esperaba en su tienda con justificada aprehensión el acercamiento de su hermano a quien había defraudado.
La soledad ataca en varios niveles. Tal vez, el nivel emocional sea el más difícil de soportar. La pérdida o la ausencia de las rela ciones cercanas con otros seres humanos crea un vacío que es difícil de llenar. La única forma en que puede aliviarse es mediante nuevas y cercanas relaciones. Para la persona implicada, eso con frecuencia parece ser algo imposible de lograr, pero no lo es. Aunque se ne cesitará de un propósito firme, puede alcanzarse.
En un nivel social, la víctima puede sentir que la “dejan de lado” o que “no la quieren”, con la consecuencia de que se repliegue y
pierda contacto con la comunidad en la que vive. Por lo general esto es, aunque no siempre, un aislamiento impuesto a sí mismo. Ese sentido de separación social o de segregación es especialmente común entre los grupos étnicos. Es triste decirlo, pero no es algo poco común incluso en los grupos de la iglesia, que deberían ser líderes en manifestar el amor de Cristo y en ministrar a los que están solos.
Como ya se ha insinuado, la soledad en el nivel espiritual es muy desoladora. Es una separación de Dios, que es el único que puede llenar y satisfacer el corazón humano.
NO SE EXCEPTÚA EN NINGUNA ETAPA DE LA VIDA
Esta enfermedad del alma no está confinada a una sola etapa de la vida. En una de sus obras, The Seven Ages of Man [Las siete etapas del hombre], Shakespeare, con su pluma punzante, delinea las características de cada etapa de la vida con más o menos preci sión. Pero una cosa es cierta: no hay edad en la que el hombre sea inmune a la soledad.
Sorprendentemente, los investigadores han descubierto que la soledad prevalece mucho más en su forma aguda entre los adoles centes y los jóvenes que en los adultos. Los jóvenes sienten una necesidad desesperada de ser aceptados, especialmente por sus compañeros, y harán casi cualquier cosa para ganarse su aproba ción. Los jóvenes se sienten “en el medio” —ni chicos ni grandes—, y les resulta difícil identificarse con alguna de esas etapas. Eso, a su vez, los hace recurrir a las drogas, al alcohol y a otros hábitos dolorosos.
La soledad toma a la persona joven por sorpresa; sin embargo, los mayores, si bien no le dan la bienvenida, están algo adaptados a la idea de que les llegará de alguna forma, tarde o temprano. Por lo tanto, no se sorprenden tanto cuando tienen que enfrentar la realidad.
Sin embargo, la persona mayor sí se siente desesperadamente sola cuando los amigos y los seres queridos fallecen uno a uno, o cuando los hijos están lejos, y la fortaleza que flaquea hace que la vida sea una carga. Sienten que ya no son necesarios o que tal vez ya nos los quieran.
Un grupo que se está expandiendo a una velocidad increíble está compuesto de padres solos y de personas solteras, quienes,
por elección, viven sin pareja o han optado por no seguir casados. Nuestra sociedad sigue orientada a la pareja, y la persona que cae en esa categoría frecuentemente se siente excluida de la vida social de la comunidad.
Las mujeres solteras que ansian un hogar y ser madres, pero a quienes no les llega la oportunidad, caen en la misma categoría. Suelen sentir que las consideran ciudadanas de segunda clase; sin embargo, la Biblia no fundamenta esta idea. Al escribir sobre el estado de soltería en 1 Corintios 7, Pablo dice tres veces respecto al tema: “Bueno les fuera”. Todo su énfasis es que el estilo de vida de solteros es honorable y bueno; pero no todos los solteros tienen la opinión de Pablo. Sin embargo, se podría decir que, ante la perspectiva de tantos matrimonios que terminan en divorcios y tantas mujeres golpeadas, “la dicha de la soltería es mejor que la desgracia matrimonial”. No debería olvidarse que una gran parte de la iniciativa misionera la llevan adelante mujeres solteras.
El divorcio es inevitable y fundamentalmente una experiencia de soledad para los implicados. El dolor no se supera cuando se firma el contrato de divorcio; de hecho, acaba de comenzar. El mundo está lleno de divorciados que están solos. Un efecto secun dario trágico es que los niños pierden a su madre o a su padre, y a veces a ambos. Inevitablemente, eso crea la soledad del inocente.
La suerte del viudo o de la viuda no es envidiable. Aunque el matrimonio no haya sido ideal, por lo menos hubo un alto grado de compañerismo, y la mesa de la cena no estuvo en silencio. En los primeros días de duelo, generalmente hay mucho apoyo de amigos y seres queridos, pero luego la vida continúa para ellos. Las visitas y las invitaciones inevitablemente se reducen. En muchos casos, el viudo está menos preparado para manejar la situación de cambio que la viuda.
El luto es una experiencia desoladora, y en las primeras etapas se siente que el sol nunca brillará de nuevo. Debe aceptarse que no está mal ni es de débiles entristecerse. La tristeza debería expre sarse sin vergüenza. Las lágrimas son terapéuticas. El duelo debe aceptarse como parte de la condición humana.
Si bien el tiempo no quita el sentido de la pérdida, lima el borde agudo de la congoja. Pero inmensamente más potente que el tiempo es el consuelo de Dios. “Bendito sea... Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones,
para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que noso tros somos consolados por Dios” (2 Co. 1:3-4).
Algunas personas ocultan su angustia y, como el salmista, se niegan a ser consoladas, engañándose así respecto de lo que más necesitan: el consuelo de Dios. Jesús se apropió de Isaías 61:1: “....me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos...”.
¡Permita que Él lo haga!
Acción r epa r a do r a
Habiendo revisado muchas de las causas de la soledad, ahora sugerimos formas de mitigar su dolor. Debería quedar bien en claro, cuanto antes, que no hay una panacea única y sencilla. La re cuperación requerirá que se coopere con sinceridad. Sin embargo, puede haber un pronóstico optimista si la víctima está preparada para dar los pasos por sí misma. La disposición a enfrentar la rea lidad y a adaptarse a ella es imperativa.
Hay una esperanza de cambio únicamente cuando el que está solo reconoce que es responsable de dicho cambio. El testimonio de un hombre fue: “Me di cuenta de que la única forma de escapar de la soledad era a través de mi propia iniciativa”. Eso es enfrentar la realidad. Hay determinadas cosas que solo Dios puede hacer, y otras cosas que únicamente nosotros podemos hacer. No somos robots. La actitud de la mente y del corazón es vitalmente importante.
Muchos remedios propuestos son solo paliativos, no curas: unas vacaciones, otra carrera y demás. Tales sugerencias bien pueden demostrar ser útiles, pero no apuntan al verdadero pro blema, ya que llevamos nuestro ser solitario con nosotros donde quiera que vayamos. Las actividades frenéticas nunca llenarán el vacío. Salir de circulación solo empeorará el problema. Estas alter nativas son solo vendas adhesivas en una pierna fracturada. Pueden ofrecer una distracción temporal, pero no efectúan la cura.
La mayoría de nosotros, en ocasiones, hemos encontrado que la medicina prescripta por el médico es desagradable de tomar. Pero ningún adulto maduro se negaría a ingerir la medicina sim plemente porque no tiene buen sabor. Algunas de las siguientes sugerencias pueden no ser agradables al paladar, pero si la soledad es suficientemente aguda, la persona sabia, por lo menos, intentará algunas de ellas.
1. Crea que el Señor está con usted en su soledad. Estas son algunas promesas importantes para reclamar:
“Mi presencia irá contigo, y te daré descanso” (Éx. 33:14).
“No temas, porque yo estoy contigo” (Is. 41:10).
“Y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros” (Mt. 1:23).
“Porque él dijo: No te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente: El Señor es mi ayu dador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre” (He. 13:5-6).
2. Puesto que no hay pecado en estar solo, no agregue una falsa culpa a su problema.
3. Si no pueden cambiarse las circunstancias externas, pueden y deben adaptarse las actitudes internas.
4. No se menosprecie constantemente. Si Dios lo ha acep tado, debe ser valioso para Él. Acepte la valoración que el Señor hace de su vida.
5. Limpie espiritualmente el terreno. Si hay un pecado no confesado, confiéselo con sinceridad y en su totalidad, abandónelo y reciba el perdón y la limpieza prometidos (1 Jn. 1:9). De esa forma lo sacará de su sistema. En su vida espiritual, tendrá el mismo efecto que produce, en su vida física, drenar una llaga que supura.
6. Cuéntele sus sentimientos, sus luchas y, sí, sus fracasos, a su comprensivo Señor. “Porque él conoce nuestra con dición, se acuerda de que somos polvo” (Sal. 103:14). Descárguese con un pastor o con un amigo cristiano en quien confíe, busque su consejo y sus oraciones. Una carga compartida, por lo general, es la mitad de una carga.
7. Aprenda a vivir con algunos problemas no resueltos. Jesús nos lo dio a entender al expresar: “Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora; mas lo entenderás después” (Jn. 13:7).
8. Abandone la autocompasión, “ese hongo de depresión”. En muchos casos, la autocompasión es el villano de la pe lícula. Tener compasión de uno mismo todo el tiempo es un boleto de ida hacia la soledad. En cierto sentido, la autocompasión es la negación de nuestra responsabilidad personal de tratar con dicha condición, lo cual frustra la posibilidad de una cura.
Si persistimos en concentrar nuestros pensamientos en no sotros mismos, eso solo servirá para alimentar el friego de la soledad. Si, en cambio, expresamos nuestros pensa mientos hacia fuera y nos comenzamos a preocupar por los demás, entonces podrá revertirse nuestra condición, y po dremos salir del caparazón de nuestra propia desolación.
9. Si no pueden cambiarse las circunstancias, acéptelas en lugar de luchar en contra; luego adáptese a ellas y busque cómo adornarlas.
Cómo est a bl ecer nuev a s r el a ciones
Establecer nuevas relaciones es la verdadera cura para la soledad, sin embargo, es lo más difícil de hacer. Pero debe hacerse, porque la alternativa es una continuación del status quo. Estas son algunas sugerencias sobre cómo pueden entablarse nuevas relaciones.
1. Ore y busque oportunidades para tener nuevos acerca mientos de amistad con otro cristiano, que usted considere como un posible amigo.
2. En preparación al acercamiento, piense en temas de interés mutuo que podrían ser temas de una fácil conversación.
3. Dé el primer paso y acérquese. Implicará un acto definitivo de la voluntad.
4. Aliente a la otra persona a que hable de sí. Demuestre un interés genuino en las preocupaciones de la otra persona y olvídese de usted.
5. Si es tímido y le resulta difícil hablar con los demás, piense acerca de cómo iniciar y mantener una conversación.
6. Recuerde que ningún contacto social resolverá todos sus problemas rápidamente. El alivio total se encontrará al vivir en comunión con el Cristo viviente.
7. Fije sus deseos y ambiciones sobre objetivos fuera de su vida. Déjese llevar por el interés hacia los demás.
8. Dé el primer paso para romper ese patrón hoy mismo. No espere que llegue un momento más conveniente. Nunca llegará.
En una reunión que conduje en Australia, un joven con una obvia angustia me abrió su corazón. Había tenido varias desilu siones, por lo que se había encerrado en sí mismo. Estaba deses peradamente solo.
Le dije que debía dar el primer paso y hacer el intento de acer carse a alguien si es que quería aliviar su pena. Lo insté a hacerlo de inmediato. Esa noche regresó con un rostro radiante.
“¡Lo hice! Me acerqué a un vecino que no había sido muy amistoso, y él me prometió que estudiaríamos la Biblia juntos”. El Señor había respondido sus oraciones.
17
La segunda oport unida d
DEL DISCÍPULO
“La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano; y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla”.
Jeremías 18:4
E
l patriota y profeta Jeremías estaba desconsolado. A pesar de sus lágrimas y súplicas, su amada nación había demos trado ser intransigente, y cada vez se alejaba más de Dios. Sus serios intentos de evitar la catástrofe habían demostrado ser
inútiles. Había agotado todos sus recursos, y parecía no haber alternativa para el juicio merecido.
Fue justamente cuando había llegado a esa crisis, que Dios le
dio una visión de esperanza. “Levántate y vete a la casa del alfarero
—dijo el Señor—, y allí te haré oír mis palabras” (Jer. 18:2). Si bien Israel había contrariado persistentemente el propósito divino de la bendición, si se arrepentía y una vez más se rendía a Él, el Alfarero celestial la convertiría en una nueva nación y le daría otra oportu nidad, incluso, en esta hora intempestiva.
Aunque la visión fue un mensaje contemporáneo para Israel, la aplicación no tiene épocas. Así como los elementos del arte del alfarero son esencialmente los mismos que en la época de Jeremías, también lo son los métodos y los tratos de Dios con sus hijos en toda época. Pueden diferir el contexto y los detalles, pero los prin cipios fundamentales son los mismos.
Cuando Jeremías fue obedientemente a la casa del alfarero, vio muchas cosas: la rueda giratoria controlada por el pie del alfarero; un montículo de barro inerte, incapaz de mejorar su condición y de ningún valor intrínseco; un pote de agua para ablandar el barro
129
y hacerlo maleable; una pila de desechos donde el alfarero colo caba las vasijas que no habían logrado cristalizar su diseño; y, por supuesto, vio al alfarero habilidoso y experimentado. “’Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo —escribió Jeremías—, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel” (vv. 5-6).
Esa afirmación del poder absoluto y soberano de Dios suena bastante dura y prohibitiva. Su poder es muy terminante, y no sotros somos muy impotentes. Pero Isaías, el profeta, suaviza la imagen: “Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro padre; nosotros barro, y tú el que nos formaste...” (Is. 64:8).
Es cierto, Dios es soberano en su poder, pero también tiene un corazón de Padre. Podemos estar totalmente seguros de que su soberanía nunca discordará con su paternidad. Todas las formas de tratar con sus hijos frágiles y defectuosos están dictadas por un amor inmutable.
Estudiemos lo que vio Jeremías mientras observaba al alfarero.
La v a sija fo r ma d a
“...he aquí que él trabajaba sobre la rueda” (v. 3).
El alfarero tomaba una porción de arcilla y la lanzaba justo al centro de la rueda que giraba. Si la hubiera arrojado apenas hacia un lado, la vasija hubiera salido irregular y asimétrica. La lección espiritual no requiere énfasis.
Después, mientras sus habilidosos dedos moldeaban y aca riciaban el barro, el modelo concebido en la mente del alfarero comenzaba a evolucionar. Primero le daba forma desde afuera y después desde adentro hasta que el barro amorfo comenzaba a convertirse en algo bello.
El alfarero era un hombre experimentado y habilidoso. Dios es soberanamente habilidoso en el moldeado de las vidas humanas. Él no experimenta. Él no comete errores. Nunca arruina su propia obra. La tragedia es que a veces nosotros asumimos arrogante mente el papel del alfarero e intentamos dar forma a nuestras pro pias vidas, con resultados desastrosos.
La rueda en la que se moldea la vasija representa las circuns tancias de la vida cotidiana que moldean nuestro carácter. ¡Cuán variadas son! La herencia, el temperamento y el entorno están muy lejos de nuestro control, pero tienen una fuerte influencia forma- tiva. Los tratos providenciales de Dios también juegan su parte: la adversidad y la prosperidad, la angustia y el gozo, la aflicción y a veces la tragedia, las pruebas y las tentaciones; todos son factores que Dios usa para cambiarnos progresivamente a semejanza de Cristo.
Te colocó en medio de esta danza de plástica circunstancia.
La maquinaria solo sirvió para darle forma a tu alma, para probarte y así moldearte
lo suficiente hasta impresionarte.
—Robert Browning
En el barro podemos ver nuestra naturaleza humana: “...como a barro me diste forma...”, dijo Job (Job 10:9). El barro no tiene valor fuera del trabajo del alfarero. Su increíble valía reside en su capacidad de recibir y retener el modelo que está en la mente del artista. “Es el arte lo que le da el valor al barro, no el material” (Dresser).
En una ocasión, asistí a una subasta en Sothebys, la reconocida casa de subastas de objetos de arte de Londres. Una pieza pequeña de alfarería, poco atractiva para mí, era sostenida por el subastador,
¡y para mi sorpresa la oferta comenzó en 25.000 libras esterlinas! Luego subió a 50.000, 70.000, 75.000 y 78.000, cuando cesaron las ofertas. ¡El barro de la vasija valdría solo unos centavos! El asombroso valor de la vasija para el comprador había sido impar tido por la labor del alfarero.
Una vida humana, como el barro, tiene un potencial casi sin límites cuando se entrega en las manos del Alfarero celestial. ¿Por qué algunas vidas son radiantes y otras opacas? Están hechas del mismo material. La diferencia reside en el grado que se le permite al Alfarero trabajar el bello diseño de su mente.
Hay innumerables variedades de barro, y cada uno requiere un tratamiento individual, adaptado a su textura y a otras cualidades
distintivas. Lo mismo ocurre con la vida de cada discípulo. Del mismo modo, el trato de Dios con cada uno de nosotros es único y exclusivo. ¡No hay producción masiva en la alfarería de Dios!
La v a sija a rr uin a d a
“Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano...” (v. 4).
Mientras Jeremías admiraba la vasija que casi estaba lista, de repente se deshizo en un bulto de barro sin forma. Todo el trabajo del alfarero se había perdido en un instante. El bello diseño de la vasija se arruinó, y el profeta esperaba que el alfarero la arrojara a la pila de desechos. No se nos dice por qué se deshizo, pero in dudablemente se debió a alguna falla en la respuesta del barro al tacto del alfarero.
¿Se parece su vida a esta escena? No fue ningún descuido ni falta de habilidad del Alfarero lo que hizo que la vasija se arruinara. Ningún artista arruina su propia obra. Nosotros emprendemos la vida con elevadas esperanzas e ideales, pero a menudo la batalla de la vida nos vence. La vasija se echó a perder, pero hay un brillante rayo de esperanza. El barro está aún “en sus manos”. ¡Él no lo ha arrojado a la pila de desechos!
El diseño del Alfarero celestial puede arruinarse de varias ma neras, la más común es la tolerancia del pecado en la vida. Puede ser un pecado expuesto o un pecado atesorado en la imaginación. Pueden ser pecados del espíritu tales como celos, orgullo, envidia o pecados del habla. Estos pueden parecer más respetables que los pecados más graves de la carne, pero no son más aceptables para Dios. Cualquier tipo de pecado echará a perder la vasija.
Puede que haya resistencia al conocer la voluntad de Dios. El barro de nuestra voluntad es demasiado duro como para en tregarse al tacto delicado del Alfarero. Con frecuencia, se libra una batalla alrededor de un punto de resistencia, y eso echa a perder la vasija. O podría ser alguna relación mala o inútil que está haciendo cortocircuito con la bendición de Dios. Estos asuntos exigen una acción drástica. Se los debe pensar detenidamente y se los debe tratar contundentemente para que la vida vuelva a su sendero correcto.
La v a sija r econst it uid a
“...y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla” (v. 4).
Aquí está el mensaje de esperanza de Dios. El alfarero que vio Jeremías no arrojó la vasija deformada a la pila de desechos, sino que del mismo barro, tal vez ablandado con algo de agua, hizo otra. Dicha vasija puede que no haya sido tan bella como la pri mera, pero aún es “apta para el uso del Maestro”.
Se predijo de nuestro Señor: “No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia...” (Is. 42:4). Y Él no desmayó. Las Escrituras están repletas de ilustraciones de vasijas arruinadas a las que Él reconstituyó.
¿Quién sino el Señor hubiera elegido a Jacob para encabezar a la nación santa a través de la cual vendría el Mesías? El nombre de Jacob significaba “engañador, usurpador”. Alguien dijo que era tan retorcido que se podía ocultar detrás de un sacacorchos. Antes de la crisis determinante de su vida, había pasado veinte años en gañando a su tío Labán y siendo engañado por él. Después Dios lo acorraló en un rincón del cual no había escapatoria.
Así se quedó Jacob solo; y luchó con él un varón hasta que ra yaba el alba... Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le res pondió: No te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. (Gn. 32:24-28)
Hasta ese momento, Jacob siempre se había resistido al Alfarero y seguía insistiendo en su camino torcido; pero finalmente fue ven cido. Depuso la espada de su rebeldía, y Dios lo transformó de un engañador a un príncipe.
Simón Pedro no era un material muy promisorio. Después de muchos fracasos, alcanzó el punto más bajo de su experiencia cuando negó al Señor con juramentos y maldiciones. Cuando fue a buscar la presencia del Señor y lloró amargamente, sin duda pensó que ese era su fin. Había sido un hermoso sueño mientras duró,
pero ahora lo había arruinado todo. Era mejor que volviera a la pesca.
Pero el Alfarero celestial no estaba desalentado. No arrojó a Pedro a la pila de desechos. Al cabo de cincuenta días, el mismo Pedro estaba predicando el encendido sermón de Pentecostés que ganó tres mil almas para el reino de Dios. ¡Jesús ni siquiera lo puso en un período de prueba! “Él sabía lo que había en el hombre”, y vio la profundidad y la realidad del arrepentimiento de Pedro. No solo lo volvió a instaurar en el apostolado, sino que Pedro se convirtió en su líder; y se le confiaron las llaves que abrirían el reino del cielo tanto a judíos como a gentiles.
Juan Marcos era un joven prometedor que se convirtió en un desertor. Cuando Bernabé y Saulo partieron en su primer viaje misionero, Marcos los acompañó lleno de esperanzas y honrado de viajar con semejantes hombres. Pero a medida que aumentó la oposición, y el viaje se hizo más arduo y peligroso, su entusiasmo inicial se esfumó. Entonces, los dejó y volvió a su hogar (Hch. 13:13): un desertor.
Cuando Bernabé sugirió que lo llevaran con él en su siguiente viaje, Pablo no quería oír hablar de ello. Marcos los había des ilusionado una vez; no habría una segunda oportunidad. Pero Bernabé y el Alfarero celestial no lo abandonaron; le dieron otra oportunidad, y él rectificó su error. ¡El desertor se convirtió en el biógrafo del Hijo de Dios! Maravillosa gracia del Alfarero que no se desalienta.
La v a sija per feccion a d a
En su arte, el alfarero utiliza el fuego así como también la rueda. Sin el fuego del horno, la vasija no retendrá su forma. En él se queman la humedad y los elementos indeseables. A medida que la temperatura aumenta, el barro se vuelve más puro, y se fijan los hermosos colores del modelo del alfarero.
¿Qué modelo tiene en mente nuestro Alfarero? No es una ocu rrencia improvisada. Pablo nos dice que “a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos” (Ro. 8:29, cursivas añadidas).
Cada toque del Alfarero en nuestras vidas tiene ese fin deseable en mente. Los toques a los que a veces tememos están diseñados
solo para extraer las cosas feas de nuestras vidas y reemplazarlas con las gracias y virtudes de nuestro Señor.
Cuando en medio de feroces pruebas te encuentres, mi gracia será tu provisión más que suficiente;
la llama no te ha de lesionar,
pues yo solo intento, tu residuo consumir y tu oro refinar.
—Robert Keene
El fuego hace que el modelo sea permanente. Mientras cami naba por la alfarería de un amigo, llegamos a los hornos donde se cuecen las vasijas. Mi amigo hizo un comentario que desencadenó un pensamiento consolador. “Nunca colocamos un artículo en el fuego sin protección —dijo—. Siempre lo revestimos de un material más fuerte, resistente al fuego. De otro modo, el ardiente calor arruinaría el producto”. Mis pensamientos se dirigieron a la pro fecía de Isaías en la que el Señor dijo: “...No temas, porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo... Cuando pases por el fuego, no te quemarás; ni la llama arderá en ti” (Is. 43:1-2, cursivas añadidas). Nunca se nos permite pasar solos por el fuego de las pruebas, pero ¿creemos y nos apropiamos siempre de ese hecho?
Los tres jóvenes, a pesar de su declaración de fe en la capacidad de Dios para liberarlos, no fueron rescatados del horno de fuego, pero fueron “revestidos” y protegidos de su poder destructivo, y además tuvieron el privilegio inefable de la comunión personal con el Hijo de Dios. No siempre nos damos cuenta de qué diseño está elaborando el Alfarero en nuestras vidas.
El rey Jorge VI de Gran Bretaña estaba inspeccionando una alfarería famosa. Cuando llegaron a una habitación donde se fa bricaban juegos de té, el alfarero señaló un juego de té de color negro y dijo:
—Su Majestad, allí está el juego de té que ordenó para el palacio.
Al verlo, el rey protestó:
— ¡Pero no pedimos un juego de té negro!
— ¡Ah, no! —contestó el alfarero—. Usted pidió un juego de té de oro. Debajo de esa sustancia negra, hay oro. Pero si colocamos el oro en el fuego sin protección, se arruinarían las piezas, así que
lo pintamos con la sustancia negra. Cuando se queme, solo que dará el oro bruñido.
Cuando estamos atravesando las experiencias oscuras de las pruebas de la vida, solemos ver solo lo negro. Nos olvidamos que debajo se encuentra el oro del carácter purificado, más semejante a Cristo.
Después de una serie de reveses y sufrimientos devastadores que le ocurrieron a Job, dio este testimonio, al que se han ad herido innumerables hombres de Dios con el paso de los años: “Mas él conoce mi camino; me probará, y saldré como oro” (Job 23:10).
Judas desairó tenazmente el toque benéfico del Alfarero en su vida, lo cual resultó en que no hubiera otro lugar para él que la pila de desechos. ¿Fue mera coincidencia que el malversador suicida fuera enterrado en el campo del alfarero que habían comprado los sacerdotes con las treinta piezas de plata por las cuales traicionó a Jesús? Su fin es una advertencia solemne para quienes, como él, se resisten al toque del Alfarero.
No te resistas, ¡y deja que te moldee! Oh, Señor, quiero obedecerte.
Sé tú el habilidoso Alfarero,
y yo, el barro que me entrego. Moldéame, oh, moldéame a tu voluntad,
mientras rendido y subyugado he de esperar.
—Anónimo
18
La comisión r enova da
DEL DISCÍPULO
“Así dice Jehová de los ejércitos: Si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás
mi casa, también guardarás mis atrios, y entre éstos que aquí están te daré lugar”.
Zacarías 3:7
I.
C
Scofield, editor literario de la Biblia comentada que lleva su nombre, solía contar acerca de la animosidad que sentía cada vez que se encontraba con el notorio evangelista esta dounidense Dwight L. Moody, pues este siempre oraba para que
la comisión de Scofield fuera renovada. A él no le importaban las implicaciones de esa oración. Pero más tarde se dio cuenta de que el perspicaz Moody había discernido su talón de Aquiles. Moody notó que, dada la intensa preocupación de Scofield por el aspecto intelectual de la fe cristiana, estaba en peligro de perder su celo por Dios y el amor por sus congéneres. De ahí la petición repetida de Moody por su amigo.
Todo discípulo, especialmente el que tiene una fuerte inclina ción intelectual, enfrenta el mismo peligro. Podemos aprender lec ciones valiosas en este sentido, de la manera en que fue renovada la comisión de Josué, el sumo sacerdote de Israel. Si bien la visión simbólica tuvo una aplicación principal en la época en que vivió Zacarías, también tiene una significación contemporánea. Zacarías cuenta la historia de la visión que tuvo:
Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él,
137
diciendo: Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba de pie (Zac. 3:3-5).
El sumo sa cer do t e desc a l if ic a do
En la visión, Zacarías fue llevado a una escena en el cielo. Se estaba procesando en juicio a Josué, el sumo sacerdote y represen tante de su pueblo, quien estaba en el banquillo de los acusados. A su derecha estaba Satanás, su adversario y acusador. Para su consternación, el profeta vio a Josué vestido con ropas viles. De acuerdo con la ley mosaica, eso lo descalificaba para desempeñarse como sumo sacerdote.
El acusador no fue lento para capitalizar la situación y expuso sus cargos en contra de Josué. Las acusaciones parecían estar bien fundamentadas, puesto que él no presentó ninguna defensa y se declaró culpable.
De repente, para alivio y deleite de Zacarías, se interrumpió el suspenso cuando intervino espontáneamente el Juez, reprendiendo y refutando los cargos formulados por el acusador. Después, “Dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás; Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio?” (v. 2). Entonces el acusador de Josué fue repren dido y silenciado.
Luego, como evidencia tangible de que el acusado había sido absuelto, se le quitaron sus vestimentas viles y en su lugar fue ata viado con ropas finas, de gala. Se le renovó su comisión sacerdotal y nuevamente estuvo calificado para ministrar ante el Señor como su representante para la nación. Josué —y en él toda la nación— fue perdonado, purificado y restaurado a la comunión con Dios.
Puesto que Cristo nos ha constituido en “...reyes y sacerdotes para Dios, su Padre...” (Ap. 1:6), es el privilegio y la función de todo discípulo ministrar ante Dios. Al ejecutar ese cargo, po dríamos esperar, como Josué, atraer la atención hostil de nuestro adversario en su papel de “acusador de nuestros hermanos” (Ap. 12:10). Josué era indudablemente uno de los hombres más santos de su época, y sin embargo cuando se halló ante la resplandeciente
luz de la santidad de Dios, se dio cuenta de su total incompetencia para desempeñarse como sacerdote del Dios viviente.
Como representante de la nación, se identificó con esta en su culpa y pecado; y Satanás tenía mucho con lo que podía acusarlos justamente. Malaquías, el profeta, registra la condición en la que había caído la nación. Se habían vuelto tan corruptos y avaros, que en lugar de ofrecer animales sin mancha en sacrificio a Dios, llevaban al altar a los mutilados y enfermos. Incluso, los propios hijos de Josué se habían casado con esposas extranjeras. En vez de reprenderlos, refrenarlos e impulsar a la nación a que se ajuste a las normas divinas, él había aceptado y dispensado sus prácticas malvadas. No es de extrañarse que no tuviera respuesta para las acusaciones de Satanás.
El a bog a do a cusa do r
Con mucha razón, a Satanás se lo llama “el acusador de nues tros hermanos” (Ap. 12:10), puesto que ese es su papel favorito. El notorio filósofo pagano, Ernest Renán, denominé) a Satanás “el crítico malévolo de la creación”. Él es el “padre de mentira” (Jn. 8:44), pero puede decir la verdad cuando esta se adecua a sus planes. Ya sea falso o verdadero, él lanza sus acusaciones contra el creyente, generando un sentimiento de condena y, de hecho, lo desalienta y lo incapacita para el servicio.
El diablo se deleita al ver al cristiano “vestido con vestiduras viles” y, como hizo con Josué, hará todo lo que esté a su alcance para evitar que se despoje de esas vestiduras. Él sabe que nada puede perjudicar más la causa de Cristo que un cristiano que cae en el pecado. Toda la causa evangélica del mundo entero ha sido enormemente perjudicada por la transgresión moral de algunos evangelistas televisivos, y Satanás ha obtenido una notable victoria. Pero la victoria final no es suya.
Él siempre está alerta para encontrar algo de lo cual pueda acusarnos ante Dios y desacreditarnos ante los hombres. Con demasiada frecuencia le proveemos las municiones. Tiene vasta experiencia y sabe cómo explotar los puntos débiles de nuestro carácter, y recurrirá a cualquier método solapado para lograr su fin.
Es de destacar que en la visión de Zacarías, el Juez no negó los
cargos presentados por el acusador contra Josué y la nación, sino
que se negó a aceptarlos. “Jehová te reprenda, oh Satanás —fue su réplica—. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio?”.
Esta última es una figura interesante. Imagine que se arroja inadvertidamente un documento importante al fuego. Justo a tiempo, alguien descubre el incidente y arrebata el papel. Los bordes están chamuscados, pero el documento esencial está aún intacto. Es valioso aunque está algo estropeado. El hecho de que Dios se tomó el trabajo de arrebatar a Josué —y a nosotros— del fuego es nuestra garantía de que somos de valor a sus ojos, y de que Él perfeccionará en nosotros la obra que ha comenzado, “...el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo” (Fil. 1:6).
Debemos reconocer que Satanás no tiene derecho a presentar ninguna acusación contra un creyente. Si usted está preocupado por su voz acusadora, recuerde que el Único que tiene derecho de presentar un cargo contra uno de los discípulos de Cristo es Aquel contra quien se ha pecado. Esto está implícito en las palabras del Señor a la ramera penitente: “Ni yo te condeno; vete, y no peques más” (Jn. 8:11).
Pablo se deleitaba en un sentido de total absolución cuando escribió las siguientes palabras: “¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aun, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros” (Ro. 8:33-34).
Cuando, en un sueño, el acusador de los hermanos enfrentó a Martín Lutero con una abrumadora lista de sus pecados, él peni tentemente se apropió de ellos como suyos. Luego, dirigiéndose al acusador dijo: “Sí, son todos míos, pero escribe sobre todos ellos: ‘La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado’” (1 Jn. 1:7). Esa es la respuesta perfecta y adecuada ante cualquier acusación de Satanás.
El Juez que a bsuel ve
Cuando Dios eligió a Israel como la nación y a Jerusalén como la ciudad, a través de las cuales Él traería bendición a todo el mundo, conocía de antemano todo su trágico futuro de rebeldía. Sus acciones y reacciones no lo tomaron por sorpresa, no más que las nuestras. Era como si Él hubiera dicho: “Escogí a Israel y a Jerusalén sabiendo
todo lo que serían y harían. No las elegí porque eran más grandes o mejores que otras naciones, sino porque puse mi amor sobre ellas. Ninguna acusación que les hagáis hará que mis propósitos de gracia fracasen. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio?”.
Ese es un mensaje de aliento para el discípulo que ha per dido contacto con Dios. Incluso, con el recuerdo de nuestra falla más reciente ante nosotros, continúa siendo cierto que, sabiéndolo todo, Dios nos eligió antes de crear el mundo (Ef. 1:4). Si bien no lo han sorprendido, nuestros pecados han herido profundamente a nuestro amoroso Padre; pero su presciencia no apagó su amor. Puesto que todos los cargos de los que podrían acusarnos fueron respondidos en la cruz, Él puede reprender y silenciar al acusador. Es cierto, solo somos tizones arrebatados del incendio, pero el Señor aún tiene un propósito para nuestras vidas, como lo tenía para Josué.
Hay un infinito consuelo en el hecho de que si bien Josué tenía un acusador malicioso y vengativo, también tenía un defensor Todopoderoso. Es en nuestro detrimento que escuchemos con tanta frecuencia la voz del acusador, y no oigamos la voz reconfor tante de nuestro Defensor.
Oigo rugir al acusador
por los pecados que he cometido. Los conozco todos, hasta el peor, mas Jehová ninguno a percibido.
El Seño r de l a nuev a comisión
Hubo cuatro pasos para volver a comisionar y rehabilitar a Josué.
Fue limpiado. “Quitadle esas vestiduras viles...” (Zac. 3:4).
Las palabras estaban dirigidas a los espectadores. Las vestiduras, por supuesto, representan el carácter con el que estamos vestidos. La vileza de las vestiduras significa impureza y pecado en el ca rácter. Dios no descansará, no dejará de inquietar nuestras vidas hasta que nos despojemos de ellas, y deberíamos estar felices de que esto sea así.
Nada impuro puede habitar, cuando Dios en la gloria reina.
Sus ojos tan puros no pueden tolerar, las manchas e impurezas.
—J. Nicholson
No sería suficiente cubrir las viejas vestiduras con otras nuevas, y así dejar las vestiduras viles debajo. Toda cosa pecaminosa que nos descalifica debe extraerse. Tanto Pablo como Pedro exhortan a “des pojarse del viejo hombre” —el hombre de la antigüedad—, la natu raleza que heredamos del primer Adán. Hacer eso implica un acto de la voluntad, un acto de renuncia decisiva. Nuestras ropas viles no desaparecen por sí solas; nosotros nos despojamos de ellas. No necesariamente tiene que ser un proceso largo o extenso. Se puede hacer de repente y para siempre. Podemos decir: “He terminado con ese hábito pecaminoso, con esa cosa cuestionable, con esa asociación ilícita”. Cuando tomamos esa actitud, encontramos al Espíritu Santo allí para fortalecernos a fin de mantener nuestra posición.
Fue vestido. “Y a él le dijo: Mira que he quitado de ti tu pe cado, y te he hecho vestir de ropas de gala” (Zac. 3:4). Limpiarse era el preludio de vestirse. Qué bálsamo le debe haber traído al perturbado espíritu de Josué, ya que se quitó todo lo que lo des calificaba para servir mejor al Señor.
La referencia aquí es al atavío festivo del sumo sacerdote. Quitarse las vestiduras viles y limpiarse de impurezas era de una envergadura totalmente negativa. Pero Dios tenía algo glorioso con qué reem plazarlas: un guardarropa con atavíos finos, que podían adecuarse y agraciar cualquier figura, y adaptarse a cualquier compañía.
Agustín había vivido sus primeros años en pecado y libertinaje, a pesar de las oraciones y lágrimas de su piadosa madre Mónica, hasta que un día oyó una voz que decía: “Toma y lee”. Tomó su Biblia y leyó: “Andemos... honestamente; no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestios del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne” (Ro. 13:13-14, cursivas añadidas).
Dios le habló poderosamente a través de esas palabras. Por lo que se dijo a sí mismo: “He dedicado todo mi tiempo a permitir que la carne me tiranice, y ahora Dios me ha ordenado que me vista como el Señor Jesucristo”. Por un acto de su voluntad, se apropió de Cristo como el complemento de su propia necesidad, y a partir de ese momento su vida se transformó por completo. El
libertino se convirtió en uno de los líderes cristianos más grandes de la Antigüedad.
El guardarropa maravilloso de Dios está a nuestra disposición. Es para nosotros, mediante un acto definido de la voluntad, por el que nos despojamos de “las vestiduras manchadas por la carne”, renunciamos a ellas y acabamos con ellas. Cristo quiere ser el que satisfaga nuestras necesidades diarias y horarias.
Toda necesidad es satisfecha por Cristo, no es un vacío que Él no llene,
no es una carga que su amor no alivie,
ni una tormenta que su propia paz no aquiete.
—J. Stuart Holden
Fue coronado. “Después dijo: Pongan mitra limpia sobre su cabeza...” (Zac. 3:5). Parecería que hasta ese momento Zacarías había sido solo un observador asustado. Pero ahora, cuando vio a Josué limpio y vestido con finos atavíos, interrumpió entusias mado y dijo: “¡Completen la restauración! ¡Pongan una mitra limpia sobre su cabeza!”. Se estaba refiriendo a la mitra del sumo sacerdote que tenía la placa de oro con la inscripción: “Santidad al Señor”. Fue también en esta mitra que se derramó el fragante aceite de la unción. “...Y pusieron una mitra limpia sobre su ca beza...” (v. 5). La restauración se había completado. Su autoridad sacerdotal nuevamente podía ejercerse.
Fue comisionado. “Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo: Así dice Jehová de los ejércitos: Si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre éstos que aquí están te daré lugar” (vv. 6-7).
El Señor perdonador había cumplido su parte magnánima mente. Ahora solo le quedaba a Josué aceptar el cargo, disfrutar de los privilegios que le fueran concedidos y andar en los caminos de Dios. En el lenguaje del Nuevo Testamento, eso sería el equiva lente a “andar en el Espíritu”.
Josué no solo fue comisionado de nuevo, sino que se le admi tieron privilegios de los que nunca antes había gozado: el derecho a acceder a la presencia inmediata de Dios y la admisión a los pro pios consejos del Todopoderoso.
19
La diná mica del
DISCÍPULO
“Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre; pero ustedes quédense en la ciudad hasta que
sean revestidos del poder de lo alto”.
Lucas 24:49, .
“Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos...”.
Hechos 1:8, NVI.
C
on estas palabras, pronunciadas antes de su ascensión, Jesús instó a sus discípulos a no emprender un ministerio público hasta que estuvieran revestidos —investidos— del poder de lo alto. Él mismo había dado el ejemplo. A pesar de su
vida santa, no emprendió su ministerio público hasta después que “...vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él” (Mt. 3:16).
Los discípulos tuvieron en cuenta su mandato, y el día de Pentecostés “fueron todos llenos del Espíritu Santo...” (Hch. 2:4). Hasta ese momento habían causado poca conmoción, pero al poco tiempo se refirieron a ellos como “estos que tras tornaron el mundo entero”. El poder dinámico del Espíritu Santo transformó el ministerio de ellos y lo hizo poderosamente eficaz.
En estos días en los que hay mucha confusión sobre el mi nisterio y las operaciones del Espíritu Santo, es sencillo que el fervor de visiones opuestas den lugar a la intolerancia y nieguen el espíritu de amor que Jesús dijo que era la evidencia del verdadero
144
La DINAMICA DEL. DISCÍPULO 145
discipulado. Por todos los medios, deberíamos decir la verdad tal como es, pero la debemos decir en amor (Ef. 4:15).
No debe concebirse al Espíritu Santo en términos de una ex periencia emocional. Él no es una influencia misteriosa y mística que penetra nuestro ser; ni tampoco es una energía, como la elec tricidad, que podemos usar para nuestros propósitos. Él es una Persona divina, igual que el Padre y el Hijo en poder y dignidad; y se lo debe amar, adorar y obedecer del mismo modo.
Hay una línea de enseñanza que da la impresión de que el Espíritu Santo es un lujo para un grupo espiritualmente elitista de cristianos avanzados, y que quienes no tienen determinadas expe riencias, son ciudadanos de segunda clase. Pero esto es errado. De hecho, Jesús enseñó exactamente lo opuesto. Preste atención a sus palabras:
¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra?
¿o si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¡cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? (Lc. 11:11-13, cursivas añadidas)
De esta manera, al ilustrar la naturaleza y la obra del Espíritu Santo, el Señor no se compara con los lujos de la vida occidental, sino con la comida básica del hogar promedio oriental: pan, pes cado, huevos. La carne era demasiado cara para el hogar promedio y se la consideraba un lujo.
Así que lo que estaba queriendo decir Jesús era que el Espíritu
Santo no debe considerarse un lujo especial para una elite espiri tual, sino como el pan, el pescado y los huevos. Su ministerio es indispensable para la vida cristiana normal.
La misma verdad surge en la conversación de Pablo con los ancianos efesios. Al parecer, él detectó algo que faltaba en la expe riencia de ellos, entonces “les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creisteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo” (Hch. 19:2). Después de instruirlos en ámbitos donde su conocimiento era deficiente, Pablo les impuso las manos y “...vino sobre ellos el Espíritu Santo...” (v. 6). El Espíritu Santo ya se había dado en el día de Pentecostés a toda la Iglesia, pero los
ancianos efesios tenían que creerlo y apropiarse del don divino. La aceptación de esa carencia era responsable de su testimonio apa rentemente anémico.
Ser ll enos del Espír it u
El mandamiento de ser llenos del Espíritu (Ef. 5:18) no está di rigido a personas especialmente santas ni es para una etapa avanzada de la vida cristiana, como si algo más que pan, pescado y huevos estuviera reservado para los adultos y no para los niños. La gracia del ministerio del Espíritu Santo es una necesidad indispensable y universal en todas las etapas de la vida del discípulo. Estar lleno del Espíritu es el mínimo indispensable para una vida cristiana plena. Dios no mantiene a sus hijos con lo básico y esencial de la vida, sino que tiene una reserva inagotable de bendiciones para nosotros.
El tiempo verbal en Efesios 5:18 —“...sed llenos del Espíritu”— da el sentido de una acción continua, como lo predijo el Señor: “...Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él...” (Jn. 7:37-39, cursivas añadidas).
¿Qué significa estar “llenos” en este pasaje? Significa que no somos receptáculos pasivos que esperan que se derrame algo dentro de nosotros. Somos personalidades vibrantes, capaces de ser con troladas y guiadas por el Espíritu Santo. En Efesios 5:18, “no os embriaguéis con vino” se establece en oposición a “sed llenos del Espíritu”. En otras palabras: que no los controle el espíritu del vino, que produce desorden, sino sean controlados por el Espíritu Santo, que mantiene vuestra vida bajo su control.
La misma palabra, llenos, se emplea en otra parte como estar lleno de angustia o de temor, emociones que pueden controlar, poderosamente, nuestras acciones y reacciones. Así que cuando estoy lleno del Espíritu, mi personalidad se entrega voluntaria y cooperativamente a su control.
Parece extraño que si bien los doce apóstoles habían disfrutado tres años de instrucción individual concentrada bajo el incompa rable Maestro, sus vidas se caracterizaban más por la debilidad y el fracaso que por el poder y el éxito. Pentecostés cambió todo eso; fueron llenos del Espíritu. Después de su resurrección, Jesús les aseguró que ese defecto sería subsanado.
La pr omesa de poder
. recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra” (Hch. 1:8, cursivas añadidas).
Parece que es innata en la naturaleza humana el ansia de poder de diversos tipos. Esa ansia no es necesariamente mala, pero su mo tivación debe controlarse con sumo cuidado. El poder no siempre es una bendición. Hitler tenía poder, pero puesto que no corres pondía a la pureza, y sus motivaciones eran terriblemente erróneas, hundió a todo el mundo en un caos. El diablo tiene poder —su poder y astucia son grandes—, pero lo utiliza para la destrucción.
Se usan dos palabras para denotar poder: exousia, que significa “autoridad” y dunamis, que significa “capacidad, poder, energía”. Fue dunamis lo que el Señor les prometió a sus discípulos. Él no habló de un poder meramente intelectual, político o retórico, sino del poder que proviene directamente de Dios a través del Espíritu Santo, un poder que revoluciona la vida y da vigor para un servicio espiritual eficaz.
Observe el cambio en los discípulos después que fueron llenos con el Espíritu y recibieron el poder prometido. Está registrado que anteriormente, en la hora de mayor necesidad de su Maestro, “todos los discípulos, dejándole, huyeron”. Pero ahora “estaban llenos de poder” y “hablaban con denuedo la palabra de Dios”.
En la naturaleza, las leyes del poder están establecidas, como por ejemplo, en la electricidad. Obedezca la ley, y esta le servirá. Desobedézcala, y lo destruirá.
El Espíritu Santo es el más grande de todos los poderes y actúa de acuerdo con las leyes que gobiernan su poder. Obedezca esas leyes, y Él le servirá. Infrínjalas, y habrá un cortocircuito en el poder. Pedro enfatizó una de esas leyes cuando escribió sobre “...el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen” (Hch. 5:32).
Antes de Pentecostés, el testimonio de los apóstoles había te nido un efecto mínimo; pero después de esa experiencia transfor madora, sus palabras cobraron un poder singular.
En su sermón de Pentecostés, Pedro habló con tanto poder que “...se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos?” (Hch. 2:37).
Las palabras difieren en su poder de penetración y convicción. Las palabras pronunciadas por un hombre investido por el Espíritu Santo producirán convicción en sus oyentes, mientras que las pro nunciadas por otro no tan investido, ni siquiera los conmoverán. La diferencia es la presencia o la ausencia de “unción”, la unción del Espíritu.
En la experiencia de los discípulos el día de Pentecostés y des pués de este, se nos da un prototipo de los factores inherentes de la llenura del Espíritu. A partir de ese momento tuvieron:
Una nueva conciencia de la presencia manifiesta de Cristo. Todas sus declaraciones y prédicas nos dan la impresión de que Cristo estaba con ellos. No estaban recitando una pieza, estaban presentando a una Persona.
Una nueva semejanza al carácter de Cristo. A través de la obra, ahora sin obstáculos, del Espíritu Santo, fueron “...transfor mados... en la misma imagen” (2 Co. 3:18).
Una experiencia nueva del poder de Cristo. Recibieron poder, cuando se conformaron a la ley del poder que ansiaban pero que no tenían. Hay un contraste entre “¿Por qué nosotros no pudimos echarlo [al demonio] fuera?” (Mt. 17:19) y “...Estos que tras tornan el mundo entero también han venido acá” (Hch. 17:6).
Un autor hizo la interesante observación de que después del derramamiento de Pentecostés, los apóstoles no rentaron el apo sento alto para hacer reuniones de santidad; en cambio, salieron a las calles y dieron testimonio de Cristo.
Así como hay diversidad en los dones espirituales, también hay diversidad en la manera en que obra el Espíritu en diferentes vidas, en diferentes momentos. En una persona, el resultado se ve en una pasión por las almas; en otra, en un apetito inusualmente voraz por la Palabra de Dios; en otra, en una gran preocupación social. Pero es “uno y el mismo Espíritu” el que obra en cada uno.
Pr eocupa ción socia l
Hay una tendencia a pensar en el ministerio del Espíritu solo en relación a las actividades espirituales. Pero un estudio del libro de Hechos revela que Jesús estuvo involucrado en los problemas sociales y raciales que enfrentaron sus discípulos, así como también en sus preocupaciones eclesiásticas y económicas.
Jesús necesitó la unción y el poder del Espíritu, no solo para el ministerio de la palabra, sino también para hacer el bien (Hch. 10:38). Se necesita el poder del Espíritu tanto para el servicio en el hogar, en el trabajo y en la comunidad, como en el púlpito y la iglesia. No se volvió a oír de muchos de los ciento veinte del día de Pentecostés. Indudablemente, regresaron a su hogar a vivir vidas normales y piadosas. Dios ve y promete recompensar a los trabaja dores no reconocidos.
Esteban fue uno de los siete elegidos por los apóstoles para supervisar la distribución de ayuda a las pobres viudas helénicas de la iglesia de Jerusalén. Eos apóstoles reconocieron que ese era un servicio correcto y necesario, por lo tanto, delegaron la respon sabilidad en otros hombres capaces. Eso no se debió a que ellos estuvieran por encima de un servicio tan humilde, sino porque tenían una responsabilidad primordial que no querían descuidar: el ministerio de la Palabra y la oración. Otras personas podrían ministrar a los necesitados —Dios les había dado ese don—, pero ellos tenían su responsabilidad apostólica que nadie más podía asumir.
Una de las calificaciones para este ministerio social era que los hombres elegidos estuvieran “...llenos del Espíritu Santo y de sabiduría...” (Hch. 6:3). El fiel desempeño de Esteban, más ade lante, abrió el camino para el poderoso ministerio de la palabra que culminó en su martirio. Uno de los importantes ministerios del Espíritu es el de adiestrar al discípulo para su servicio eficaz en el Cuerpo de Cristo.
Hay un versículo que contiene una gran promesa, pero que para mí parece ser redundante: “Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?” (Lc. 11:13).
H. B. Swete señala que donde aparece “el Espíritu Santo”
en griego, la referencia es al Espíritu Santo como una Persona. Cuando no hay artículo definido, solo “Espíritu Santo”, la re ferencia es a sus operaciones y manifestaciones. Por eso, en rea lidad, en ese versículo, Jesús no los estaba alentando a pedir por la Persona del Espíritu Santo, sino por la operación del Espíritu que necesitaban para cumplir eficazmente su ministerio y hacer la voluntad de Dios.
¡Qué esfera maravillosa de posibilidad le abre esto al discípulo que es consciente de su propia incompetencia!
¿Qué operación del Espíritu necesitamos? ¿Es sabiduría, poder, amor, pureza, paciencia, disciplina? ¿Cuánto más su Padre celestial le dará esa operación del Espíritu que necesita?
20
La esper a nza
DEL DISCÍPULO
“...la gracia de Dios... enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos... aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo”.
Tito 2:11-13
P
ocos discípulos inteligentes cuestionarán la aseveración de que nos estamos acercando con rapidez a la consumación de los siglos. No meramente al fin de los siglos, porque una campaña puede llegar a su fin sin haber logrado nada. Consumación
significa que se ha logrado la meta en cuestión.
El Nuevo Testamento constantemente visualiza el triunfo final de Cristo tarde o temprano dentro de la historia. No se nos dice, en ninguna parte, que esperemos una operación de rescate para una generación privilegiada. Pero se nos alienta a creer que habrá una total conquista mundial para nuestro glorioso Señor y Salvador.
La “esperanza bienaventurada” del discípulo de Cristo no es el arrebatamiento de la Iglesia, si bien es certero, sino “la mani festación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo”. Nosotros, los humanos, estamos tan centrados en nosotros mismos que solemos pensar en ese acontecimiento glorioso en términos de qué significará para nosotros, en vez de qué significará para Él. Incluso nuestros himnos suelen ser egocéntricos.
Oh, aquello será glorioso para mí, glorioso para mí, glorioso para mí.
151
La consumación de los siglos se logrará cuando Cristo sea co ronado Rey de reyes y Señor de señores, y cuando toda la creación lo reconozca como tal. Hacia ese glorioso acontecimiento debe dirigirse la mirada del discípulo.
Señ a l es del r eg r eso de Cr ist o
Esta generación ha sido testigo inigualable del cumplimiento universal y dramático de la profecía. Muchas de las señales que Jesús dijo que anunciaban su regreso se han desarrollado ante nuestros ojos.
La señal evangelística. “Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin” (Mt. 24:14). Esta profecía se ha cumplido en nuestra generación a un grado nunca antes alcanzado. No hay nación importante en la que no se testifique de Cristo. Pero como Cristo todavía no ha regresado, es evidente que nuestra tarea no se ha cumplido plenamente.
La señal religiosa. “...no vendrá sin que antes venga la apos- tasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición” (2 Ts. 2:3). Lamentablemente, podemos ver esta señal cumplida alrededor de nosotros. Como anunció Jesús, “...el amor de mu chos se enfriará” (Mt. 24:12). Pero también en muchas partes del mundo se está recogiendo una cosecha sin precedentes, así que no debemos desalentarnos.
La señal política. ¿Podrían haberse descrito las condiciones pre valecientes del mundo con mayor precisión y amplitud, que en las palabras de nuestro Señor en Lucas 21:25-26? “Entonces habrá señales... y en la tierra angustia de las gentes... desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobreven drán en la tierra...”.
La señal judía. “... Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan” (Lc. 21:24). Hay se ñales amplias y generales que Jesús les dio a sus discípulos como precursores de su retorno. Estas y muchas otras señales se han in tensificado, y han llegado a cumplirse en nuestros días. Por primera vez en 2.500 años, Jerusalén no está dominada por los gentiles.
Jesús reservó una de sus sátiras más agudas para los fariseos que exigían una señal del cielo para demostrar que Él contaba con aprobación divina:
“...Cuando anochece, decís: Buen tiempo; porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana: Hoy habrá tempestad; porque tiene arreboles el cielo nublado. ¡Hipócritas! que sabéis distinguir el aspecto del cielo, ¡mas las señales de los tiempos no podéis!” (Mt. 16:2-3).
Cualquiera sea nuestra postura respecto de los detalles que encierran la segunda venida de Cristo, si no discernimos en estas amplias señales una intimación de la inminencia de su regreso, deberíamos merecer un regaño similar. La historia se está mo viendo rápidamente, no solo hacia un cataclismo, sino hacia la consumación.
La con t ingencia del r eg r eso de Cr ist o
El hecho de que nuestro Señor no haya regresado aún es un claro indicio de que la labor encomendada a la Iglesia, la de “hacer discípulos a todas las naciones”, todavía debe cumplirse. La incer tidumbre del momento de su regreso, en vez de desalentarnos, debería alentarnos a una mayor urgencia en el esfuerzo. Para sus sabios propósitos, Dios ha escogido depender de la cooperación de su pueblo.
Puesto que, como hemos visto, Jesús hizo que su retorno estu viera supeditado a nuestra prédica del evangelio como testimonio a todas las naciones (Mt. 24:14), la responsabilidad de cada uno de los discípulos es clara. Pedro lo expresa de esta manera:
Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego... Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, si guiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? (2 P. 3:10-12, nvi , cursivas añadidas).
En algunas versiones, “esperando ansiosamente la venida del día de Dios” se traduce como “esperando y apresurando”. Cualquier demora aparente en el retorno de Dios no es cosa suya. “El Señor no retarda su promesa”, nos asegura Pedro (2 P. 3:9); por lo tanto, la demora debe adjudicarse a la desobediencia de la Iglesia, que ha sido negligente en su respuesta a la Gran Comisión.
La declaración anterior de las Escrituras podría implicar que la fecha del retorno de Cristo no está tan inexorablemente fijada, de modo tal que no podría apresurarse su hora por una respuesta más rápida de la Iglesia a su mandato. Si ese fuera el caso, entonces también sería cierto lo inverso: podemos demorar su retorno por nuestra desobediencia.
Las Escrituras parecen enseñar que hay tres cosas implícitas en la hora del retorno de Cristo:
La novia debe estar preparada de alguna manera. “Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente...” (Ap. 19:7-8, cursivas añadidas). Cabe advertir que esto es algo que la novia hace antes del retorno del novio. El apóstol Juan dice lo mismo con otras palabras en su primera carta: “Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro” (1 Jn. 3:3). Sea lo que sea el significado de estos versículos, está clara una depuración y purificación de la Iglesia. ¿Quién puede negar que el trauma y sufrimiento de los últimos treinta años no haya derivado en el surgimiento de una iglesia más pura y más madura en China? Es casi la antítesis de iglesias más afluentes e indulgentes en tierras occidentales.
La novia debe estar plena antes que Él venga. La descripción del apóstol Juan de la multitud reunida en el cielo es la imagen de un grupo plenamente representativo de la humanidad:
“Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, ves tidos de ropas blancas, y con palmas en las manos...” (Ap. 7:9, cursivas añadidas).
Desde el momento del ascenso del Señor, el Espíritu Santo ha estado muy ocupado trabajando para encontrarle una novia a Cristo, y nos ha invitado a formar parte de una tarea tan privile giada. Hasta que la Novia esté plena —es decir, hasta que se haya ganado a la última persona—, no vendrá el Novio. La última piedra aún debe colocarse en el edificio, aún debe ganarse la última alma, y luego Él vendrá.
La iglesia debe haber culminado su labor. Esto está más cerca ahora que nunca antes en la historia. Por primera vez puede decirse que el cristianismo se conoce mundialmente. Pero aquí corresponde preguntar: ¿es posible cumplir la labor de la evan- gelización mundial en esta generación, y de esta forma allanar el camino para el retorno de Cristo? Ninguna generación anterior lo ha logrado, entonces, ¿debería ser la nuestra la excepción? Creo que la respuesta es un resonante sí. En la primera ocasión registrada en la que Jesús hizo mención de su iglesia, Él hizo un compromiso positivo: “...sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella” (Mt. 16:18).
Dios no hostiga a sus hijos requiriendo de ellos algo que sea imposible de lograr. John Wesley dijo al respecto: “No pregunto si la tarea es realizable, solo pregunto: ‘¿Es una orden?”’. Si Jesús lo ordenó, es posible. Alguna generación, ya sea ahora o en el fu turo, lanzará el ataque final sobre la fortaleza de Satanás y logrará la victoria final. ¿Por qué no puede ser la nuestra?
Si escuchamos la voz de la historia, la labor de cumplir con la evangelización mundial (no la conversión mundial) no parece tan imposible. En el año 500 a.C., el judío Mardoqueo tuvo éxito al distribuir el decreto del rey Asuero, en el que se otorgaba a los judíos el derecho a la defensa propia en las ciento veintisiete pro vincias del vasto imperio persa. Fue una tarea prodigiosa. Se llamó a los secretarios reales y
...se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo, a los judíos, y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las pro vincias que había desde la India hasta Etiopía, ciento veintisiete provincias; a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escri tura y lengua (Est. 8:9).
Pero observe la urgencia con la cual los correos ejecutaron la orden del rey. “Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey...” (8:14). Cuando uno compara este celo y apuro para obedecer al rey, con el letargo demostrado por la Iglesia para obedecer las órdenes del Rey de reyes, se nos pone en vergüenza. Ellos no tenían ninguno de nues tros inventos modernos: no había automóviles ni aviones, no había
imprenta, no había servicio postal y ¡sin embargo, lograron esta prodigiosa tarea en nueve meses! Eso nos ayuda a comprender mejor la posibilidad de lograr nuestra labor.
Cuando el renacimiento llegó a la pequeña colonia fundada por el conde Nikolaus Zinzendorf en Herrnhut, Alemania, solo había trescientos miembros. Y sin embargo, cuando el conde murió, en un día en el que casi no se oía sobre las misiones extranjeras, la iglesia morava había enviado a doscientos noventa y seis misioneros a toda Europa, a Norteamérica, a América del Sur, a África, a Groenlandia y a las Indias Occidentales. En veinte años, enviaron más misioneros, que los enviados por las iglesias evangélicas en dos siglos hasta ese momento. Durante cien años, la iglesia morava llevó a cabo una ca dena de oración que no se interrumpió ni de día ni de noche.
El r et o moder no
¿Por qué Dios ha reservado la mayoría de los grandes inventos para esta generación, si no para facilitar y acelerar la difusión del evangelio? Piense en las ventajas de las que gozamos en compara ción con todas las generaciones anteriores:
• Tenemos una movilidad casi total. Con el advenimiento del avión, el mundo se ha convertido en una aldea global.
• La radio, la televisión y otros medios de comunicación elec trónicos han hecho que todo el mundo esté al alcance del evangelio.
• El perfeccionamiento de las técnicas lingüísticas ha redu cido en gran medida el arduo trabajo del estudio de los idiomas.
• La mala salud, que diezmó a los primeros misioneros, ya no es una seria amenaza.
• La Iglesia tiene finanzas abundantes, si es que los miembros las liberan.
• Hay una reserva sin paralelo de hombres y mujeres capacitados.
Carl F. H. Henry, un líder cristiano bien informado, sostiene que pocas veces en la historia, el movimiento evangélico ha te nido un potencial tan grande para un efecto mundial. La labor que nos encomendó nuestro Señor es realizable. El lema que hizo que la generación anterior de alumnos de la InterVarsity Christian Fellowship [Confraternidad Cristiana Universitaria] hiciera un es fuerzo misionero más apremiante —evangelizar para traer nueva mente al Rey— bien podría ser avivado.
Nuestra generación no tendrá excusa si le fallamos al Señor. Debemos movilizar todas nuestras fuerzas y nuestros recursos, y apresurar el ritmo del esfuerzo misionero. El mismo Espíritu Santo que facultó a los primeros discípulos a “trastornar el mundo en tero” está obrando en el mundo hoy día.
Ralph D. Winter, uno de los estudiosos de las misiones mejor informados de nuestra época, no es pesimista acerca del futuro, si bien está muy consciente de los factores adversos. Él escribe: “El mundo está a punto de ver el esfuerzo [misionero] más con centrado de la historia. Será el ataque final de la fuerza misionera más potente jamás reunida. Los batallones de la era moderna de William Carey estarán compuestos principalmente por jóvenes”.
¿Está la Novia haciendo esperar al Novio debido a que ella no se está preparando, porque aún no ha cumplido su labor?