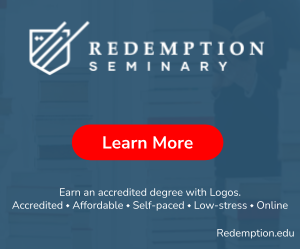Levitico - Clase 23
Sermon • Submitted • Presented
0 ratings
· 27 viewsNotes
Transcript
Jesús, el bautizador
El Antiguo Testamento anticipa no sólo el advenimiento del Ungido ("Mesías" en hebreo, "Cristo" en griego), que sería ungido por el Espíritu (Is 11,1-2; 42,1), sino también la unción del pueblo de Dios mediante la efusión del Espíritu (Is 32,15; 44,3; 52,15; Ez 36,25-27; 39,29; Joel 2,28-29).
En la época del Nuevo Testamento ambas expectativas se funden en la medida en que se anuncia que el Ungido es el Anointer; es decir, que es el Mesías quien derramará el don escatológico del Espíritu. En efecto, habiendo dejado su impronta en el Espíritu, puede decirse que el Mesías derrama su Espíritu sobre su pueblo. Aunque Juan, el Elías precursor del Mesías, es popularmente apodado "el Bautista", sin embargo, él mismo miraba más bien al Mesías como el verdadero bautizador: "Y predicaba [Juan], diciendo: "Viene tras mí uno más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo" (Marcos 1:7-8). El Evangelio de Mateo recoge una frase similar: "Yo os bautizo en agua para que os convirtáis, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego" (Mt 3,11). Lucas también nos ofrece este testimonio de Juan: "Respondió Juan diciendo a todos: Yo os bautizo en agua; pero viene uno más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego" (Lc 3,16). Como consagrado para preparar el camino del Señor, para servir de precursor del Mesías, es sin duda significativo que la presentación que Juan hizo del que vendría se refiriera a esta obra concreta de bautizar al pueblo de Dios con el Espíritu.
Es significativo, además, que los Evangelios sinópticos presenten aquí a Jesús principalmente en función de esta obra, que sólo realiza después de su ascensión. Este énfasis en el acto de Cristo de derramar el Espíritu desde el cielo es, por supuesto, una corrección a la comprensión común que considera la obra de Jesús meramente desde la encarnación hasta la crucifixión (y a veces restringida sólo a la crucifixión). Reflexionando sobre nuestro examen de Juan 14:2-3 más arriba, con respecto a la ascensión de los discípulos al cielo a través de la unión con Jesús, se puede definir la obra de Jesús desde la encarnación hasta la ascensión como teniendo como objetivo la efusión del Espíritu: esto es lo que sufrió para lograr. Desde una perspectiva teológica, la razón es bastante práctica: sin la aplicación por el Espíritu de la redención comprada por Cristo no puede haber salvación. Es cierto, además, que sin la obediencia justa y la muerte expiatoria de Jesús, el Espíritu, al no tener redención que aplicar, no podría ser derramado desde lo alto.
En cualquier caso, lo que me interesa aquí es subrayar que la efusión del Espíritu se proclama en los cuatro Evangelios como obra de Cristo; una obra, pues, para cuya realización fueron necesarios la encarnación, la obediencia, el sacrificio, la sepultura, la resurrección y la ascensión del Hijo. En otras palabras, la poderosa obra restauradora del Espíritu es una subcategoría de la redención del Hijo, que redunda en su propio honor, pues todo lo hace para gloria del Padre. Ciertamente, el Espíritu es enviado tanto por el Padre como por el Hijo, pero se trata de una realización especial de Cristo ascendido, que recibe esta autoridad, como Dios-hombre, del Padre.
De hecho, este mismo punto constituye el tema de la proclamación de Pedro el día de Pentecostés: "A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Por eso, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, derramó esto que ahora veis y oís" (Hch 2,32-33; ver también 8,14-17; 10,44). El vínculo imperativo entre la ascensión de Jesús y la efusión del Espíritu puede demostrarse por la singular afirmación de Pedro en el versículo que sigue inmediatamente (v. 34): Porque David no subió a los cielos...".
Tal vez sea el Evangelio de Juan, dado su enfoque en la teología de la ascensión, el que más plenamente relaciona el derramamiento del Espíritu como definitorio de la persona y la obra del Hijo. En particular, Juan (1:32-33) señala la correlación entre el hecho de que Jesús fuera bautizado con el Espíritu del cielo y su papel como bautizador con el Espíritu Santo:
Juan dio testimonio diciendo: "Vi al Espíritu descender del cielo como una paloma, y permaneció sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: "Sobre quien veas que desciende el Espíritu y permanece sobre él, ése es el que bautiza con el Espíritu Santo." '
Aunque otros habían sido bautizados con agua por Juan, sólo sobre Jesús había descendido y permanecido el Espíritu; la diferencia es significativa y está relacionada con su condición de templo de Dios. Ya he insinuado que el Espíritu no pudo haber sido derramado sobre la humanidad hasta que la muerte y resurrección de Cristo, vencedor del pecado, hubiera proporcionado la redención para que el Espíritu se aplicara al pueblo de Dios. Pero esto también quiere decir que el Espíritu no pudo ser derramado sobre la humanidad porque el Espíritu del cielo no soporta la contaminación de la tierra, es decir, el Espíritu no llenaría el "tabernáculo" inmundo de la humanidad pecadora. Dada la correlación bíblica entre el Espíritu y la Gloria de Dios, cuando el Espíritu desciende del cielo sobre el Hijo y permanece sobre él, sólo puede ser que el Espíritu haya identificado al nuevo Adán y al Hijo de Dios como un tabernáculo limpio y santo apto para morar-el verdadero templo de Dios. La identificación del Espíritu se convierte entonces en el testimonio de Juan sobre lo mismo. El papel de Jesús como dispensador del Espíritu también está vinculado a su carácter y función como templo. Para sondear este punto, comenzamos con la profecía de Ezequiel, en la que describe un río que sale del santuario interior del nuevo templo, por el lado derecho del templo, al sur del altar (47:1-12). Tal como se describe, el río fluye y fructifica todo lo que se encuentra en su ámbito:
A lo largo de la ribera del río, a un lado y a otro, crecerán toda clase de árboles que sirvan de alimento; sus hojas no se marchitarán y sus frutos no faltarán. Darán fruto cada mes, porque su agua fluye del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. (Ez. 47:12)
Dos puntos son relevantes aquí. En primer lugar, la incongruente representación de un río que fluye desde el lugar santísimo del templo puede explicarse recordando la correlación entre el templo y el monte de Dios: los templos, una vez más, son las personificaciones arquitectónicas del monte de Dios, y el lugar santísimo corresponde a la cima. Así entendida, la representación de Ezequiel no es diferente del monte del Edén, con un río que fluye desde la cima para regar la tierra (Gn 2:10-14). Siendo la cumbre el lugar de la Presencia de Dios, el río mismo sirve para simbolizar su bendición: que toda la vida en la tierra deriva de Dios como fuente de vida. En segundo lugar, como en otras partes de Ezequiel (36:25-27), el agua simboliza, más particularmente, la obra limpiadora y restauradora del Espíritu. El agua que mana del santuario describe, pues, la efusión del Espíritu vivificador. Volviendo al Evangelio de Juan, ahora se puede ver que el papel de Jesús como bautizador con el Espíritu concuerda plenamente con su identidad como sacerdote del templo.
Tras haber identificado a Jesús en los capítulos 1 y 2 como la realidad del templo, que derramará el agua viva, Juan 3 comienza a abordar la necesidad acuciante del Espíritu. La teología del Evangelio de Juan gira enteramente en torno a este punto: Jesús ascenderá para derramar el Espíritu: él es el dador del Espíritu; y lo es porque el Espíritu es la esencia de la vida con Dios.
Lucas, por ejemplo, describe la transición sin fisuras a la nueva alianza comenzando su Evangelio con santos ancianos emblemáticos de la antigua alianza, Simeón y Ana, cuya esperanza y anhelos dan paso finalmente al niño de la nueva alianza: con el nacimiento de Jesús están preparados para morir, habiendo vislumbrado el cumplimiento de las promesas divinas en sus últimos días de vida (1:25-38). El cuarto Evangelio, por el contrario, hace hincapié en el método de interpretación -la hermenéutica- necesario para comprender esta transición, en particular del culto levítico con toda su legislación sobre la pureza, etc., a la nueva realidad y camino del Espíritu. La purificación externa con agua, por ejemplo, siempre había simbolizado la purificación del Espíritu. La apostasía que condujo a los exilios asirio y babilónico había demostrado claramente la necesidad de la limpieza y renovación del Espíritu, una realidad proclamada a una sola voz por los profetas. El templo, junto con sus rituales y simbolismo, estaba destinado a sostener, no a satisfacer, el anhelo de la realidad.
El culto levítico era promisorio y profético, dado para fomentar una santa sed de agua viva y una ferviente expectación por el amanecer del día -sed/agua y oscuridad/luz son dos de los símbolos principales del cuarto Evangelio.
Aquellos que se aferraban a una falsa literalidad injustificada por la ley de Moisés, que rechazaban la realidad en aras de su símbolo -de hecho, que habían convertido monstruosamente el símbolo en un ídolo, como en tiempos de Jeremías-, se quedarían con una estructura obsoleta, aferrada a un cadáver. Las tinieblas, escribe Juan, no pudieron "vencer" a la luz, fundamentalmente porque no podían "comprenderla" (katelaben) (1:4), el primero de los muchos dobles sentidos de su Evangelio. En Juan 3, el fariseo Nicodemo acude a Jesús "de noche", y Jesús le hace reflexionar inmediatamente sobre la necesidad del Espíritu, de la realidad espiritual: "En verdad, en verdad te digo que el que no nazca de lo alto no puede ver el Reino de Dios" (Juan 3:3). Es una lástima que muchas versiones de la Biblia hayan optado por el malentendido de Nicodemo al traducir la enseñanza de Jesús como "nacer de nuevo". Irónicamente, la imposibilidad del renacimiento desde una perspectiva humana no deja de ser cierta; sin embargo, si no se comprende la particularidad de la referencia de Jesús a la necesidad del nacimiento celestial -el nacimiento "de lo alto"-, es fácil pasar por alto la teología. No menos de tres veces pronuncian los labios de Jesús la frase "nacido del Espíritu" (3:5-6, 8), además de su doble uso de "nacido de lo alto" (3:3, 7), ambas frases vinculadas con el "cielo" (3:12-13). El Evangelio de Juan tiene en mente la nueva ciudadanía celestial de Israel; al igual que el propio Jesús, Nicodemo no puede ascender al cielo a menos que antes haya descendido del cielo: debe nacer de lo alto. Pero, ¿cómo puede ser esto posible? La solución: debe nacer del Espíritu, porque el Espíritu es el cielo, su realidad y su atmósfera: es el Espíritu del eschaton, de la nueva creación. Es el don que Jesús, habiendo descendido para ascender, dará. Mediante la maravilla sobrenatural del nacimiento celestial, el nuevo Israel puede estar, como Jesús, en el mundo aunque no sea de él; como el Padre envió a Jesús (del cielo a la tierra), así Jesús envía a sus discípulos (17,16.18; 20,21); como el Hijo encarnado vive por el Padre mediante el Espíritu, así los discípulos vivirán por el Hijo mediante el Espíritu (6,57.63).
El énfasis en la obra del Espíritu, tal y como lo encontramos en Juan 4, permanece intacto mientras Jesús persiste en llevar a los demás a sondear la lógica y la extrema necesidad de este don. Su encuentro con la samaritana comienza con su propia sed, cuando le dice: "Dame de beber" cuando ella se acerca a sacar agua, pero poco después se centra en el agua que él puede darle:
Respondió Jesús y le dijo: 'Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: "Dame de beber", se lo habrías pedido, y él te habría dado agua viva'. ... El que beba de esta agua [del pozo de Jacob] volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. El agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que salta para vida eterna". (Juan 4:10, 13-14)
Nótese el triple énfasis, en cursiva, en Jesús como el bautizador -el dador- del Espíritu. Sin embargo, al igual que Nicodemo, su interpretación literalista no alcanza a comprender el significado de las palabras de Jesús. Dame esta agua", dice, queriendo evitar la continua tarea de sacar agua del pozo (4:15). Pero Jesús tiene en mente la verdadera entrada en la Presencia de Dios, la vida con Dios que sólo el agua viva del Espíritu puede proporcionar: La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en Espíritu y en verdad, porque el Padre busca a los tales para que le adoren. Dios es Espíritu, y los que le adoran deben adorarle en Espíritu y en verdad. (Juan 4:23-24)
Probablemente, la adición de 'y verdad' forma una hendiadys con Espíritu, y significa realidad: porque Dios es Espíritu, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en Espíritu, es decir, en realidad. Como señala Um, la diferencia no es entre religión externa e interna, "sino más bien un nuevo culto potenciado por la realidad de la vida escatológica que se encuentra en el Templo Verdadero de Dios". Por tanto, la narración reúne (1) el Espíritu como don de Dios, (2) Jesús como dador de este don, y (3) el papel del Espíritu en el nuevo culto, que no es otra cosa que el acceso celestial real al Padre y la comunión con él. El diálogo, además, traza un contraste fundamental entre Jacob, el padre de las doce tribus, y Jesús, que ha venido a renovar a Israel por medio de doce apóstoles. En Juan 1,43-51, el contraste implícito era entre Jacob, que había reconocido la casa de Dios, y Jesús, que es la casa de Dios, reconocida por Natanael, un israelita en el que no hay engaño (a diferencia de Jacob). En la presente narración, la mujer pregunta: "¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?" (v. 12). En otras palabras, Jacob había bendecido a Israel proporcionándole esta agua física. ¿Cómo puede Jesús prometer agua perpetuamente satisfactoria para su familia? ¿Es mayor que Jacob? Jesús, una vez más, como realidad de lo que significaba el templo, proporcionará agua que es viva y da vida eterna, el Espíritu.
En Juan 7:37-38 leemos que Jesús se puso en pie y gritó diciendo: "Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su corazón correrán ríos de agua viva'. Dado el énfasis en Jesús como dador del Espíritu, es posible que el "su" se refiera aquí a Jesús y no al creyente: "de su corazón [del Mesías] correrán ríos de agua viva". Esta lectura concuerda bien con el supuesto trasfondo, pues se nos dice que esta declaración tuvo lugar el gran y último (eschatē) día de la fiesta, sin duda la fiesta de los Tabernáculos. El contexto probable de las palabras de Jesús sería entonces la ceremonia de extracción del agua, por la que el sumo sacerdote tomaba un cántaro de oro y sacaba agua del estanque de Siloé; luego, seguido de una procesión de sacerdotes, músicos y peregrinos, entraba en el templo por la Puerta del Agua y se acercaba al altar. Él, junto con la hueste sacerdotal, daría una vuelta alrededor del altar cada uno de los seis primeros días de la fiesta y siete veces el último y séptimo día, acompañado por el canto del Hallel (Salmos 113-118) por parte de los peregrinos. Después de tres toques de shofar, subía los escalones del altar y vertía el agua como libación en una jofaina de plata, mientras otro sacerdote vertía vino simultáneamente en otra; ambas jofinas tenían picos para que el agua y el vino fluyeran por el altar. Al igual que con otras fiestas en general, la práctica parece haber tenido tanto un significado estacional, como una oración por una fértil estación de lluvias, como un significado espiritual, vinculado desde el principio con Isaías 12:3: "Por tanto, con alegría sacaréis agua de los pozos de la salvación [yĕšû'ā; cf. Sucá 48b]". Además, dentro del corpus profético, los Tabernáculos están relacionados con la reunión de los gentiles, una realidad de la nueva alianza que depende de la efusión del Espíritu. Zacarías, en particular, describe a las naciones subiendo a Jerusalén para celebrar los Tabernáculos (14:16-21; cf. Isaías 2:1-4), en conexión con la obra del Espíritu: "En aquel día brotarán de Jerusalén aguas vivas" (14:8). Dado el vínculo profético entre el agua y el Espíritu, no es sorprendente que "la efusión de agua en los Tabernáculos se interpretara escatológicamente como el símbolo de la efusión del Espíritu de Dios en el tiempo mesiánico", entendido como un acto profético: una súplica no sólo de lluvia del cielo, sino del don prometido del Espíritu. La conexión se establece en la glosa que el propio Juan hace de las palabras de Jesús: Pero esto dijo acerca del Espíritu, que recibirían los que creyesen en él; porque aún no se había dado el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado" (Jn 7:39). Una vez más, el cuarto Evangelio habla del estado de gloria de la ascensión de Jesús y apunta a él.
El papel del Espíritu en Juan 14 ya ha sido tratado y aquí me limito a añadir que todo el discurso de despedida de Jesús es una pieza, que despliega la unión vital que los discípulos tendrán con Él por medio del Espíritu (véanse, por ejemplo, 15,1-8; 16,5-15). Su oración gravita en torno a este centro: (Juan 17:21-24)
La oración de Jesús es que los discípulos conozcan esa unión con la Divinidad que los hace uno, como el Padre y el Hijo son uno: ésa es la gloria que él comparte con ellos. Una vez más, como en Juan 14, Jesús insinúa que se unan a él en la casa de su Padre, que estén "conmigo donde yo estoy", es decir, en el seno del Padre, contemplando la gloria. Jesús concluye la oración con su propio papel de anunciador del Padre, la revelación del Padre que dará lugar a la visión beatífica: "Les he anunciado tu nombre y lo seguiré anunciando, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos" (Jn 17,26). Unión para la revelación, revelación para una unión más profunda, continuamente, todo para la comunión de amor y la comunión de vida con Dios: ésa es la dinámica que Juan se esfuerza por desplegar; ésa es la misma alegría que se esfuerza por explicar en otra parte de su epístola: "para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo: estas cosas os escribimos para que vuestra alegría sea plena" (1 Jn 1, 3b-4).
Por medio de Jesús, y de su don del Espíritu, la humanidad se convierte en la casa de Dios, participando en la Divinidad, disfrutando de la koinōnia -la comunión que es a la vez amor y amistad- del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
El don del Espíritu continúa temáticamente hasta la misma cruz y la declaración de Cristo: "¡Tengo sed!" (19:28), un dicho que recuerda sus diálogos anteriores sobre el Espíritu: su "Dame de beber" a la samaritana (4:7) y su grito durante la fiesta de los Tabernáculos: "Si alguno tiene sed..." (7:37). En la medida en que la muerte de Jesús es el final del culto levítico, "Tengo sed" es un grito apropiado, el testimonio final de su propia necesidad de cumplimiento. Como culmen y encarnación de la antigua alianza, de la morada de Dios entre su pueblo, el templo del cuerpo de Jesús debe ser destruido, aunque sólo para ser resucitado dentro de tres días, glorificado, como el nuevo templo de la nueva alianza; ésa es, para Juan, la continuidad entre la antigua y la nueva, así como la distinción vital: la nueva alianza representa la consumación plena, la vida indestructible de la resurrección en la gloria (tal como se experimentará antes del eschaton mediante el don del Espíritu). La afirmación no debe separarse, por tanto, de su gesto final en el versículo 30: "Dijo: "¡Consumado es!". E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu'. El Evangelio que comenzó con la frase "En el principio" (en archē) llega ahora a su fin con la declaración "Consumado es" (tetelestai). El sexto día de la obra divina y lo incompleto del culto levítico serán llevados al final del séptimo día, para nacer de nuevo, desde lo alto, en el octavo día: la nueva creación. Toda traducción requiere una interpretación, como resulta especialmente evidente en la última frase de 19:30. Las versiones inglesas comunes traducen "entregó su espíritu", interpretando la frase como un eufemismo de muerte. Esto, sin embargo, constituiría una instancia aislada de tal frase, y simplemente carece de sensibilidad a la redacción precisa de Juan. El término paredōkēn no se refiere a una pérdida o abandono, sino más bien a un traspaso o entrega, y to pneuma no significa "su espíritu", sino "el espíritu". Dado que, en el cuarto Evangelio, la cruz es el primer paso en la exaltación de Jesús, y que su exaltación es en sí misma en aras de la entrega del Espíritu, la precisa descripción que hace Juan de la muerte de Jesús tiene un peso teológico. La entrega del Espíritu era el objetivo de la misión de Jesús, la llave celestial para abrir todas las promesas que había hecho a los discípulos, el tema persistente de tantos de sus diálogos, personales y públicos: Juan no puede evitar ofrecer un presagio del resultado inevitable de su sacrificio. Ese resultado se expresa más plenamente en un pasaje del Apocalipsis de Juan, que se hace eco notablemente del cuarto Evangelio:(Ap. 21:6; 22:17)
Y aún hay otra anticipación desde la cruz de este don abundante (19:34): Pero uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua". Este acontecimiento, que Juan tiene cuidado de subrayar con su testimonio en el versículo siguiente, puede recordar la ceremonia de extracción de agua de la fiesta de los Tabernáculos, en la que se derramaban agua y vino. Algunos eruditos han ido más lejos, detectando aquí una alusión al nuevo templo de Ezequiel, con el agua fluyendo del lugar santísimo y saliendo por su costado. McKelvey comenta:
¿Qué es esto sino el río de vida que Ezequiel dijo que fluiría del nuevo templo-el agua viva que si un hombre bebe nunca volverá a tener sed (4:14; 7:38), y la sangre que es bebida en verdad (6:55)? Tan pronto como Jesús es glorificado (cf. 7:39), la nueva vida del Espíritu se pone a disposición de la humanidad.
De hecho, todo el relato de su muerte resuena con las palabras de Isaías 44:3:
Por último, tras su resurrección, leemos otra entrega emblemática del Espíritu Santo, cuando Jesús sopla sobre sus discípulos y les dice: "Recibid el Espíritu Santo" (20,22). Así pues, desde el principio hasta el final del cuarto Evangelio, Jesús es el bautizador, el que derramará el Espíritu de Dios prometido, el don indispensable de la nueva alianza que merece por su sufrimiento y su muerte, y que es uno de los principales objetivos de su exaltación.
Como el que derrama el Espíritu desde lo alto, Jesús inaugura la nueva alianza del nuevo éxodo, desde la verdadera montaña de Dios. Moisés había ascendido al monte Sinaí, a la nube de la gloria de Dios, para traer al pueblo de Dios los dones gemelos de la cumbre del Sinaí: la torah y la Presencia tabernácula de Dios. Es digno de mención que ambos dones son devueltos cuando Jesús asciende al monte Sión celestial, devueltos pero transfigurados por la forma en que son transmitidos, es decir, a través del Espíritu. A través del Espíritu, la Torá se escribe en el corazón, se introduce en el pueblo de Dios, en lugar de estar simplemente escrita en piedra; a través del Espíritu, la Presencia tabernácula de Dios se introduce, del mismo modo, en el pueblo de Dios, en lugar de residir en una tienda entre ellos. En ambos casos hay una transfiguración del amor, porque el amor cumple la ley y es la nueva ley (Rom. 13:8-10; Jn. 13:34-35); y la Presencia moradora de Dios es el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo (Rom. 5:5). Los dos son uno en el Espíritu, en la persona que es también el principio del amor compartido entre el Padre y el Hijo, y ahora entre el Hijo y el nuevo Israel.
El nuevo Israel como nuevo templo
La unión con Cristo que resucita a Israel de entre los muertos y conduce a Israel a través del nuevo éxodo al mismo cielo es la misma unión con Cristo que también transfigura a Israel en el templo del Dios vivo. Y así como el éxodo de Jesús al cielo fue por el bien de Israel, así también su transformación en el nuevo templo mediante la resurrección es también por el bien de Israel que se convierte en la casa de Dios. Jesús es, por tanto, el hijo de David a quien Dios prometió que construiría un templo a su nombre, una casa de Dios que es también la casa de Dios (2 Sam. 7:1-17). Del mismo modo, el autor de Hebreos describe a Cristo como el constructor de la casa y como el Hijo que está sobre su propia casa (Heb. 3:1-6). Israel, resucitado al tercer día, es también el templo que reconstruiría en tres días.
La casa de Dios
Entretejido con los otros temas que hemos considerado, el Evangelio de Juan también desarrolla el drama de Jesús reuniendo para sí una familia para Dios. Jesús es el "cordero pascual y cabeza de familia que reúne a su Padre mediante su muerte". El Evangelio de Juan comenzó, por supuesto, con la promesa de que los que recibieran a Jesús se convertirían en "hijos de Dios", al haber "nacido de lo alto", es decir, de Dios (1:12-13; 3:3); la intención de Dios era "reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos" (11:52). Volviendo una vez más a Juan 14, la reunión de los discípulos por parte de Jesús en la casa de su Padre es sumamente relevante. En primer lugar, Jesús, como primogénito, precede este discurso lavando los pies a sus discípulos en vísperas de la Pascua, un profundo gesto de hospitalidad en el umbral, por así decirlo, de la casa del Padre. En segundo lugar, el término utilizado para la casa del Padre (oikia) en 14,2 es ligeramente diferente del de la casa del Padre (de oikos) en 2,20. Mientras que oikos se refiere siempre a un edificio, oikia es más amplio y puede referirse a un hogar o a una familia. Esta idea coincide, en tercer lugar, con el hecho de que Jesús se dirija formalmente a los discípulos como "hijitos" (teknia), el primer y único uso de este tipo en el Evangelio, al comenzar su discurso de despedida sobre la casa del Padre: se han convertido, al menos por prolepsis, en miembros de la casa del Padre, porque el Hijo que permanece en la casa para siempre está a punto de liberarlos (cf. 8:35-36). La narración de Juan, por tanto, demuestra de manera notable cómo la muerte de Jesús produce la nueva casa de Dios: al pie de la cruz le dice a su propia madre: "Mujer, ahí tienes a tu hijo", refiriéndose al discípulo al que ama; y al discípulo le dice: "Ahí tienes a tu madre" (19:25-27). Finalmente, tras su resurrección, Jesús se dirige a 'mis hermanos' (adelphous mou) a través de María Magdalena de una manera que confirma este nuevo hogar divino (20:17): 'diles: "Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios". Al decir "vuestro Padre", reconoce el nacimiento celestial de los discípulos, su nacimiento de Dios; al decir "mi Dios", reconoce su propia humanidad, su nacimiento de mujer. Asciende a la casa de su Padre, al seno del Padre, y por él los discípulos pueden decir con igual justicia de ese lugar preparado: 'la casa de mi Padre'.
La casa de Dios
Para entender cómo esta familia de Dios, nacida de Dios de lo alto, se erige también como la casa de Dios, el nuevo templo, acudimos a las epístolas. En varios lugares, el apóstol Pablo despliega su profunda comprensión de la naturaleza de la Iglesia como templo de Dios, preguntando en 1 Corintios 3:16: "¿No sabéis que sois templo de Dios, porque el Espíritu de Dios habita en vosotros? Siendo el 'vosotros' aquí (y en otros lugares, como en 1 Cor. 6:19) plural, teniendo referencia a la iglesia más que al individuo aislado, su aplicación regular es con respecto tanto a la santidad como a la unidad del pueblo de Dios: 'Porque el templo de Dios es santo, el cual sois vosotros' (1 Cor. 3:17). Como architektōn, "maestro de obras", Pablo pone los cimientos de Cristo (1 Co 3,10); y así como el Espíritu había dotado a los artesanos para construir el tabernáculo (Éx 31,1-11), ahora dota a su pueblo para edificar el templo (1 Co 12,4-11; 14,12; Ef 4,7-16). En 2 Corintios 6:16-18 vuelve a afirmar: "Porque vosotros sois el templo del Dios vivo", anclando esa realidad en las promesas divinas de Éxodo 29:45 y Levítico 26:12, promesas que reconoce, al interpretar la fuerza de la preposición griega en en todo su potencial como "dentro" en lugar de meramente "entre", que sólo ahora se han cumplido: Habitaré en su interior y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.
La Iglesia es el templo en el que habita Dios, la casa de Dios. Pero además, en el versículo 18, el apóstol ofrece una glosa interpretativa de la alianza davídica de 2 Samuel 7:14.
El primer cambio es del tercer masculino singular original "él" al plural "vosotros" (en ambos casos), un cambio significativo y del que surge el segundo cambio de Pablo: "hijos e hijas". El "hijo" original se ha convertido en plural, y se ha añadido la frase "e hijas". Esta interpretación sólo puede explicarse por la teología del apóstol de la unión con Cristo: la efusión del Espíritu permite a todo el pueblo de Dios incorporarse a la promesa hecha al Hijo davídico: un hogar en y por el Hijo, que es también la casa construida por el Hijo. En su carta a los Efesios, Pablo expone con mayor claridad la función de asimilación de Cristo mediante la función de unión del Espíritu: (Ef. 2:18-22)
En Cristo, judíos y gentiles son miembros de la familia de Dios y forman juntos la casa -el templo santo- de Dios, ya que cada uno está unido a Cristo por la fe y mediante el Espíritu. Si bien el cuerpo glorificado de Jesús puede llamarse el nuevo templo cuando se considera aisladamente, él es más bien la piedra angular cuando se considera junto con todos los redimidos, el que integra y construye al pueblo de Dios en el templo nuevo y vivo de Dios, de nuevo mediante su Espíritu derramado. En cierto sentido, toda la teología de Pablo fluye dentro y fuera de su doctrina de la Iglesia: ésta es el nuevo Israel, el nuevo templo, lleno del Espíritu de Dios. Cristo es el centro, el constructor y la piedra angular; el Espíritu es el medio de unión, ya que aplica la sangre de Cristo y une a los creyentes, en cuerpo y alma, a Él; pero la Iglesia, el templo vivo de Dios, es el resultado, la flor y el racimo de frutos cuyo crecimiento procede de Dios y cuya liturgia de sacrificio espiritual es para gloria de Dios Padre.
Volviendo ahora a la primera epístola de Pedro, estructurada a su vez por el tema del templo, encontramos una catena de textos "de piedra", entre ellos Isaías 28:16, Salmo 118:22 e Isaías 8:14, con los que Pedro resume la narración evangélica de Jesús, junto con el resultado para el pueblo de Dios: (1 Pedro 2:4-10)
Jesús mismo resumió su biografía a través de la lente del Salmo 118: él fue la roca que los constructores rechazaron, pero que Dios eligió para ser la piedra angular de su templo (véanse Mateo 21:42; Marcos 12:10-11; Lucas 20:17; cf. Hechos 4:11). Hechos 4:11)-está su rechazo y muerte, su resurrección y exaltación, y, en la medida en que es la piedra angular del templo de Dios (lo que implica el resto del edificio), también está la efusión del Espíritu y la reunión de los creyentes. Cuando los hombres se acercan por la fe a Jesús, la piedra viva, se convierten ellos mismos en piedras vivas -resucitadas, vivas- al unirse a él, y juntos forman la morada de Dios por medio de su Espíritu. Al utilizar los apelativos de Éxodo 19:5-6 no cabe duda de que Pedro entiende que la Iglesia, judía y gentil, es el Israel resucitado proclamado por los profetas, el nuevo Israel del nuevo éxodo que en la nueva alianza se ha convertido en un sacerdocio real y una nación santa -incluso la sĕgullâ, la posesión especial, de Dios.Mientras que el apogeo de la antigua alianza era la morada de Dios entre su pueblo, tabernaculando finalmente como el Hijo encarnado, la maravilla de la nueva alianza es un segundo tipo de encarnación: La morada de Dios dentro de su pueblo, la Iglesia reunida como templo vivo de Dios. Sin embargo, el culmen de la nueva alianza, su consumación, aguarda con ansia la nueva creación.