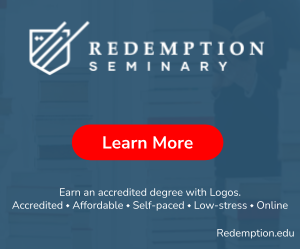La locura del amor.
Notes
Transcript
Dicen que cada cabeza es un mundo y que cada par de ojos es una ventana distinta para mirar la vida y la realidad. En cierta forma, esto es completamente cierto. Cualquier acontecimiento —por grande o pequeño que sea— no afecta de la misma manera a todos los involucrados. El mismo evento puede generar percepciones, emociones e implicaciones totalmente diferentes según la historia, la cultura y las experiencias de quien lo observa.
Tomemos como ejemplo a Fidel Castro. Su figura política e histórica ha sido objeto de admiración, odio, nostalgia y debate. Pero ¿quién fue realmente Fidel? La respuesta depende, en gran medida, de quién la pronuncie.
1. El cubano emigrado a Estados Unidos.
1. El cubano emigrado a Estados Unidos.
Para un cubano que emigró a Estados Unidos huyendo de la pobreza, la represión o la falta de libertad en su país, Fidel Castro no es un héroe revolucionario, sino el rostro del exilio. Es el hombre cuya ideología lo obligó a abandonar su tierra, a separarse de su familia, a empezar de nuevo en un país extraño con la esperanza de encontrar la libertad que su isla le negó.
Para ese cubano, Fidel representa años de escasez, miedo y silencio; un gobierno que prometió igualdad, pero que terminó destruyendo la economía y fracturando los hogares. Hablar de él despierta dolor, nostalgia y, a veces, enojo. En sus recuerdos, Fidel no es el líder del pueblo, sino el dictador que le arrebató su patria.
2. El granjero de Nebraska.
2. El granjero de Nebraska.
Para un granjero de Nebraska que vivió los años de la Crisis de los Misiles en los sesenta, la percepción es distinta. Quizá recuerda los días en que el mundo temió una guerra nuclear y veía en la televisión cómo un país pequeño, liderado por un hombre con uniforme verde olivo, desafiaba al poderoso Estados Unidos.
Para ese estadounidense de clase trabajadora, Fidel Castro fue durante décadas el rostro del comunismo y la amenaza soviética en el hemisferio occidental. Un símbolo del peligro ideológico que el país debía contener. Sin embargo, con los años, esa figura pudo haberse vuelto más distante, casi anecdótica, parte de un capítulo de la Guerra Fría que se estudia en los libros de historia. En su mente, Fidel es más un antagonista político que un ser humano concreto: una figura que representó el miedo, la tensión y la ideología contraria al “sueño americano”.
3. El mexicano o guatemalteco.
3. El mexicano o guatemalteco.
En cambio, para un mexicano o un guatemalteco, la imagen de Fidel Castro es más ambigua. No lo vivieron como enemigo ni como libertador. Muchos lo ven como un símbolo de resistencia contra el imperialismo norteamericano, una voz rebelde que desafiaba al poder más grande del mundo. Otros, más críticos, lo ven como otro líder latinoamericano que usó el discurso de la justicia social para mantenerse en el poder por décadas, reprimiendo la libertad de su propio pueblo.
En América Latina, la figura de Fidel se entrelaza con los ideales de revolución, educación gratuita, y soberanía nacional, pero también con la censura, la falta de oportunidades y el éxodo de miles de cubanos. En este contexto, Fidel se convierte en un espejo donde cada latino ve reflejadas sus propias luchas: la desigualdad, la corrupción, el deseo de independencia, o el desencanto con los políticos tradicionales.
Así como cada cabeza es un mundo, cada mirada es un filtro que interpreta la historia desde su propio contexto. Un mismo personaje puede ser héroe, villano o mártir, dependiendo del lugar desde donde se le mire. Interesante ¿no crees?
Quiero que te quedes con esta idea: un mismo evento puede tener diferentes perspectivas. La necesitaremos para profundizar en lo que Dios quiere enseñarnos hoy a través del Kerigma que vamos a estudiar. En este pasaje veremos las implicaciones y los efectos que “la locura del amor” tuvo en tres grupos de personas.
Vayamos ahora al pasaje que nos corresponde leer hoy:
Marcos 5:1–20 (NTV)
Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los gerasenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió del cementerio a su encuentro. Este hombre vivía entre las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes —lo cual le hacían a menudo—, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas.
Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido, gritó: «¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¡En el nombre de Dios, te suplico que no me tortures!». Pues Jesús ya le había dicho al espíritu: «Sal de este hombre, espíritu maligno».
Entonces Jesús le preguntó:
—¿Cómo te llamas?
Y él contestó:
—Me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre.
Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano.
Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. «Envíanos a esos cerdos —suplicaron los espíritus—. Déjanos entrar en ellos».
Entonces Jesús les dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada de unos dos mil cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua.
Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús, y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido, les contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos; y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz.
Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo: «No. Ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo». Así que el hombre salió a visitar las Diez Ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él; y todos quedaban asombrados de lo que les decía.
Cuando leemos este pasaje, nuestra primera tendencia es enfocarnos en el hombre endemoniado y dejarnos impresionar por la cantidad de demonios, los cerdos y todos esos detalles interesantes del relato. Y sí, son aspectos relevantes, pero si caemos en esa “trampa”, corremos el riesgo de desenfocarnos, distraernos y perder de vista el verdadero mensaje.
Eso mismo me pasó a mí. Después de leer las posturas de Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, e incluso repasar el rito de San Patricio para exorcismos, me di cuenta de algo muy importante: este texto no trata del exorcismo.
No gira en torno a las fuerzas del mal.
No es un manual sobre demonología ni sobre rituales espirituales.
Este texto, este kerigma, se trata de Cristo.
Se trata de cómo la obra de Dios, manifestada en Cristo, impactó y transformó la vida de varias personas.
Así que, veamos el pasaje usando este diagrama (mostrar diagrama).
En el diagrama, Cristo está al centro; “The 11” hace referencia a los discípulos; “Brother” representa al hombre poseído; y “Decapolis” se refiere a los habitantes de esa región.
1. “La locura del amor” me muestra que Jesús es Dios
1. “La locura del amor” me muestra que Jesús es Dios
Con esto en mente, volvamos a leer el pasaje y observemos algo asombroso.
Marcos 5:1 dice:
“Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los gerasenos.”
¿Quiénes llegaron? Jesús y sus discípulos.
Recordemos que estos hombres acababan de vivir una de las tormentas más aterradoras de su vida. El viento rugía, las olas golpeaban la barca, y ellos, hombres acostumbrados al mar, creyeron que iban a morir. Pero en medio de ese caos, Jesús se levantó, reprendió al viento y al mar, y todo quedó en calma.
Aquel milagro los dejó perplejos y llenos de lo que Marcos llama “gran temor” —en el texto original, phobos megas, literalmente “terror inmenso”—. Y con ese asombro en el corazón, se preguntaron:
“¿Quién es este hombre, que hasta el viento y el mar lo obedecen?”
Esa pregunta es el puente entre Marcos 4 y Marcos 5. Porque justo ahora, al llegar a tierra firme, Dios les dará la respuesta. Lo que están a punto de presenciar en la región de los gerasenos no es una simple historia sobre demonios y cerdos; es una revelación más profunda del poder divino de Cristo.
Jesús, el mismo que habló al viento, ahora confronta las tinieblas. El mismo que ordenó al mar guardar silencio, ahora ordenará a los demonios que salgan de un hombre completamente destruido por el mal. En ambos casos, la autoridad es la misma: la autoridad de Dios encarnado.
Para los discípulos, esto fue impactante. Ellos habían visto su poder sobre la naturaleza, pero ahora lo verían ejercer dominio sobre el mundo espiritual. Muy pronto presenciarían su poder sobre la enfermedad, cuando sane a la mujer que sufría de flujo de sangre, y después su autoridad sobre la muerte, cuando devuelva la vida a la hija de Jairo.
Poco a poco, estos hombres se darían cuenta de que Jesús no era solo un maestro o un profeta. Era —y es— Dios mismo caminando entre los hombres.
Hoy en día, esa afirmación es cada vez más difícil, más peligrosa y, para muchos, incluso más atrevida de hacer. Vivimos en una sociedad que hace todo lo posible por alejarse de esa verdad, porque si alguien acepta que Cristo es Dios, entonces no queda otra opción: o estoy con Él, o estoy en contra de Él.
Y esa misma pregunta comenzó a tocar el corazón de los discípulos:
¿Es Jesús realmente Dios?
Y si lo es, ¿estoy dispuesto a reconocerlo, rendirme y pertenecerle por completo?
¿Y tú?
¿Crees que Jesús es Dios?
¿Sabes que Jesús es Dios?
Si tu respuesta es “sí”, entonces déjame preguntarte algo más: ¿refleja tu vida esa verdad?
Porque no se trata de seguir a Jesús culturalmente, ni de seguirlo por costumbre o por inercia —como me hizo reflexionar Víctor el viernes—, sino de seguirlo de verdad, con todo el corazón. No a medias, no cuando conviene, sino todo o nada.
Si Él es Dios, entonces todo cambia:
mis impulsos ya no gobiernan,
mis deseos ya no son mi dios,
mi plan deja de ser mi plan.
Si Jesús es Dios, Él manda.
Así que, una vez más te pregunto:
¿Es Jesús Dios para ti?
“Las tormentas no siempre son una desgracia.”
“Las tormentas no siempre son una desgracia.”
A veces pensamos que las tormentas o complicaciones de la vida son un castigo o una señal de abandono (como cuando sobrevives a un naufragio y te “asalta” un hombre poseído por miles de demonios). Pero las tormentas no siempre son una desgracia; muchas veces son el escenario donde Dios se revela con mayor claridad.
Si los discípulos no hubieran pasado por aquella tormenta, quizás nunca habrían comprendido la magnitud del poder de Cristo. Si no hubieran sentido miedo, no habrían comenzado a confiar. Y si no hubieran enfrentado el mal en Gerasa, no habrían visto que incluso los demonios se rinden ante la autoridad de Jesús.
De la misma manera, tú y yo necesitamos recordar que los momentos de crisis, oscuridad o incertidumbre pueden convertirse en el terreno perfecto para ver a Dios obrar. A veces, Él calma la tormenta exterior; otras veces, calma la tormenta interior. Pero en cualquier caso, su presencia transforma el miedo en fe y la duda en adoración.
Aplicación personal
Aplicación personal
Cuando enfrentas una tormenta —sea una enfermedad, una pérdida o una situación fuera de tu control—, haz una pausa y pregúntate:
¿Estoy viendo esta tormenta como un obstáculo… o como una oportunidad para ver a Dios obrar?
Recuerda que cada prueba puede ser el escenario donde Cristo se revela de una manera más profunda. Él sigue siendo el Señor sobre la creación, sobre el mal, sobre la enfermedad y sobre la muerte.
Y si realmente crees que Jesús es Dios, entonces esa verdad cambia todo:
ya no caminas con temor, porque sabes quién está en la barca;
ya no dudas, porque confías en su autoridad;
ya no te rindes al caos, porque reconoces que incluso las tormentas obedecen su voz.
Su amor —esa “locura del amor” que lo llevó a cruzar el mar solo para rescatar a un hombre poseído— también lo mueve hoy a venir hasta donde tú estás.
2. “La locura del amor” me muestra que ese Dios no está lejano, sino que se ha hecho cercano por amor a mí.
2. “La locura del amor” me muestra que ese Dios no está lejano, sino que se ha hecho cercano por amor a mí.
Ahora quiero que miremos el pasaje desde la perspectiva de aquel hombre que, a partir de este punto, llamaré “mi hermano”: el hombre descrito como poseído por un espíritu maligno.
¿Y por qué lo llamo “mi hermano”?
Como explican Walvoord y Zuck en “El conocimiento bíblico: un comentario expositivo del Nuevo Testamento, tomo 1 (Mateo, Marcos, Lucas)”,
“…la posesión demoníaca no es una mera enfermedad o locura, sino un desesperado intento satánico de distorsionar y destruir la imagen de Dios en el hombre.” (p. 155)
La posesión demoníaca —y en general, toda la obra de Satanás— tiene precisamente ese propósito: destruir al ser humano, despojarlo de la dignidad que Dios le confirió al crearlo a Su imagen y semejanza. El enemigo busca cosificar al hombre, reducirlo a una sombra de lo que fue diseñado para ser, arrancarle su identidad y convertirlo en un simple reflejo roto.
Marcos 5:3-5 nos describe con detalle la condición de este hombre: había sido despojado de su hogar, separado de su familia, privado de su cordura, e incluso de sus ropas. Había perdido todo lo que “lo hacía humano” ante los ojos de los demás. Ya no era “Paco”, “Mike” o “David”; ahora solo era “el endemoniado”, ese que anda desnudo y grita entre las tumbas.
Pero ese hombre tenía nombre. Tenía historia, tenía familia, tenía dignidad. No porque se la hubiera ganado, sino porque Dios mismo se la otorgó desde el principio de la creación. Y cuando Cristo cruzó el mar para encontrarse con él, no vio a un loco, ni a un peligro, ni a un desecho humano; vio a una creación de Dios que había sido cautiva por el mal, y vino a liberarla.
Por eso, ya no puedo llamarlo “el endemoniado”.
Esa condición ya no lo define.
¡La obra de Cristo lo define!
Aún cuando no se cuál fue su nombre, ahora se que él es mi hermano, porque fue alcanzado por la misma gracia que me alcanzó a mí.
El mismo amor que cruzó mares por él, también cruzó el abismo del cielo para rescatarme a mí.
Recuerda nuestro diagrama: este kerigma no se trata realmente de “mi hermano”.
Él no es el personaje principal.
El verdadero protagonista es Cristo, y este pasaje nos muestra cómo Dios, por medio de Su Hijo, extiende misericordia a alguien que, según los estándares humanos, jamás la habría merecido.
En Marcos 5:19, Jesús lo deja perfectamente claro cuando le dice al hombre liberado:
“Ve a tu casa y a tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo.”
Ese es el corazón de este pasaje.
Este texto se trata de la misericordia de Dios en acción a través de Cristo.
¿Qué es la misericordia?
¿Qué es la misericordia?
La misericordia es el amor de Dios actuando a favor del que no la merece.
Es la compasión divina que se inclina hacia el dolor humano, no por obligación, sino por amor.
La misericordia no ignora el pecado, pero sí se mueve a liberar al pecador. No aprueba la suciedad, pero toca al impuro. No negocia con el mal, pero rescata al cautivo.
La misericordia de Dios no es un sentimiento pasajero, sino una acción concreta: Dios acercándose al quebrantado para restaurarlo.
Y eso es exactamente lo que vemos aquí. Jesús no evitó esa región, no rodeó el camino, no se quedó en la comodidad de la multitud; cruzó un mar en medio de una tormenta solo para llegar hasta un hombre que todos habían dado por perdido.
¿Cómo afectó esta misericordia a “mi hermano”?
¿Cómo afectó esta misericordia a “mi hermano”?
La misericordia de Cristo lo transformó por completo.
Lo que el mal había destruido, el amor de Dios lo reconstruyó.
El hombre que antes vivía entre tumbas fue devuelto a la vida.
El que antes gritaba de dolor ahora proclama libertad.
El que estaba fuera de su juicio, ahora está sentado, vestido y en su sano juicio (Marcos 5:15).
El rechazado por todos, ahora es enviado por Cristo como testigo de su gracia.
Esa es la esencia del evangelio: Dios acercándose al más indigno para restaurar su dignidad.
La misericordia no solo liberó a este hombre del poder de los demonios; también lo devolvió a su identidad, a su propósito y a su comunidad.
Lo que la sociedad desechó, Cristo redimió.
Lo que el infierno quiso destruir, el cielo decidió rescatar.
La misericordia de Dios sigue actuando hoy.
Tú y yo también éramos como “mi hermano”: lejos de Dios, rotos, atrapados por el pecado, con áreas en nuestra vida dominadas por fuerzas que no podíamos controlar. Pero Cristo cruzó el mar de nuestra culpa, caminó hasta nuestro sepulcro, y nos llamó por nombre.
Su misericordia nos alcanzó, no porque la merecíamos, sino porque Él decidió amarnos.
Así que la pregunta es:
¿Estás dispuesto a reconocer esa misericordia y dejar que transforme tu historia?
¿O seguirás viendo a otros —o a ti mismo— como casos perdidos, cuando Cristo ya ha demostrado que su amor no tiene fronteras?
Ahora bien, quiero que nos detengamos un poco más aquí, porque hay algo profundamente importante:
la única forma en que la misericordia de Dios se hace evidente desde la perspectiva humana es cuando el ser humano reconoce su propia miseria.
No sé exactamente cómo ocurrió, pero al leer el relato puedo notar que mi hermano tenía conciencia de lo que le había pasado. Él sabía lo que había perdido: su libertad, su hogar, su dignidad, su paz. Por eso mismo, también supo el gran milagro que acababa de experimentar.
Quien ha tocado el fondo de la desesperación es quien mejor entiende el valor de la misericordia.
Si tú y yo no somos conscientes de cuán desgraciados somos sin Cristo, nunca podremos experimentar plenamente la misericordia de Dios.
Porque solo quien reconoce su necesidad puede recibir gracia. Solo quien admite su ruina puede ser restaurado.
El problema es que muchas veces al ser humano le resulta más fácil acostumbrarse a vivir entre tumbas que rendirse a los pies de Cristo y clamar por ayuda. Nos acostumbramos al dolor, al pecado, a la culpa, hasta que la oscuridad se vuelve “normal”. Pero Dios no nos creó para vivir entre tumbas; nos creó para vivir en comunión con Él.
Y aquí debo hacer una advertencia: este kerigma también nos recuerda una verdad importantísima:
todos, tarde o temprano, se arrodillarán ante Jesús —ya sea por amor o por juicio, por gracia o por condena.
Todos quedarán humillados delante de Él, porque no hay poder humano, espiritual o político que pueda resistir su autoridad.
La diferencia está en cómo nos arrodillamos.
Podemos hacerlo hoy, reconociendo nuestra miseria, confesando nuestra necesidad y recibiendo su misericordia…
o podemos esperar al día en que será demasiado tarde, cuando su justicia caiga sobre los que rehusaron su gracia.
Como dice la Escritura en Filipenses 2:10-11:
“Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre.”
La misericordia solo puede ser apreciada por quien reconoce propia su ruina.
Cristo no vino a rescatar a los que se creen buenos, sino a los que saben que están perdidos.
Y cuando esa verdad penetra el corazón, ya no hay orgullo, solo gratitud; ya no hay resistencia, solo rendición.
¿Has reconocido tu necesidad de la misericordia de Dios?
¿Te has rendido ante Cristo por amor… o estás esperando a que la vida te doblegue por la fuerza?
3. “La locura del amor” me confronta con una decisión
3. “La locura del amor” me confronta con una decisión
Por último, quiero que contemplemos este kerigma desde la perspectiva de los habitantes de la Decápolis, la región conocida como “las diez ciudades”.
Estos hombres y mujeres fueron testigos del mismo milagro que los discípulos vieron y del que mi hermano experimentó en carne propia. Ellos también presenciaron el poder de Cristo: un hombre completamente transformado, libre, cuerdo y restaurado. Sin embargo, su reacción fue muy diferente a la de mi hermano.
El texto nos dice que cuando la gente salió y vio al que había estado poseído —sentado, vestido y en su sano juicio—, “tuvieron miedo” (Marcos 5:15). Pero su temor no fue el mismo “temor reverente” que llevó a los discípulos a preguntarse “¿Quién es este hombre?”. No. Este fue un miedo egoísta, el temor de perder algo que consideraban más valioso que la presencia de Jesús: sus posesiones.
Cuando los cerdos se precipitaron al mar, para ellos no fue un acto de liberación, sino una pérdida económica. No vieron el poder del amor divino; vieron solo números rojos, pérdidas, cuentas, preocupación. En lugar de alegrarse por la vida restaurada, se lamentaron por los cerdos muertos.
Y tristemente, esa sigue siendo la reacción de muchos hoy.
Para muchos, el milagro más grande pasa desapercibido porque sus ojos están fijos en lo material. El alma liberada les parece menos importante que el dinero perdido.
Así fue entonces, y así sigue siendo ahora.
La razón de esa respuesta es profunda: las personas siguen lo que conocen.
Si no conocen a Jesús, seguirán al dinero.
Si no han experimentado la misericordia, buscarán seguridad en las cosas que controlan.
Si no han visto el valor del alma, vivirán midiendo todo por ganancias y pérdidas ecónomicas.
Para los habitantes de la Decápolis, Cristo fue una amenaza económica, no una esperanza espiritual. Y así, lo echaron de la región. Le pidieron que se fuera.
Imagina ese momento: el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, siendo expulsado no por los demonios —porque ellos se sometieron—, sino por los hombres.
El poder del infierno se arrodilla ante Jesús… pero el corazón humano endurecido le pide que se marche.
Este kerigma nos confronta con una decisión.
Ante Jesús, nadie puede permanecer neutral.
O lo recibes, o lo rechazas.
O te arrodillas como mi hermano, reconociendo tu necesidad… o lo despides como los decapolitanos, aferrado a tus bienes, tu orgullo o tu zona de confort.
El amor de Cristo es tan radical, tan loco, tan transformador, que siempre nos pone frente a una elección:
¿Prefieres tus cerdos… o a tu Salvador?
¿Prefieres tus pérdidas temporales… o la vida eterna que Él ofrece?
¿Reaccionarás como “mi hermano”, rendido y agradecido?
¿O como los decapolitanos, aferrado a lo que al final no podrá salvarte?
Conclusión:
Conclusión:
Este kerigma no termina en la oscuridad de las tumbas, ni en el miedo de la multitud, sino en la esperanza que brota cuando un corazón se rinde ante Jesús.
El hombre que todos conocían como “el endemoniado” —aquel que había perdido su nombre, su dignidad y su libertad— se convirtió en un predicador del poder de Dios.
Eso es lo que hace la misericordia divina: toma lo que estaba destruido y lo transforma en instrumento de su gloria.
La obra de Cristo no solo libera… redefine.
El pecado no tiene la última palabra.
El pasado no determina tu identidad.
Las heridas no definen quién eres.
Es Cristo quien lo hace.
Y si Su misericordia fue capaz de levantar a un hombre poseído y convertirlo en mensajero del Reino, también puede hacerlo contigo.
Porque la esperanza del Evangelio es esta: no importa lo que hayas sido, hay un futuro nuevo cuando te rindes ante Él.
Rendirse ante Cristo no es una derrota; es el comienzo de la verdadera libertad.
“Mi hermano” fue libre cuando cayó a los pies de Jesús.
Ahí terminó su esclavitud y comenzó su propósito.
Y tú… ¿cómo estás reaccionando hoy a la misericordia de Dios?
¿La estás recibiendo con humildad, o la estás observando a la distancia, como los habitantes de la Decápolis?
El mismo Jesús que cruzó el mar para encontrarse con aquel hombre está hoy aquí, llamándote por tu nombre.
Él no te ve por tus caídas, sino por lo que Su gracia puede hacer contigo.
Su misericordia no se detiene ante tu pecado; lo atraviesa.
No se aleja de tu pasado; lo redime.
Llamado al altar
Llamado al altar
Hoy es momento de decidir cómo responderás.
Dios no te pide perfección; te pide rendición.
Él quiere que te acerques tal como estás —con tus luchas, tus miedos, tus pecados, tus heridas— y le permitas hacer lo que solo Él puede hacer.
Así que te invito a venir al altar, o a inclinar tu corazón donde estés, y decirle:
“Señor, aquí estoy.
No quiero seguir entre tumbas ni aferrarme a lo que no puede salvarme.
Me rindo a Ti.
Haz de mí un testigo de tu misericordia.
Usa mi historia, aun mi dolor, para mostrar tu poder.”
No importa qué tan lejos hayas estado: hay esperanza en Cristo si te rindes ante Él.
Su misericordia es capaz de convertir tu ruina en testimonio y tu pasado en propósito.
Cómo ponerlo en acción
Cómo ponerlo en acción
Cuenta tu historia.
No ocultes lo que Dios ha hecho por ti. Así como mi hermano fue enviado a su casa a contar lo que el Señor había hecho, tú también tienes una historia que puede transformar vidas. Habla con tus hijos, tus amigos o tus compañeros. No prediques perfección, predica gracia.
Elige la obediencia, aunque cueste.
Seguir a Cristo significa soltar lo que antes te definía: el orgullo, el miedo, la culpa o el pecado. Quizá debas dejar algo atrás, pero lo que ganarás en Él vale infinitamente más.
Reflexión final
Reflexión final
El amor de Cristo no solo rompe cadenas… levanta predicadores.
Y hoy, tú podrías ser el próximo.
Él no está buscando gente perfecta, sino corazones dispuestos.
Así que, cuando salgas de aquí, llévate esta pregunta grabada en el corazón:
¿Cómo estoy reaccionando hoy a la misericordia de Dios?
Y no olvides que:
ERES AMADO.
ERES AMADO.