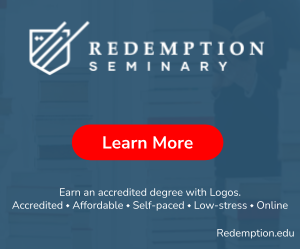Oído y Corazón
LA ADVERTENCIA
EL MODELO
George Whitefield, el evangelista del siglo dieciocho, era tan sólo un joven de veintitrés años cuando decidió cruzar el Atlántico. Él sería el capellán militar durante el viaje a bordo del Whitaker, que navegaría con otros dos barcos rumbo a Georgia. Al mando estaba el capitán Whiting y, además de la tripulación, había unos cien soldados (bajo las órdenes de un tal capitán Mackay), unas veinte mujeres y unos pocos niños a bordo, todos los cuales se dirigían a aquella colonia en el Nuevo Mundo.
Whitefield empezó a hacer oraciones públicas al comienzo del viaje, y declaró que pretendía “no saber entre ellos cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado.” El nivel moral en el barco era bajo, y su anuncio fue recibido con burlas y desprecio. Los oficiales y la tripulación le dijeron que pensaban que su religión era falsa, y le trataron como a un farsante. El primer domingo no se veía allí más que juegos de apuestas, y no mucho se podía oír que no fueran palabrotas o a un músico que entretenía a la gente tocando el oboe. “No podía hacer más,” dice Whitefield, “que, mientras escribía, girar de vez en cuando la cabeza y mirar, a modo de reproche, a un teniente que decía palabrotas como si hubiera nacido nada más que para decir palabrotas. Y de vez en cuando captaba la indirecta, contestaba a mi movimiento de cabeza como diciendo: ‘Le ruego que me disculpe, doctor’, y volvía de nuevo a sus palabrotas y sus cartas.”
Sin embargo, poco a poco Whitefield empezó a dejar allí la huella de Cristo. Visitaba a los enfermos y compartía con ellos sus provisiones. Oraba en privado por aquella gente. Todas las mañanas y todas las tardes, incansable, seguía leyendo oraciones públicas en cubierta. Aprovechaba todo acontecimiento social y testificaba de Cristo en cuanto podía. En su diario encontramos estos apuntes: “Tuve una conversación religiosa con el cirujano, que parece muy interesado”; “Tuve una oportunidad, paseando de noche por cubierta, de hablar con el primer oficial y uno de los sargentos, y espero que mis palabras no hayan sido en vano”; “Hacia las once de la noche, fui a sentarme con los marineros junto a sus camarotes, y razoné con ellos ‘acerca de la justicia, del dominio propio y el juicio venidero’.”
Paulatinamente, por su evidente piedad y su hablar cortés y sencillo, las cosas comenzaron a cambiar en los barcos. Durante el viaje llegó un momento en que los capitanes iban cada mañana y permanecían cada uno a un lado de Whitefield mientras predicaba. El capitán Mackay ordenó que hubiera un redoble de tambor para llamar a los soldados a estas reuniones diarias. ¡A menudo, cuando el tiempo lo permitía, los tres barcos navegaban muy juntos para que todos pudieran unirse a la adoración de Dios!
LA REALIDAD
George Whitefield, el evangelista del siglo dieciocho, era tan sólo un joven de veintitrés años cuando decidió cruzar el Atlántico. Él sería el capellán militar durante el viaje a bordo del Whitaker, que navegaría con otros dos barcos rumbo a Georgia. Al mando estaba el capitán Whiting y, además de la tripulación, había unos cien soldados (bajo las órdenes de un tal capitán Mackay), unas veinte mujeres y unos pocos niños a bordo, todos los cuales se dirigían a aquella colonia en el Nuevo Mundo.
Whitefield empezó a hacer oraciones públicas al comienzo del viaje, y declaró que pretendía “no saber entre ellos cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado.” El nivel moral en el barco era bajo, y su anuncio fue recibido con burlas y desprecio. Los oficiales y la tripulación le dijeron que pensaban que su religión era falsa, y le trataron como a un farsante. El primer domingo no se veía allí más que juegos de apuestas, y no mucho se podía oír que no fueran palabrotas o a un músico que entretenía a la gente tocando el oboe. “No podía hacer más,” dice Whitefield, “que, mientras escribía, girar de vez en cuando la cabeza y mirar, a modo de reproche, a un teniente que decía palabrotas como si hubiera nacido nada más que para decir palabrotas. Y de vez en cuando captaba la indirecta, contestaba a mi movimiento de cabeza como diciendo: ‘Le ruego que me disculpe, doctor’, y volvía de nuevo a sus palabrotas y sus cartas.”
Sin embargo, poco a poco Whitefield empezó a dejar allí la huella de Cristo. Visitaba a los enfermos y compartía con ellos sus provisiones. Oraba en privado por aquella gente. Todas las mañanas y todas las tardes, incansable, seguía leyendo oraciones públicas en cubierta. Aprovechaba todo acontecimiento social y testificaba de Cristo en cuanto podía. En su diario encontramos estos apuntes: “Tuve una conversación religiosa con el cirujano, que parece muy interesado”; “Tuve una oportunidad, paseando de noche por cubierta, de hablar con el primer oficial y uno de los sargentos, y espero que mis palabras no hayan sido en vano”; “Hacia las once de la noche, fui a sentarme con los marineros junto a sus camarotes, y razoné con ellos ‘acerca de la justicia, del dominio propio y el juicio venidero’.”
Paulatinamente, por su evidente piedad y su hablar cortés y sencillo, las cosas comenzaron a cambiar en los barcos. Durante el viaje llegó un momento en que los capitanes iban cada mañana y permanecían cada uno a un lado de Whitefield mientras predicaba. El capitán Mackay ordenó que hubiera un redoble de tambor para llamar a los soldados a estas reuniones diarias. ¡A menudo, cuando el tiempo lo permitía, los tres barcos navegaban muy juntos para que todos pudieran unirse a la adoración de Dios!