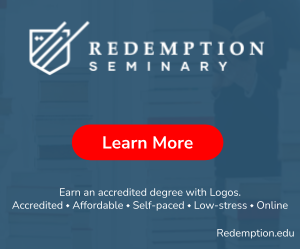Tradición de los ancianos
Sermon • Submitted
0 ratings
· 7,777 viewsNotes
Transcript
AUTORIDAD: ¿LA TRADICIÓN O LAS ESCRITURAS?
Ya hemos visto que Jesucristo sostuvo constantemente controversias con los líderes religiosos de aquel tiempo. Ellos lo criticaban a él y él también a ellos, aun más osadamente. No titubeaba cuando era necesario refutar sus opiniones en público o prevenir al pueblo sobre sus enseñanzas falsas. Les dijo a sus discípulos: “Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos”. En el capítulo anterior, consideramos su debate con los saduceos en cuanto al carácter de la religión; ahora, examinaremos un debate que tuvo con los fariseos acerca de la fuente de la autoridad.
Si bien es importante estudiar el carácter de la religión que involucra la naturaleza de Dios y de su actividad, también es de vital importancia considerar qué autoridad aceptamos. Antes de admitir la enseñanza de una persona, evaluamos su autoridad. Es por tanto absolutamente comprensible y justificado que los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos vinieran a Jesús un día y le preguntaran: “¿Con qué autoridad haces estas cosas, y quién te dio autoridad para hacer estas cosas”. La controversia que Cristo sostuvo con ellos se debió a la falta de sinceridad que detectó detrás de sus palabras, y no de hecho a la pregunta en sí. La pregunta era oportuna, mas no sus intenciones.
Hoy día ocurre lo mismo en todas las esferas del cristianismo. Aunque todas las iglesias tienen mucho en común, existen profundas divergencias, especialmente entre las que se denominan “católicas” y “ortodoxas” por un lado y las que se denominan “reformadas” por otro, y aun entre cristianos que se califican como “liberales” o “radicales” y los “evangélicos”. Dando por sentado estas grandes diferencias, ¿cómo es posible saber a qué iglesia debemos creer y seguir? Se trata de establecer la cuestión de la autoridad. Éstas son las preguntas que se formulan: ¿Con qué autoridad crees y enseñas? ¿Con qué autoridad aceptas ciertas doctrinas y repudias otras? ¿Quién os dio esa autoridad? ¿Se trata de las convicciones de un hombre en oposición a las de otro, o de las de una iglesia en contraposición con las de otra? ¿Hay algún criterio, algún estándar objetivo con el cual podemos evaluar y juzgar la enseñanza de todas las iglesias y de todos los cristianos? ¿Hay algún árbitro independiente que ponga fin a la controversia? ¿Hay algún tribunal de apelaciones que dictamine terminante y autorizadamente?
Partiendo de estas preguntas generales, llegamos a una de crucial importancia: Todas las iglesias asignan a la Biblia cierto grado de autoridad, pero ¿son las Escrituras su sola autoridad? ¿O puede la iglesia complementar la autoridad de las Escrituras con la autoridad de las tradiciones? Por supuesto que la palabra “tradición” en el contexto cristiano significa sencillamente lo que una generación recibe de la otra. Si lo que recibe fuese sólo la Biblia, las palabras “Escrituras” y “tradiciones” serían sinónimas y no habría problema alguno. Pero, puesto que cada generación también ha interpretado la fe procurando aclararla y aplicarla, y ha entregado a la generación posterior tanto la fe (Escrituras) como la interpretación de la misma (tradición), las dos cosas se han separado. De ahí que haya surgido la necesidad de preguntar: ¿qué relación hay entre las Escrituras y la tradición?
Aunque se trata de una pregunta candente para nuestra época, de hecho no es un problema moderno. Fue motivo de discordia entre fariseos y saduceos muchos siglos atrás. Josefo lo expresó correctamente: “Lo que deseo aclarar ahora es esto: que los fariseos han dado al pueblo gran cantidad de reglas recibidas de sus antepasados que no están escritas en la ley de Moisés. Por esta razón los saduceos las rechazan y dicen que debemos considerar obligatorias las reglas escritas en la Palabra, pero no debemos cumplir las que vienen por las tradiciones de nuestros antepasados”.
El concepto farisaico de la tradición
En el capítulo anterior, vimos cómo Jesús se puso de lado de los fariseos, en oposición a los saduceos, afirmando que la religión no es natural, sino sobrenatural. En este capítulo, lo veremos tomar parte con los saduceos contra los fariseos para señalar que la autoridad no reside en la tradición, sino en las Escrituras. Sin embargo, no era partidario de ninguno de los bandos, pues, en uno y otro caso, mantuvo una misma posición: en favor de las Escrituras. Censuró a los saduceos por su ignorancia de las Escrituras y a ello atribuyó sus errores; y censuró a los fariseos, porque con sus tradiciones invalidaban la palabra de Dios.
Ahora debemos ampliar el comentario que citamos de Josefo. Los fariseos se aferraban tenazmente a un conjunto de tradiciones heredadas. Creían que estas “tradiciones de los padres”, aunque transmitidas oralmente y no escritas en la ley, también habían sido dadas por Dios mismo a Moisés en el Monte Sinaí. Según los fariseos, entonces, había dos revelaciones divinas paralelas: la ley escrita y la tradición oral, ambas importantes y autorizadas.
Durante el siglo II antes de Cristo, estas tradiciones orales fueron escritas en la Mishná, un tratado con seis divisiones que contiene leyes sobre la agricultura, las fiestas y el matrimonio, junto con las leyes civiles, penales y ceremoniales. Luego, se complementó con la Guemará, un comentario de la Mishná. La Mishná junto con la Guemará forman el Talmud judío.
Podríamos ofrecer varias citas que ilustran la devoción y la reverencia que sentían los judíos hacia este conjunto de tradiciones. En un Targum rabínico (paráfrasis del Antiguo Testamento en lengua aramea), se representa a Dios “ocupándose de día con el estudio de las Escrituras y de noche con la Mishná”. Más tarde escribieron los rabinos: “Las Escrituras son agua; la Mishná es vino; pero la Guemará es vino aromático”.
De modo que la tendencia de los fariseos fue sofocar las Escrituras con una enorme cantidad de tradiciones, mientras que los saduceos minaban la autoridad de las Escrituras con sus interpretaciones superficiales. En otras palabras, los fariseos añadían a la Palabra de Dios, mientras que los saduceos le quitaban. Ambas prácticas eran erróneas y peligrosas.
Atendamos ahora a los detalles de la controversia de Cristo con los fariseos, según los registra Marcos:
“Se juntaron a Jesús los fariseos, y algunos de los escribas, que habían venido de Jerusalén; los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas:
- ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas?
Respondiendo él, les dijo:
- Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres: los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber; y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también:
- Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: “Honra a tu padre y a tu madre”; y “El que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente”. Pero vosotros decís: Basta que diga un hombre al padre o a la madre: “Es Corbán (que quiere decir, mi ofrenda a Dios) todo aquello con que pudiera ayudarte”, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a éstas.”
Esta controversia pública se suscitó cuando los fariseos vieron a algunos de los discípulos de Jesús comiendo con manos “impuras” (versículo 2). El adjetivo griego, koinos significa “común”, esto es, “ritualmente inmundo”. Marcos interpone su propio comentario indicando que las manos de los discípulos no estaban lavadas. Es esencial comprender que el quid de la cuestión no era higiene médica, sino purificación ceremonial. Haciendo un paréntesis, en los versículos 3 y 4 Marcos da una explicación más amplia a sus lectores gentiles. “Es que los fariseos y todos los judíos” (pues los principios farisaicos eran populares) “siguen la tradición de los ancianos, de no comer sin antes lavarse las manos, muchas veces”, dice el relato. Especialmente, “al volver del mercado”, pues allí es posible toda clase de contaminación (en donde quizá sus discípulos habían estado), “no comen sin cumplir con la ceremonia de lavarse”. Y esto no es todo. Hay muchas otras tradiciones que guardan, tales como el lavamiento ceremonial de “vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal”.
En verdad, Marcos no exagera al relatar la insistencia con que los fariseos practicaban el lavamiento de manos. Edersheim nos indica, capítulo por capítulo y versículo por versículo, dónde se exige el cumplimiento estricto de esta tradición. “Descuidarlo equivalía a ser culpable de grosera contaminación carnal”, escribe, y provocaría inevitablemente (según sus enseñanzas) pobreza o alguna calamidad peor. Además, “comer pan con manos no lavadas era lo mismo que si hubieran comido inmundicia”.
Los fariseos vinieron a Jesús, pues, y dijeron: “¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas?” (v.5). Consideraremos detenidamente la respuesta del Señor. En primer lugar, se refirió a la purificación y contraatacó con palabras que Dios había hablado a Israel por medio de Isaías: “Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres”. Su culto era vano por su superficialidad: de labios, mas no de corazón. Veremos esto más detalladamente en los capítulos siguientes y cómo la moralidad y el culto cristianos son esencialmente interiores.
Jesús dijo algo acerca de sus tradiciones y sobre este tema nos detendremos aquí. En contraposición con las opiniones de los fariseos, Jesús enunció tres principios importantes. Primero, que la Escritura es divina, mientras que la tradición es humana. Segundo, que la Escritura es obligatoria, mientras que la tradición es optativa. Tercero, que la Escritura es suprema, mientras que la tradición es subordinada. Consideraremos estos tres principios individualmente.
La Escritura es divina; la tradición, humana
¿Qué dice Jesús acerca de la tradición? Los fariseos la llamaban la “tradición de los ancianos” (v. 3, 5), pero Jesús la llamó “mandamientos de hombres” (v. 7) y “tradiciones de los hombres” (v. 8).
Al actuar de esta manera, de inmediato removió el fundamento de sus creencias. Como ya vimos, creían que tanto la Escritura como la tradición eran antiguas, mosaicas, divinas. Cristo no compartía este punto de vista; por el contrario, hacía una clara distinción entre ambas. Por un lado, lo que “Moisés dijo” (v. 10) y por otro lo que “vosotros decís” (v. 11). A primera vista podríamos suponer que hablaba así para distinguir entre dos maestros judíos o dos líneas de pensamiento, la de Moisés y la de los ancianos. Pero no es así como Jesús evaluó el desacuerdo. Jesús no aceptaba comparar a Moisés con los ancianos, pues éstos eran hombres falibles con tradiciones humanas mientras que Moisés fue el mensajero de Dios. De modo que lo que “vosotros decís” equivale a “sus propias tradiciones” (vv. 9, 13) o “las tradiciones de los hombres” (v. 8), mientras que lo que “Moisés dijo” es el “mandato de Dios” (vv. 8, 9). Para que no queden dudas al respecto, observemos que la frase “Moisés dijo” en el versículo 10 se traduce por “Dios dijo” en , y es notable que para Jesús y sus discípulos las frases “La Escritura” dice y “Dios dice” fueran sinónimas.
El mismo Señor, pues, nos da autoridad para distinguir entre la Escritura y la tradición, entre la palabra de Dios escrita y la tradición, entre la palabra de Dios escrita y toda interpretación y añadidura humanas.
Llegamos a la conclusión, entonces, de que la única “tradición” que reconoce la Escritura es la Escritura misma. Pues “tradición” (paradosis) es aquello que se transmite, y Dios ha querido que su Palabra, su revelación singular dada a los profetas y a los apóstoles, sea transmitida de generación en generación. De ahí que el apóstol Pablo escribiera a Timoteo: “Lo que has oído de mí… Encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros”. De Pablo a Timoteo, de Timoteo a hombres fieles, y de ellos también a otros. Ésta es la verdadera sucesión apostólica: la transmisión de la doctrina apostólica. La iglesia primitiva aprendió a juzgar toda enseñanza por medio de esta tradición apostólica escrita, comprobando, como Pablo mismo les había mandado, si estaba de acuerdo con “la enseñanza que recibisteis de nosotros” (esto es, de los apóstoles). Dean Alford, al comentar , dice: “Por medio de la Escritura, Dios ha fijado la tradición, para que así sea digna de confianza a través de los tiempos”.
Por lo tanto, del mismo modo que Jesús distinguió entre Moisés y los ancianos, nosotros debemos diferenciar entre la tradición apostólica (las Escrituras) y la tradición eclesiástica (la enseñanza de la iglesia). También debemos decir con Jesús que aquélla es divina, pero ésta, humana.
La Escritura es obligatoria; la tradición, optativa
Cuando procuramos imitar a Cristo y distinguir entre la Escritura y la tradición, debemos procurar no exagerar. Jesús no rechazó todas las tradiciones humanas ni prohibió a sus discípulos que las guardasen. Él puso las cosas en su debido orden, relegando la tradición a un lugar secundario y optativo, siempre que no fuese contraria a las Escrituras.
En esto, fallaron los fariseos. Según la segunda parte de la cita de Isaías, enseñaban “como doctrinas mandamientos de hombres”. La palabra “doctrina” aquí es didaskalia, que, según el comentario de H. B. Swete, consiste en “un curso definido de instrucción”. En otras palabras, los fariseos tomaban los preceptos humanos que habían heredado y los enseñaban como doctrina autorizada. Querían imponer a otros lo que Dios no había prescrito, y al hacerlo exaltaban su tradición al mismo nivel de la autoridad de los mandamientos revelados por Dios, lo que era como decir que el cumplimiento de sus tradiciones resultaba indispensable para la salvación. Pero las tradiciones no son “doctrinas” que todos deben creer y obedecer.
Consideraremos los rituales de purificación de los fariseos. No hay nada de malo en lavar los utensilios con que se sirve la comida, o en lavarnos las manos antes de comer. Es una encomiable práctica de higiene. Como ceremonia, sin embargo, es inocua, y por cierto no contraría la Escritura. Pero debemos destacar también que no era un mandato de Dios en su Palabra y, en consecuencia, los fariseos no tenían derecho a elevarla a la categoría de exigencia divina y, por ende, obligatoria.
Los reglamentos farisaicos acerca del “Corbán” eran similares. Se relacionaban con el cumplimiento de votos y la misma ley indicaba que los votos debían cumplirse. Pero los fariseos excedieron las Escrituras al establecer tales reglas para ciertas situaciones, al punto que Jesús tuvo que decirles: “y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre” (v. 12). Esta expresión es sumamente reveladora: indica que los fariseos se habían constituido jueces morales al ordenar ciertas prácticas y prohibir otras. Daban o negaban el permiso en asuntos de conducta respecto a los cuales Dios no les había dado ningún mandamiento.
Por eso, Jesús insistió en que esas tradiciones inofensivas, si bien no eran contrarias a las Escrituras, tampoco eran exigencias escriturales, y debían considerarse sólo optativas. Jamás podían enseñarse como “doctrinas” ni considerarse obligatorias, pues eran “mandamientos de hombres”. Había libertad de cumplirlas o no. Ya que Jesús no las justificó ni tampoco reprendió a sus discípulos por haber quebrantado la tradición ritual de los fariseos, “implicó por lo menos una actitud de indiferencia hacia el tradicionalismo”. Su proceder rechazó y condenó la insistencia farisaica sobre el cumplimiento de la tradición, “el intento de imponerlo como algo esencial”.17
Ésta es la doctrina de la suficiencia de las Escrituras que comprendieron muy bien los Reformadores. La Iglesia Anglicana lo expresa claramente en sus Artículos. El Artículo VI, De la Suficiencia de las Sagradas Escrituras para la Salvación, dice así: “La Sagrada Escritura contiene todo lo necesario para la salvación; de modo que lo que no está escrito allí ni puede ser comprobado por ella, no debe ser impuesto a ningún hombre, ni como una creencia de la fe, ni como un requisito indispensable para la salvación”.
Esto no significa que la iglesia no tenga autoridad. Las tradiciones inofensivas no contrarias a la Escritura son permisibles, pero no obligatorias. El Artículo XX, Sobre la Autoridad de la Iglesia, dice: “La Iglesia tiene autoridad para decretar ritos o ceremonias… Sin embargo, la Iglesia no debe decretar nada que sea contrario a la Palabra escrita de Dios… Por tanto, aunque la Iglesia sea testigo y guardiana de las Sagradas Escrituras no debe decretar cosa alguna contraria a la misma, y por tanto no debe añadir ninguna imposición como indispensable para la salvación”.
La distinción es clara. Bajo ningún concepto tiene autoridad la iglesia para decretar algo “contrario” a la Escritura. Puede decretar reglamentos aparte de la Escritura, con tal de que no los imponga como indispensables para la salvación.
Quizá sirvan para ilustrar este principio ciertas prácticas de la Iglesia Anglicana. Es tradicional en dicha iglesia que el que se bautiza sea marcado en la frente con la señal de la cruz como símbolo de que en adelante no “se avergonzará de confesar la fe de Cristo crucificado”; que la novia reciba un anillo del novio durante la ceremonia de matrimonio; que el ataúd sea llevado a la iglesia antes del entierro, y que los ministerios utilicen ciertas vestimentas durante el culto público. Las Escrituras no ordenan ninguna de estas cosas, pero tampoco son contrarias a ellas; de modo que son permisibles, siempre que no sean investidas con autoridad divina ni impuestas como esenciales para la salvación.
Lo mismo es aplicable a los cristianos como individuos. Nosotros valoramos ciertas tradiciones, relativas a la fe o a la práctica. Por ejemplo, es posible que hayamos delineado un orden claro de los eventos proféticos futuros que, por ser una ampliación de las Escrituras, pertenece a la categoría de tradiciones; o quizá nos hemos impuesto cierta disciplina en cuanto a la oración, la lectura de la Biblia, la celebración de la Cena del Señor, al ayuno o las ofrendas. Con tal de que nuestra tradición no sea contraria a la Escritura, tenemos libertad para sostenerla como opinión o reglamento privado, pero no debemos procurar imponer nuestras tradiciones sobre otros, porque podemos estar “enseñando como doctrinas mandamientos de hombres”. Debemos permitir que otros tengan la opción de rechazarlos.
La Escritura es suprema; la tradición, subordinada
El tercer principio enunciado por Jesús, el de la supremacía de las Escrituras, surgió de la enseñanza de los fariseos respecto al Corbán.
“Corbán” es una palabra hebrea utilizada con bastante frecuencia en el Antiguo Testamento para describir un regalo u ofrenda consagrada a Dios. Sin embargo, todo lo que se designaba como “Corbán” no se entregaba necesariamente de inmediato para el servicio de Dios en el Templo, sino que se separaba para tal eventualidad. “Generalmente, significaba que se consideraba como Corbán”. De ahí surgió la tradición judía de que las cosas así designadas eran inalienables; no podían ser destinadas para otro propósito. (Esto explica el alboroto que causó Pilato cuando utilizó dinero Corbán para edificar su famoso acueducto.) Además, cuando se pronunciaba la palabra “Corbán”, al hacer un voto, se consideraba absolutamente obligatorio su cumplimiento. De hecho, los fariseos “declararon expresamente que tal voto debía cumplirse aunque involucrara una infracción de la ley”.
El caso presentado en esta controversia que Cristo mantuvo con los fariseos es el de un joven que, ya sea piadosa o apresuradamente, formuló un voto sobre su dinero. Lo designó “Corbán” y, por tanto (de acuerdo con la tradición), no podía utilizarlo para otro propósito, ni siquiera para el sustento de sus padres ya ancianos. Edersheim se refiere a una discusión parecida que aparece en la Mishná, es decir, si el mandamiento de honrar a nuestros padres podría invalidar tal voto. La conclusión es negativa. Sin embargo, para el Señor Jesús fue evidente que lo opuesto era lo correcto. En realidad, el asunto le resultaba claro y sencillo, pues Moisés había dejado un mandamiento y una advertencia muy precisos (v. 10). El mandamiento era “Honra a tu padre y a tu madre” y la advertencia “El que maldijere a su padre o a su madre (cuánto más el que les hace mal), morirá”.23 “Pero vosotros”, continúa Jesús, enfatizando el contraste entre la enseñanza de los fariseos y la de Moisés, “decís que si alguien ha dedicado su dinero por un voto”, ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre.25 Así “no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y”, agrega: “muchas cosas hacéis semejantes a éstas” (vv. 12, 13). En otras palabras, este mismo principio de negar las Escrituras por la tradición puede ilustrarse con otros ejemplos de vuestras prácticas…
Será provechoso considerar juntos los otros principios que expresara Cristo: en primer lugar, que las tradiciones que no se oponen a las Escrituras (como el lavamiento de las manos y de los utensilios) son permisibles si se consideran optativas; y en segundo lugar, que las tradiciones que entran en conflicto con las Escrituras (como el voto “Corbán”, que permitía deshonrar a los padres) deben ser rechazadas con firmeza, porque la Escritura es siempre suprema y la tradición siempre subordinada.
Jesús repite tres veces esta última conclusión, como para que no quede duda alguna al respecto. Versículo 8: “Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres.” Versículo 9: “Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición.” Versículo 13: “invalidando la Palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido”. En cada caso, Jesús nos prohíbe “dejar” o “dejar sin valor” la Palabra de Dios para poder “guardar” nuestra tradición. Debemos hacer exactamente lo contrario: nuestro deber radica en guardar la Palabra de Dios, aunque para hacerlo sea necesario invalidar nuestras tradiciones. Se expresa aún más claramente en Mateo, donde el concepto clave es el de “quebrantar” o transgredir una ley o reglamento. Los fariseos preguntaron: “¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos?”, y Jesús respondió: “¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición?”
Ahora comprendemos bien cuál era el error de los fariseos, aunque no haya sido intencional. Sostenían que la tradición oral era un “cerco para la Torá”, es decir, un baluarte para preservar la integridad de la ley; “pero, en realidad, interfería la Ley”. Además, preferían en la práctica sus propias tradiciones, de modo que el rabino Jochanan tuvo que decir: “Las palabras de los Soferim (los escribas)… son más respetadas que las palabras de la Torá (la ley).”
Jesús se opuso con vigor a esta tendencia al insistir que cuando la tradición entra en conflicto con la Escritura, ésta es suprema y aquélla secundaría o subordinada. El mandamiento de Dios de honrar a los padres tenía prioridad sobre la tradición de los hombres acerca de los votos Corbán. Jesús expresó y aplicó este mismo principio en muchas ocasiones, y no nos cabe duda alguna de que aceptaba reverentemente el origen divino y la autoridad suprema del Antiguo Testamento. En el Sermón del Monte, por ejemplo, en sus enseñanzas acerca del sábado y el divorcio, dejó de lado toda la tradición acumulada y apeló directamente a la palabra escrita de Dios. Para Cristo, la Escritura era la suprema corte de apelaciones. “¿No leísteis?”, preguntaba. “¿Qué está escrito en la ley?” Lo que está escrito y puede leerse, esto es, la enseñanza de la Escritura, debe arbitrar toda controversia y poner fin a toda disputa.
Ahora podemos unir los tres principios que Jesús expuso en su debate con los fariseos: enseñó la inspiración divina, la suficiencia y la supremacía de las Escrituras. En otras palabras, afirmó la suficiencia de la Escritura sin el agregado de tradición obligatoria alguna, y la autoridad suprema de la misma por la cual todas las tradiciones debían juzgarse. Y el fundamento sobre el cual afirmó estas dos verdades es el origen y la inspiración divinos de la Escritura, destacando que la tradición es la palabra de los hombres y la Escritura la Palabra de Dios.
Dejando de lado los principios bíblicos pasaremos a considerar las ilustraciones históricas.
Los Reformadores y la supremacía de la Escritura
La relación entre las Escrituras y la tradición fue uno de los principales puntos en discusión durante la Reforma. Ambos sectores aceptaban la inspiración y la autoridad divinas de la Biblia; no era éste el quid del conflicto. Se discutía si la Escritura era la única autoridad, si sus enseñanzas sin agregados extrabíblicos resultaban suficientes para la salvación y si implicaba autoridad aun sobre las tradiciones más antiguas de la iglesia.
La Iglesia Romana dijo “No”. Como los fariseos, mucho dependía de lo que denominaba “tradiciones orales”. Vemos que hay una gran similitud entre el punto de vista romano y el de los fariseos en cuanto a la tradición; tanto los fariseos como los católicos romanos creían que sus tradiciones eran tan inspiradas como la Escritura. La tradición de los fariseos se remontaba hasta Moisés, mientras que la católico romana lo hacía hasta Cristo. Así fue como un rabino declaró en la Mishná: “Moisés recibió la Ley (oral) en el Sinaí y la transmitió a Josué, y Josué a los ancianos y los ancianos a los profetas, y los profetas a los hombres en la gran sinagoga”. Del mismo modo la Iglesia Romana aseveraba que sus tradiciones habían sido “recibidas por los apóstoles de boca de Cristo mismo, o de los apóstoles, quienes la recibieron directamente del Espíritu Santo”. La cuarta sesión del Concilio de Trento (1546) dictaminó al respecto que “la Escritura y la tradición han de ser recibidas por la Iglesia con la misma autoridad”. Además el Concilio “recibe y venera con el mismo afecto de piedad y reverencia”, tanto la Escritura como la tradición. En consecuencia, la Iglesia de Roma no se reformó de acuerdo con las Escrituras ni purgó su sistema de tradiciones sobre la virgen María, la misa, el sacerdocio, el purgatorio y las indulgencias, para nombrar algunas, que habían surgido con el tiempo al margen de la Escritura y hasta en contradicción con ella.
Los Reformadores opinaban de otro modo: básicamente, Sola Scriptura. Sabían que la Iglesia primitiva tuvo razón al fijar y determinar el canon del Nuevo Testamento. Al fijar el canon (y en virtud del cual la Iglesia no investía a los libros de la Biblia con extraños poderes, sino que sencillamente les reconocía su propia autoridad inherente), indicaban la necesidad de diferenciar claramente entre la tradición apostólica y la eclesiástica, y procuraban dejar bien claro que las tradiciones apostólicas de los libros del Nuevo Testamento eran el “canon”, el patrón o regla con que se probarían siempre las demás tradiciones. Sabían también que los primeros padres de la Iglesia ya lo habían visto así. “Toda disputa que tuvieron los primeros padres con los herejes fue por las Escrituras”, escribió Cranmer, “…pero jamás acusaron de hereje a ninguno por cosas que no están en las Escrituras”, lo cual significa que la Escritura era la medida.
Hugh Latimer mencionó esta misma controversia entre la Escritura y la tradición en su famoso “Sermón del Arado”, que predicó frente a la Catedral de San Pablo el 18 de enero de 1548. En esa ocasión, dijo que el diablo era “el obispo y prelado más diligente de toda Inglaterra”, que “jamás sale de su diócesis”, y que es “el predicador más diligente de todo el país”. Y prosiguió diciendo que donde reside el diablo, “donde trabaja su arado”, “allí se desechan los libros y se instalan las velas, se desechan las Biblias y se instalan las cuentas (del rosario)… se enaltecen las tradiciones y leyes de los hombres, y de descartan la tradición de Dios y su Santa Palabra”.
La Iglesia Anglicana reformada enseña claramente en sus Artículos tanto la suficiencia como la supremacía de las Escrituras. No lo hace sólo por las declaraciones de los Artículos VI y XX que ya hemos citado, sino por las frecuentes alusiones bíblicas y el empleo de ambos principios en forma consecuente. Una y otra vez, aceptan cierta doctrina porque “puede comprobarse evidentemente por la sagrada Escritura”, y rechazan otra pues “es algo necio, vano, inventado y no tiene base ni garantía en la Escritura sino más bien resulta repugnante a la Palabra de Dios”.
La Iglesia reformada de Escocia también enseña claramente esta misma doctrina: “Todo el consejo de Dios en cuanto a lo que necesita para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente registrado en la Escritura, o bien por consecuencia necesaria puede deducirse de la Escritura; a la cual no debe agregarse nada en ningún momento, ya sea por nuevas revelaciones del Espíritu o de las tradiciones de los hombres”.
No sólo es suficiente la Escritura por sí misma (en todo lo esencial), sin tradiciones suplementarias, sino que por ella han de evaluarse la verdad y el valor de las tradiciones: “El supremo Juez, quien dictaminará sobre toda controversia religiosa y quien debe examinar todo secreto de concilios, opiniones de antiguos escritores, doctrinas de hombres y espíritus privados, y en cuyo fallo hemos de descansar, no puede ser otro que el Espíritu Santo hablando por medio de la Escritura”.
Pero estos documentos de la Reforma y la Contrarreforma que he citado pertenecen a los siglos XVI y XVII. ¿Qué ocurre hoy día? ¿La Iglesia de Roma y las Iglesias Reformadas se mantienen en la misma posición que hace trescientos o cuatrocientos años?
La tendencia actual en la Iglesia de Roma
Consideraremos primeramente la posición de la Iglesia de Roma. Uno de los documentos más importantes emitidos por el Concilio Vaticano II (1963–1965) es La Constitución Dogmática sobre la Revelación Divina, que contiene en seis capítulos la enseñanza del Concilio en cuanto a la revelación y su transmisión, la interpretación y la inspiración de la Escritura, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y las Escrituras en la vida de la iglesia.
Mucho de su contenido merece buena acogida, primero porque incluye una clara reafirmación de la inspiración total de las Escrituras. Según el párrafo 11, la Iglesia de Roma “sostiene que los libros, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, íntegramente y en todas sus partes, son sagrados y canónicos, pues, habiendo sido escritos por inspiración del Espíritu Santo… tienen a Dios por autor…” “Por tanto, ya que todo lo afirmado por los autores inspirados o escritores sagrados ha de considerarse como afirmado por el Espíritu Santo, debe reconocerse que los libros de las Escrituras enseñan firme, fiel e inequívocamente aquella verdad que Dios quiso expresar en los sagrados escritos para nuestra salvación.”
Otro aspecto notable de esta Constitución Dogmática es el nuevo énfasis que se da al estudio de la Biblia. Durante siglos, se ha procurado que los laicos de la Iglesia Católica Romana no lean las Escrituras, y en algunos casos se ha llegado a prohibir que lo hagan. Pero ahora las Escrituras han sido liberadas en la Iglesia y las consecuencias son incalculables. El párrafo 22 dice: “Todos los fieles cristianos deben tener fácil acceso a las Escrituras”. Luego, en una nota al pie aparece el siguiente comentario: “Ésta es quizá la sección más novedosa de la Constitución. Después de los primeros siglos de la Iglesia, ningún documento oficial propugnó el acceso de las Escrituras para todos”.
En el párrafo siguiente se insta a los teólogos a “dedicar sus energías… para explorar y exponer los escritos divinos”, de modo que “el mayor número posible de ministros de la palabra divina pueda proveer efectivamente el alimento de las Escrituras al pueblo de Dios…”
El último párrafo (26) concluye así: “De este modo, por medio de la lectura y el estudio de los libros sagrados, ‘la palabra del Señor corra y sea glorificada” (, R-V) y el tesoro de la revelación encomendado a la Iglesia llene más y más los corazones de los hombres”. En verdad, el Concilio expresa la esperanza de “un nuevo resurgimiento de vitalidad espiritual proveniente de una veneración intensificada de la Palabra de Dios, que ‘permanece para siempre’ ”.
De modo que en la Iglesia de Roma, la más conservadora de cuantas hay, y a pesar de insistir que es semper eadem, y de las recientes declaraciones y afirmaciones reaccionarias del Papa ya citadas, hay una levadura bíblica leudando su masa, cuyo fermento puede resultarle imposible de detener. ¡Veremos!
Sin embargo, el Vaticano II parece reafirmar la enseñanza del Concilio de Trento en el sentido de que las Escrituras y la tradición son dos partes separadas e independientes de la revelación divina. El párrafo 10 dice: “La tradición sagrada y las Escrituras sagradas forman un depósito sagrado de la Palabra de Dios, que ha sido encomendado a la Iglesia”. El párrafo 21 reza así: “La Iglesia… siempre ha considerado las Escrituras junto con la tradición sagrada como la suprema regla de la fe, y mantendrá esa posición”.
Al mismo tiempo, puede detectarse debajo de la superficie un cambio significativo, si bien sutil. En su introducción a la Constitución, el reverendo R. A. F. Mackenzie nos dice que “en la historia del documento, no faltó el drama”. Aparentemente, el bosquejo preliminar presentado por la Comisión Teológica al Concilio fue tan severamente criticado en la primera sesión en noviembre de 1962, que el Papa Juan XXII constituyó una nueva comisión para releer el texto. Este texto revisado, corregido tras su presentación en la tercera sesión, fue aprobado casi unánimemente en la cuarta sesión, en 1965.
La diferencia principal entre el bosquejo original y el documento final reside en la relación entre las Escrituras y la tradición. El primer capítulo del bosquejo original se titulaba “Dos Fuentes de Revelación”, refiriéndose a las Escrituras y a la tradición. En el documento final, sin embargo, dos capítulos sustituyen a éste. El primero se refiere a la revelación misma, y el segundo a su transmisión, y “no se distinguen explícitamente como fuentes separadas” las Escrituras de la tradición. En cambio, se las compara con dos ríos que fluyen de una misma fuente. El párrafo 9 dice: “Existe una íntima conexión y comunicación entre la tradición y las Escrituras Sagradas, pues una y otra fluyen de una misma fuente divina y en cierto modo convergen en una unidad que tiene al mismo fin”. Esto parecería significar que junto con las Escrituras fluye el segundo río de la interpretación tradicional de las Escrituras por la Iglesia. Así es como una frase añadida en el último momento a petición del Papa Paulo VI afirma que “no es sólo de las sagradas Escrituras que la Iglesia deriva su seguridad acerca de todo lo que ha sido revelado”. “Es por esto que tanto la sagrada tradición como las sagradas Escrituras han de aceptarse y venerarse con la misma devoción y reverencia”.
Esta última frase, citada del Concilio de Trento, puede dar lamentablemente la impresión que nada ha cambiado. Pero al menos ha cambiado el énfasis. La frase del Papa VI Paulo no dice que Roma derive sus dogmas tanto de las Escrituras como de la tradición (como afirma Trento), sino que “deriva su seguridad acerca de todo lo que ha sido revelado” de las Escrituras y también de la tradición. En este caso, el lugar de la tradición es secundario; no se considera como una fuente aparte de la Escrituras, sino como una corriente paralela de interpretación. Se nos dice que esta cuestión (si la tradición es una fuente separada o una corriente auxiliar) “fue muy debatida en el Concilio” y que “la mayoría de los Padres prefirieron abstenerse de optar por una u otra”.
Sin embargo, es imprescindible tomar una decisión. La Iglesia de Roma no puede mantenerse neutral para siempre. En la Constitución, es evidente la tensión que existe entre las dos opiniones, y algunas de sus declaraciones parecen contradecirse. El profesor Frederick C. Grant escribe acertadamente en su Respuesta al Documento: “Si la Constitución sólo hubiera dicho algo acerca de los fundamentos de doctrinas como la de la Asunción de la Santísima Virgen, basados en la sana tradición, hubiera aclarado la mente de muchos estudiosos. Podría haber abierto un “diálogo” destinado a suministrar luz sobre el criterio de la verdadera tradición y las normas por las cuales debiera reevaluarse toda la enseñanza extrabíblica, y posiblemente la hubiera vuelto a colocar en la categoría de “opinión pía” (lo correcto, para muchos) y no en la categoría de dogma.”
Debemos añadir algo más. Aunque la tradición se relegara a una posición secundaria, y no se considerara suplementaria de las Escrituras sino interpretativa de las mismas, esto significaría un avance sobre Trento, aunque no suficiente. Teológicamente, debemos ir más allá (como lo hizo Cristo) y considerar que toda tradición no bíblica es falible y necesita ser corregida por las Escrituras. Pragmáticamente, no aprovecha sostener que la tradición es la autoridad interpretativa de las Escrituras, pues ¿cómo sabemos cuáles son verdaderas y cuáles falsas? En los días de Cristo hubo escuelas rabínicas rivales y debió apelar directamente a las Escrituras para determinar la verdad. También ha habido tradiciones católicas rivales, de modo que, para poder discernir entre la verdadera y la falsa, entre la genuina y la adulterada, la Iglesia de Roma apela al magisterium que según ella le ha dado Cristo: el oficio de enseñar con que ha sido investido el Papa, cuyas declaraciones ex cátedra se consideran infalibles. Por esto, el Papa Pío IX se atrevió a declarar: “Yo soy la tradición”, lo cual subordina una vez más las Escrituras a la tradición y pone en manos de la Iglesia la autoridad final. Pero nosotros debemos insistir en lo opuesto, como lo hizo el Señor Jesús; es decir, que la autoridad final reside en las Escrituras, en Dios que habla por medio de las Escrituras. Mientras la tradición resulta oral, variable y a menudo contradictoria, la Escritura es escrita, fija y consecuente.
Por otra parte, debemos estar agradecidos por esas concesiones hechas a la supremacía de las Escrituras, que emergen de la Constitución como los primeros brotes que anuncian el fin del invierno y el comienzo de la primavera. Al menos posibilitan, en debates con católico romanos, que apelemos a las Escrituras, y no un agregado que podemos dejar de lado o una contradicción que debemos rechazar.
La tendencia actual en las Iglesias Protestantes
Vimos la posición de la Iglesia de Roma ¿Y qué de las iglesias de la Reforma? Lamentablemente, las iglesias protestantes del siglo XX no dan una nota clara e inequívoca sobre este punto. En verdad, encontramos una anomalía: en el preciso momento en que la Iglesia Católica Romana comienza a reconocer la doctrina de la Reforma en cuanto a la supremacía de las Escrituras, las Iglesias Reformadas se están deslizando de su posición tradicional.
Por ejemplo, la Consulta sobre la Unidad Eclesiástica que se llevó a cabo en los Estados Unidos entre ocho grandes denominaciones protestantes, y de la cual pudo haber surgido una iglesia Americana Protestante Unida de unos 24.000.000 de miembros, declaró en 1996: “Ya no podemos depender solamente de las Escrituras como fuente de la verdad divina, sino que debemos tomar en cuenta el gran cúmulo de tradiciones cristianas”. Ésta es una declaración poco clara y causa confusión. Reconocer el gran cúmulo de tradiciones cristianas es bueno y correcto, pero no es necesario para ello dejar de depender de las Escrituras como única fuente de la verdad divina.
Me alegra que la posición oficial de la Iglesia Anglicana sea mejor. Aunque en ciertas esferas anglicanas se dice a veces que las Escrituras, la tradición y el razonamiento forman una “cuerda triple” que sujeta y dirige a la Iglesia, y aunque no faltan aquellos que consideran que estas tres cosas tienen la misma autoridad, sin embargo las declaraciones oficiales continúan manteniendo la autoridad suprema primaria de las Escrituras y aceptando que la tradición y el razonamiento tienen un lugar importante en la interpretación de las Escrituras. El informe sobre la Biblia emitido en 1958 en la Conferencia de Lambeth contenía esta declaración alentadora:
“La Iglesia no está “sobre” las Sagradas Escrituras, sino “debajo” de ellas, en el sentido de que en el proceso de canonización, la Iglesia no confirió autoridad a los libros sino que reconoció la autoridad que ya tenían ¿Por qué? Se admitió que los libros expresaban el testimonio de los apóstoles en cuanto a la vida, enseñanza, muerte y resurrección del Señor y la interpretación apostólica de estos eventos. La Iglesia debe siempre acatar esa autoridad apostólica.”
Cuando la Iglesia Anglicana revisó sus cánones en 1950, el bosquejo del Canon A 5 fue presentado a la Asamblea en estos términos: “La doctrina de la Iglesia Anglicana se basa en las Sagradas Escrituras y en las enseñanzas de los primeros padres y Concilio de la Iglesia de acuerdo con las Escrituras, y en particular se expresan en los Treinta y Nueve Artículos de la Religión, el Libro Común de Oración y el ritual”. El 21 de mayo de 1957, el canónigo T. L. Livermore propuso las palabras “aquellas enseñanzas” en lugar de “las enseñanzas”, y que las palabras “que estén” se insertaran después de “iglesia”. El propósito de tal corrección fue dejar fuera de toda duda que las Escrituras son la autoridad principal y la tradición secundaria. Se aceptó la moción unánimemente en la Cámara Alta y con un disidente en la Cámara Baja. El arzobispo de Canterbury le dijo entonces a la Asamblea que él había pensado proponer que se coloque un punto después de “las Sagradas Escrituras”. Aunque esta proposición no fue presentada a la Asamblea, más tarde se añadió una coma, de modo que el Canon A 5 ahora dice así: “La doctrina de la Iglesia Anglicana se basa en las Sagradas Escrituras, y en aquellas enseñanzas de los primeros padres y Concilios de la Iglesia que estén de acuerdo con las Escrituras…”
Las negociaciones para la unión de la Iglesia Anglicana y la Metodista llevadas a cabo en Inglaterra nos sirven para ilustrar la tensión que todavía existe en las iglesias en cuanto a esto. Cuando se publicó el primer informe en 1963, cuatro destacados metodistas, miembros de la comisión, rehusaron firmarlo. Las objeciones de los disidentes eran mayormente teológicas y una concernía a la relación entre las Escrituras y la tradición. “La discusión de este importante tema fundamental [se refiere al informe]”, escribieron, “no reconoce adecuadamente el lugar preeminente y normativo de las Escrituras, ni es satisfactoriamente expresada su relación con la tradición”.
En realidad, el informe de 1963 contiene una declaración útil acerca de la supremacía de la Escritura:
“Las Sagradas Escrituras son y deben ser siempre el supremo patrón de fe y conducta en la Iglesia, pues incorporan el testimonio de los testigos escogidos de la acción salvadora de Dios… La tradición, en el sentido de la transmisión de la fe de una generación a otra, es inevitable e ineludible. Pero lo que se transmite sin perversión, añadido o alteración, es en primer lugar el testimonio apostólico de las Escrituras. Al formular el canon, es evidente que la Iglesia primitiva quiso distinguir entre la tradición apostólica y toda otra tradición, e insistir en que la tradición apostólica, como testimonio de la obra de Dios en Cristo, sea la norma para toda otra tradición”.
Comentando esta declaración, el informe final titulado Anglican – Methodist Unity aclaró y fortaleció su posición de esta manera: “Estas afirmaciones sirven para establecer que las Sagradas Escrituras son la única fuente autorizada de “toda doctrina necesaria para la salvación eterna”, y como norma y criterio de enseñanza doctrinal y ética, de culto y de toda práctica para la iglesia en todos los tiempos” Por otra parte, la tradición, “aunque venerable y de valor”, y a pesar de ser “loable y santa”, “jamás puede ser suficiente por sí sola… Lo que surja del proceso tradicional siempre debe probarse por las Escrituras, a quienes se subordina, y, si resulta deficiente, debe ser reformado”.47
Algunas conclusiones prácticas
Hasta aquí nos hemos concentrado en el principio bíblico (expuesto por Jesús en su controversia con los fariseos) y la ilustración histórica (derivada de varias declaraciones oficiales tanto antiguas como modernas). Es necesaria ahora una conclusión práctica para proyectar nuestra ponencia sobre el principio de autoridad en la iglesia, a las realidades diarias. Hay tres cosas que quisiera sugerir en cuanto al lugar que debe ocupar la tradición.
En primer término, debemos distinguir muy nítidamente entre la tradición y las Escrituras. La mayoría de los cristianos abrigamos una cantidad de creencias y prácticas quizá heredadas de nuestros padres aprendidas en nuestra niñez en la iglesia. Muchos las hemos aceptado total y ciegamente. Aun los creyentes evangélicos observan esta tendencia. Por ejemplo, nuestra versión de “No toques esto, no comas aquello, no lo tomes en tus manos”, es “no fumes, no tomes bebidas alcohólicas, no bailes”. No es mi propósito señalar si debemos o no hacer estas cosas. Lo que quiero enfatizar es que las Escrituras no contienen ninguna afirmación explícita sobre las mismas. Estas prohibiciones pertenecen, por tanto, a “las tradiciones de los ancianos evangélicos”; no forman parte de la Palabra de Dios. Ningún cristiano puede eludir la responsabilidad de procurar pensar bíblicamente y de decidir en conciencia sobre estas cuestiones éticas. Tiene libertad para abstenerse de ellas o para practicarlas a voluntad; pero no tiene libertad para imponer sus tradiciones sobre los demás o para juzgar a otros si no concuerdan con él. Necesitamos repetirnos vez tras vez lo que Cristo enseñó a los fariseos, que “la Escritura es obligatoria, pero la tradición optativa”.
En segundo lugar, debemos darle a la tradición el lugar que le corresponde. En nuestro afán por defender la supremacía de las Escrituras, los evangélicos a menudo hemos desdeñado la tradición. Pero no debemos despreciar o rechazar toda tradición sin discriminación. Algunas tradiciones son afirmaciones, por parte de la Iglesia, acerca de la verdad bíblica. Los credos y las confesiones de la cristiandad pertenecen a esta categoría de la tradición. James Orr sostiene en su libro The Progress of Dogma, que, a medida que la Iglesia comprendió nítidamente doctrina tras doctrina, el orden cronológico fue el orden lógico, comenzando con el necesario prolegómeno y con Dios mismo, siguiendo con las relaciones entre las tres personas de la Trinidad y entre las dos naturalezas de Cristo, y luego con las grandes doctrinas acerca del hombre, el pecado, la gracia, la propiciación y la salvación. ¿No es, pues, correcto atribuir a la guía del Espíritu Santo este proceso de desarrollo de la comprensión? Una de las razones del rechazo de la teología radical que quiere suplantar las “gastadas” categorías de las antiguas declaraciones con algo muy nuevo es, precisamente, que desprecia la tradición (en el sentido de una teología histórica) y, por ende, la obra del Espíritu Santo. Debemos añadir, sin embargo, que esta loable tradición histórica no es sagrada como las Escrituras, pues, aunque el Espíritu Santo haya producido ambas, debemos distinguir entre su obra de revelación (a los autores de las Escrituras) y la de iluminación (a los interpretes de la Escritura). Los credos y las confesiones eclesiásticas no son infalibles; pueden ser criticados y corregidos a medida que el Espíritu Santo nos dé nueva luz sobre la Escritura. Las únicas declaraciones inalterables de la verdad son las de la Biblia.
En tercer lugar, debemos subordinar rigurosamente la tradición a la Escritura. Esto es aplicable tanto a iglesias como a individuos.
Toda iglesia, y mucho más aquella que procura unirse con otra, debe estar en un continuo proceso de autoreforma, escudriñando sus tradiciones a la luz de las Escrituras y modificándolas donde sea necesario. Los evangélicos sostienen diferentes puntos de vista en cuanto a la naturaleza de la unidad cristiana y a la conveniencia o no de la unión orgánica de las iglesias. Pero todos estarán de acuerdo en que ningún movimiento hacia la unidad puede agradar a Dios o ser benéfico para la iglesia si no involucra a la vez una reforma. La verdadera unidad será siempre en verdad, y verdad significa verdad bíblica. Si los líderes eclesiásticos tomaran sólo su Biblia y distinguieran claramente entre las tradiciones apostólicas (que son bíblicas) y las tradiciones eclesiásticas (que no lo son), y concordaran en subordinar éstas a aquéllas, exigiéndose mutuamente las tradiciones apostólicas y dejando a cada uno en libertad en cuanto a las eclesiásticas, se produciría un avance inmediato y sólido.
Al respecto, Oscar Cullmann ha insistido categóricamente: “Hay… una diferencia entre la tradición apostólica y la eclesiástica, siendo la primera la base de la segunda. No pueden, por tanto, coordinarse”. La distinción se debe al carácter especial del apostolado, y es evidente que la iglesia primitiva así lo reconocía: “al fijar el canon de la Escritura, denota que la Iglesia misma, en cierto momento, trazó una clara y precisa línea demarcatoria entre el período de los apóstoles y el de la Iglesia, entre el período de fundamento y el de construcción, entre la comunidad apostólica y la iglesia de los obispos; en otras palabras, entre la tradición apostólica y la eclesiástica. De otro modo, la formación del canon carecería de significado” (p. 89). Como resultado de este reconocimiento, que produjo la fijación del canon, se le ha dado a la Iglesia “una norma o criterio” (p. 83) con el cual debe juzgar toda la enseñanza postapostólica, con lo que no se ha abolido el ministerio de enseñanza en la iglesia, sino que se ha autolimitado. “El ministerio de enseñanza de la Iglesia, por esta fijación del canon, no fue coartado, sino que estableció que su actividad futura dependiera de una norma superior (p. 91).
Permítaseme relacionar este principio con la actual propuesta de unión. El gran fantasma en todos estos proyectos es el llamado “episcopado histórico”, es decir, el episcopado concebido en términos católicos como una sucesión histórica de los apóstoles. Dejando de lado el hecho de si tal episcopado es “histórico” (como sostienen), ya sea por su origen o por su continuidad inquebrantada, es por cierto una tradición extrabíblica. En las Escrituras, encontramos al episkope (con la función de pastorear o supervisar), y se presenta como un don de Dios para su iglesia; pero el episcopado monárquico, en el sentido histórico o católico, no existe. Por tanto las iglesias harían bien en insistir en la primera de estas formas.
Esta cuestión ha sido el principal punto de discordia tanto en el proyecto de unidad anglometodista como en las conversaciones entre la Iglesia Anglicana y la de Escocia. Los escoceses insisten, con sobrada razón, que ya tienen en sus presbíteros una forma perfectamente escrituraria del episkope; no se justifica, pues, que se les quiera imponer otra forma particular del episcopado que no desean.
Ian Henderson, exprofesor de teología sistemática en la Universidad de Glasgow, escribió un libro muy categórico sobre el tema. Se titula Power without Glory y lleva como subtítulo: “Un estudio de política ecuménica”. El capítulo 13 se titula “La ecumenicidad y el Imperialismo anglicano”.52 Henderson concuerda en que la Iglesia Anglicana es “una de las grandes iglesias indígenas de la cristiandad”, pero añade que “en el fantástico mundo de la mitología del poder eclesiástico, los obispos de la Iglesia Anglicana son los sucesores de los apóstoles”. Por tanto, habla de “una serie de intentos de subyugar” lo que “en términos ecuménicos… se denomina uniones de Iglesias”. “Básicamente, entonces”, continúa, “la política diplomática anglicana consiste en exterminar a todos los ministros protestantes (es decir, a los que no han sido ordenados por el episcopado)”, y atribuye esta política al arrogante nacionalismo de los ingleses, “una de las manifestaciones más grotescas del racismo del siglo XX”. Confieso que el tono de Henderson me resulta polémico y su lenguaje a veces desenfrenado. ¡Dudo también de que esté en lo correcto cuando señala motivos nacionalistas o racistas en el episcopado anglicano! Sin embargo, su tesis básica es incontrovertible.
Los anglicanos evangélicos pueden considerar al episcopado histórico como una forma bíblica aceptable del episkope (aunque de ningún modo se ha conformado nunca a los ideales escriturarios de un pastorado). Quizá también lo valoran como un símbolo de continuidad y centralización de la unidad de la iglesia. Reconocer su valor potencial como una institución doméstica es una cosa; pero insistir en ello como una condición indiscutible para la unión con todas las otras iglesias es algo muy diferente. Los que así proceden no sólo obstaculizan el avance de la Iglesia hacia la unidad, sino que infringen un principio que el mismo Señor de la Iglesia estableció: enseñan como doctrina un precepto de hombres. No subordinan la tradición a las Escrituras.
Es fácil, sin embargo, acusar a otros; es fácil ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. La necesidad de subordinar la tradición a las Escrituras no sólo es asunto de la Iglesia como cuerpo: es también responsabilidad del cristiano como persona. Urge la necesidad de estudiar las Escrituras con mayor dedicación y humildad, con el afán de someter toda nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra vida a lo que Dios ha dicho en su Palabra. Sólo así podremos aprender “a no pensar más de lo que está escrito”.
John Stott, Las controversias de Jesús, trans. Olivia de Hussey (Barcelona: Publicaciones Andamio, 2011), 71–99.