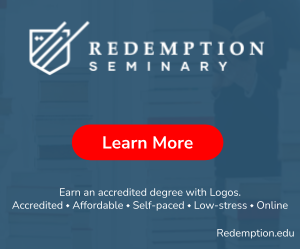Enfocar el Espíritu
El Espiritu Santo • Sermon • Submitted
0 ratings
· 440 viewsNotes
Transcript
La comunión, la vida del cuerpo, el ministerio de cada miembro, el bautismo del Espíritu, los dones, las directrices, la profecía, los milagros y la obra de revelación, renovación y avivamiento del Espíritu son temas que están en boca de muchos y que son objeto de exposición en muchos libros.
Esto es bueno: debería alegrarnos que sea así, porque de otro modo sería una señal de que algo no va bien en nuestra espiritualidad.
Sin embargo, así como el miope no ve todo lo que mira y como cualquiera puede tener una impresión equivocada de cualquier cosa y, por ende, no poseer más que la mitad de la historia, también nosotros podemos (y creo que nos ocurre con frecuencia) no llegar a tener el enfoque bíblico sobre el Espíritu cuya obra celebramos a menudo.
En realidad, estamos demasiado cegados y tenemos demasiados prejuicios en las cosas espirituales que nos impiden ver del modo adecuado lo que estamos considerando aquí.
Conocer y experimentar a Dios
Damos por sentado, con sospechosa facilidad que, porque sabemos algo de la obra del Espíritu en nuestra vida, ya poseemos todo el conocimiento importante sobre el Espíritu mismo; sin embargo, esto no es así.
La verdad es que, así como el conocimiento nocional puede exceder la experiencia espiritual, también la experiencia espiritual de una persona puede tener ventaja sobre su conocimiento nocional.
Quienes creen en la Biblia han recalcado tanto, con frecuencia y con razón, la necesidad de tener unas nociones correctas que han pasado esto por alto.
Sin embargo, es una realidad, como podemos aprender de la experiencia de los seguidores de Jesús durante Su ministerio terrenal.
La comprensión que tenían de las cosas espirituales era defectuosa; con frecuencia malinterpretaban a Jesús, aunque Él era capaz de tocar y transformar sus vidas más allá de los límites de lo que sus mentes habrían abarcado, sencillamente porque ellos lo amaban, confiaban en Él, querían aprender de Él y pretendían obedecerle sinceramente en la medida de lo que hubieran entendido.
Así fue como once de los doce fueron “limpios” (sus pecados fueron perdonados y sus corazones renovados [Juan 15:3]) y otros entraron con ellos en el don del perdón y la paz de Jesús (ver Lucas 5:20–24; 7:47–50; 19:5–10), antes de que ni uno solo de ellos hubiera entendido en absoluto la doctrina de la expiación por el pecado, a través de la inminente cruz de Jesús. Recibieron el don y sus vidas cambiaron primero; la comprensión de lo que había sucedido les llegó después.
Así ocurre también cuando, de buena fe y con sensibilidad a la voluntad de Dios, las personas piden más de la vida del Espíritu. (¡Naturalmente! Y es que buscar vida del Espíritu y de Jesús es, en realidad, la misma búsqueda con nombres distintos, lo sepamos o no).
Pedir de forma consciente aquello que las Escrituras nos enseñan a pedir es aquí lo ideal, y como Dios es fiel a Su palabra, podemos esperar confiados que lo recibiremos, aunque podamos descubrir que cuando el buen don viene a nosotros, es mucho más de lo que imaginamos jamás.
El Señor Jesús dijo:
“Pedid, y se os dará… Pues si vosotros… sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?” (Lucas 11:9, 13).
Muchos se han quedado perplejos ante la riqueza de la respuesta divina, en la experiencia, a esta petición.
Sin embargo, al ser Dios tan clemente, también puede profundizar nuestra vida en el Espíritu, aunque nuestras ideas sobre esa vida sean inexistentes o bastante equivocadas, siempre que busquemos Su rostro de verdad y con sinceridad, y queramos estar más cerca de Él.
La fórmula que se aplica aquí es la promesa de Jeremías 29:13–14: “… cuando me busquéis de todo corazón.
Me dejaré hallar de vosotros, declara el Señor…”. A continuación viene la tarea de entender, mediante la luz de las Escrituras, lo que el Señor ha hecho en realidad en nosotros y cómo Su obra específica en nuestra experiencia personal, hecha a medida y con amor según nuestras necesidades temperamentales y circunstanciales particulares de ese momento, debería relacionarse con las declaraciones bíblicas generales de lo que Él hará por medio del Espíritu para todos los Suyos. En mi opinión, muchos de los que forman el pueblo de Dios tienen esta tarea por delante en el presente.
Ahora, ¡ruego que no me malinterpreten! No estoy diciendo que Dios bendiga a los ignorantes y a los que están errados por motivo de su ignorancia y error.
Tampoco estoy afirmando que no le preocupe si conocemos o no Sus propósitos revelados, y si los comprendemos.
Tampoco sugiero que la ignorancia y el error carezcan de importancia para la salud espiritual siempre que uno sienta una pasión genuina hacia Dios.
Desde luego, Él bendice a los creyentes precisa e invariablemente a través de algo perteneciente a Su verdad y que la creencia equivocada como tal es, por su propia naturaleza, espiritualmente estéril y destructiva.
Con todo, cualquiera que trate con almas se sorprenderá una y otra vez ante la misericordiosa generosidad con la que Dios bendice a los necesitados y que nos parece como una diminuta aguja de verdad escondida en medio de todo un pajar de errores mentales.
Como ya he indicado, numerosos pecadores experimentan de verdad la gracia salvífica de Jesucristo y el poder transformador del Espíritu Santo, aunque sus nociones al respecto sean erradas y ampliamente incorrectas.
(De hecho, ¿dónde estaríamos nosotros si Dios hubiera retenido Su bendición hasta que todas nuestras nociones fueran correctas? Todo cristiano, sin excepción, experimenta mucho más por el camino de la misericordia y la ayuda que por la calidad de los justificantes de sus ideas). Del mismo modo, sin embargo, apreciaríamos mucho más la obra del Espíritu y, tal vez, evitaríamos algunos obstáculos al respecto, si nuestros pensamientos sobre el Espíritu mismo fueran aún más claros; y en esto es en lo que este libro intenta ayudar.
Mi mente vuelve a una tarde húmeda, una generación atrás, cuando me abrí camino hacia el cine del barrio que llamábamos “cine de mala muerte” para ver por primera vez una de esas famosas películas del cine mudo que había llegado a la ciudad. Era El General, un film de 1927, aclamada por los críticos de hoy como la obra maestra de Buster Keaton. Hacía poco que yo había descubierto al triste payaso de altos principios, propenso a los desastres, nervioso y recurrente que era Keaton, y El General me atrajo como un imán. Había leído que la historia estaba ambientada en la Guerra Civil estadounidense y, sumando dos y dos, supuse que como en tantas de sus otras películas, el título me estaba indicando cuál sería el papel de Keaton. Yo no soy un aficionado a las películas de guerra, y recuerdo haberme preguntado al dirigirme hacia el cine en qué medida me cautivaría lo que estaba a punto de ver.
Bueno, El General vestía ciertamente a Keaton de uniforme —para ser precisos, el de teniente—, pero catalogarla de película en la que dicho actor es un soldado con responsabilidades de liderazgo sería inadecuado y engañoso a más no poder. Y es que a Keaton solo le entregan su uniforme en los momentos finales, y lo que se desarrolló ante mis inquisitivos años, durante los setenta mágicos minutos anteriores a aquello, no fue una parodia del ejército al estilo de Goon o M.A.S.H. ni nada por el estilo, sino la épica de una antigua locomotora de vapor —una cara, dignificada y pesada quitapiedras 4-4-0 que, habiendo sido robada, a su intrépido conductor le encasquetan las heroicidades inteligentes y locas de una maravillosa operación de rescate individual, de la que sale recompensado con la identidad militar que se le había negado con anterioridad y sin la que su chica no quería ni mirarlo. Resultó que General era el nombre de la locomotora, y la historia era la versión de Keaton de La gran persecución en locomotora, de 1863, cuando la verdadera General fue secuestrada por unos saboteadores norteños en Marietta, Georgia, pero fue perseguida y capturada de nuevo cuando se quedó sin combustible, antes de llegar al territorio del norte. Como adicto a las bufonadas y un loco de los trenes, estaba absolutamente embelesado.
Lo que estoy sugiriendo ahora, es que algunas de las cosas que se dicen hoy sobre la obra del Espíritu Santo y la verdadera experiencia de la vida del Espíritu que muchos disfrutan reflejan ideas sobre Él que no concuerdan más con la realidad que mis primeros pensamientos sobre el argumento de El General. Consideren conmigo algunas de estas ideas, y déjenme mostrar lo que quiero decir.
Poder
Para empezar, algunas personas ven la doctrina del Espíritu básicamente como poder, en el sentido de la capacidad concedida por Dios para hacer lo que sabes que deberías hacer y lo que, en realidad, quieres hacer pero sientes que careces de la fuerza necesaria. Los ejemplos incluyen rechazar los deseos (por el sexo, la bebida, las drogas, el tabaco, el dinero, los placeres, el lujo, ascensos, poder, reputación, adulación, etc.), ser paciente con las personas que ponen a prueba tu paciencia, amar a los que son difíciles de amar, controlar tu mal humor, permanecer firme bajo presión, hablar con valor de Cristo, Confiar en Dios frente a los problemas. De pensamiento y de palabra, predicando y orando, el poder capacitador del Espíritu por la acción de este tipo es el tema con el que estas personas andan machacando constantemente.
¿Qué deberíamos decir sobre su énfasis? ¿Está mal? Desde luego que no, justo al contrario. En sí mismo es magníficamente correcto. Y es que poder (por lo general dunamis, de donde deriva el término dinamita, y en ocasiones kratos e ischus) es un gran término del Nuevo Testamento, y el empoderamiento de Cristo por medio del Espíritu es, en verdad, un hecho neotestamentario trascendental, una de las glorias del evangelio y una marca de los verdaderos seguidores de Cristo en todas partes. Observa estos textos clave si dudas de mí.
“… Permaneced en la ciudad”, indicó Jesús a los apóstoles, a quien había comisionado para evangelizar al mundo, “hasta que seáis investidos con poder de lo alto…”. “Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros…” (Lucas 24:49; Hechos 1:8). Cuando el Espíritu fue derramado en Pentecostés, “Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús…” (Hechos 4:33); y “Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales…” (Hechos 6:8; véase también la declaración similar de Pedro sobre Jesús, que fue ungido “con el Espíritu Santo y con poder…” [Hechos 10:38]). En estos versículos, Lucas nos dice que el evangelio fue divulgado por el poder del Espíritu desde el principio.
Pablo ora para que los romanos abunden “en esperanza por el poder del Espíritu Santo” (Romanos 15:13). A continuación habla de lo que “Cristo ha hecho por medio de mí… en palabra y en obra, con el poder del Espíritu Santo…” (Romanos 15:18–19). Les recuerda a los corintios que ha predicado a Cristo crucificado en Corinto, “con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios” (1 Corintios 2:4–5; véase también 2 Corintios 6:6–10; 10:4–6; 1 Tesalonicenses 1:5; 2:13). De su aguijón en la carne escribe que Cristo “me ha dicho: Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades”, y prosigue, “para que el poder de Cristo more en mí” (2 Corintios 12:9; véase también 4:7). Le hace hincapié a Timoteo en que Dios ha dado a los cristianos “…un espíritu… de poder, de amor y de dominio propio”, y censura a los que son “amadores de los placeres en vez de amadores de Dios; teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder” (2 Timoteo 1:7; 3:4–5). Declara que Cristo da fuerza (endunamoō, dunamoō, krataioō), para que el cristiano sea capaz de hacer todo lo que no habría podido hacer por sí solo (Efesios 3:16; 6:10; véase también 1:19–23; Colosenses 1:11; 1 Timoteo 1:12; 2 Timoteo 4:17; véase también 2 Corintios 12:10; 1 Pedro 5:10). Y su propio grito triunfante desde la prisión cuando se enfrenta a una posible ejecución es: “Todo lo puedo [que significa, todo aquello que Dios me llame a hacer] en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13). No hay equívoco alguno en el sentido de todo estos pasajes. Lo que se nos está indicando es que la raíz del cristianismo del Nuevo Testamento es una vida sobrenatural a través de un empoderamiento sobrenatural, de manera que quienes profesando la fe no experimentan ni proyectan esta capacitación son sospechosos si nos regimos por los principios neotestamentarios. Este empoderamiento siempre es obra del Espíritu Santo, aun cuando se nombra a Cristo solamente como su fuente, porque Él es el dador del Espíritu (Juan 1:33; 20:22; Hechos 2:33). El poder de Cristo por medio del Espíritu es, pues, un tema al que siempre habría que dar prominencia, cuando y donde se enseñe el cristianismo.
Por más de tres siglos, los creyentes evangélicos han estado dándole mucha importancia a la promesa y la provisión de poder de Dios para vivir, y debería alegrarnos que lo hicieran. Y es que, como vimos, este no solo es un tema clave en las Escrituras, sino que habla de una necesidad obvia y universal del ser humano. Todos los que sean realistas sobre sí mismos se sienten, de vez en cuando, abrumados por una sensación de ineptitud. Una y otra vez, los cristianos se ven obligados a clamar: “Señor, ayúdame, fortaléceme, capacítame, dame poder para hablar y actuar como te complazca a ti, haz que esté a la altura de las exigencias y las presiones a las que me enfrente”. Estamos llamados a luchar contra el mal en todas sus formas, en nosotros y a nuestro alrededor, y tenemos que aprender que, en esta batalla, solo el poder del Espíritu da la victoria, mientras que la confianza en uno mismo conduce al descubrimiento de la impotencia propia y la experiencia de la derrota, nada más. El hincapié evangélico está, por tanto, en la santidad sobrenatural por medio del Espíritu, como algo real y necesario que ha estado, y estará, siempre enseñando oportunamente.
Poder para los cristianos. El poder del Espíritu en la vida de los seres humanos, enseñado primeramente con insistencia por los puritanos del siglo XVII, se convirtió en una cuestión de debate entre los evangélicos en el siglo XVIII, cuando John Wesley empezó a enseñar que el Espíritu desarraigará, por completo, el pecado del corazón de los hombres en esta vida. Esta fue la “santidad bíblica” para cuya propagación Dios —según creía Wesley— había levantado el metodismo. Los no wesleyanos recularon y consideraron que la afirmación no era bíblica y era engañosa, y advirtieron constantemente a sus seguidores en contra de la misma. Sin embargo, hacia la segunda mitad del siglo XIX, se creyó que el péndulo de reacción había llegado demasiado lejos en su oscilación; y muchos sintieron, con razón o sin ella, que el celo antiperfeccionista había provocado que los cristianos dejasen de ser conscientes del poder que Dios tiene para liberar de las prácticas pecaminosas, motivar una justicia serena y triunfante, y proporcionar una eficacia penetrante a las palabras de los predicadores. De un modo bastante repentino, el tema del poder en la vida humana cuajó como tema para sermones, libros y grupos informales de debate (“reuniones de conversación” como se las llamaba), a ambos lados del Atlántico. Lo que expresaron Phoebe Palmer, Asa Mahan, Robert Pearsall Smith y Hannah Whitall Smith, Evan Hopkins, Andrew Murray, R. A. Torrey, Charles G. Trumbull, Robert C. McQuilkin, F. B. Meyer, H. C. G. Moule, y otros que dedicaron sus fuerzas a proclamar que el “secreto” (la palabra que emplearon) del poder para los creyentes fue aclamado casi como una nueva revelación; de hecho, así fue como lo acogieron los maestros mismos. Había comenzado un nuevo movimiento evangélico y estaba en funcionamiento.
El “secreto” de lo que en ocasiones se denominó la “vida más elevada” o “victoriosa” había sido plenamente institucionalizado en la semana anual de la Convención de Keswick, en Inglaterra. Allí opera, hasta el día de hoy, como los arreglos que estaban “en la cabeza” de los conjuntos de jazz, una idea acordada de que el tema del lunes es el pecado; el martes, Cristo que salva del pecado; el miércoles, la consagración; el jueves, la vida en el Espíritu; y el viernes, el servicio empoderado de los santificados, sobre todo en las misiones. En 1874, se inauguró un periódico en Keswick llamado The Christian’s Pathway of Power [La senda de poder del cristiano]. Tras cinco años, le cambiaron el nombre por el de The Life of Faith [La vida de fe] pero esto no significaba cambio de carácter alguno; la fe es la senda del poder, según Keswick. Su influencia ha sido a nivel mundial. Los “Keswicks” afloran por todas partes en el mundo de habla inglesa. “La enseñanza de Keswick ha llegado a considerarse como una de las fuerzas espirituales más potentes en la reciente historia de la Iglesia”. Los predicadores “al estilo Keswick”, especializados discursos multitudinarios sobre el poder, se han convertido en una especie ministerial evangélica diferente, junto con los evangelistas, los maestros de la Biblia y los oradores sobre temas proféticos. Así institucionalizado y con su grupo de seguidores formado por quienes aprecian la ética Keswick —ecuánimes, alegres, controlados, meticulosos, muy sociables con la clase media
—, el mensaje de Keswick sobre el poder para santidad y el servicio ha llegado claramente para quedarse algún tiempo.
Tampoco es esa la única forma en que el tema del poder se ha venido desarrollando en los años recientes. El poder de Cristo, no solo para perdonar el pecado, sino también para liberar por medio de su Espíritu del mal esclavizador, se está convirtiendo de nuevo en lo que fue en los primeros siglos cristianos, un ingrediente importante en el mensaje evangelizador de la iglesia. Esto es así en el Oeste urbano, donde el mal que se afronta suele ser el poder del hábito destructivo y también entre las comunidades tribales donde el mal sigue siendo con frecuencia el poder de los malévolos demonios reconocidos como tales. Con su hincapié en la ley, la culpa, el juicio y la gloria de la muerte expiatoria de Cristo, la evangelización más antigua tiene, ciertamente, fuerzas de las que carece hoy la actual; sin embargo, en conjunto, le quitaba importancia al tema del poder y, por tanto, en este sentido era más pobre.
Dado que la promesa y la provisión de poder de Dios son realidades, es bueno que el tema se resalte de la manera en que lo he descrito. La insistencia en ello marca ahora, de una forma u otra, prácticamente toda la corriente principal del cristianismo evangélico junto con el movimiento carismático mundial, y esto es sin duda una señal esperanzadora para el futuro.
Las limitaciones del poder. A pesar de todo, el placer en la conversación actual sobre el poder no puede estar exento de mezcla. Y es que la experiencia muestra que cuando el tema del poder se vuelve fundamental para nuestro pensamiento sobre el Espíritu y no está anclado en una visión más profunda del ministerio de este con un centro diferente, las desagradables deformidades pronto empiezan a aparecer. ¿De qué tipo de deformidades se trata? Para empezar, las siguientes: la concentración pietista del interés en los sentidos altibajos del alma mientras busca poder sobre ellos, que tiende a producir un temperamento egoísta e introvertido que se vuelve indiferente a las preocupaciones de la comunidad y sus necesidades sociales. Existe una propensión a hablar de la obra del Espíritu como centrada en el hombre, como si el poder de Dios fuese algo que está a nuestra disposición para encenderlo y usar (un término frecuente y liberador de Keswick) mediante una técnica de pensamiento y voluntad para los que consagración y fe es el nombre aprobado. Asimismo, la idea elude que el poder de Dios obra en nosotros de forma automática siempre que lo dejemos actuar, de manera que, en realidad, lo regulamos por el grado de nuestra consagración y fe en cualquier momento. Otra noción que aparece inesperadamente es que la pasividad interna, esperar el poder de Dios para llevarnos adelante, es un estado del corazón exigido (“suéltalo y deja a Dios”, como expresa un eslogan demasiado popular). Además, en la evangelización, casi es convencional en ciertos círculos ofrecer “poder para vivir” a quienes tienen necesidades espirituales como un recurso que, al parecer, tendrán el privilegio de utilizar y controlar, una vez se hayan comprometido con Cristo.
Pero todo esto suena más a una adaptación del yoga que, por así decirlo, al cristianismo bíblico. Para empezar, empaña la distinción entre manipular el poder divino según la voluntad propia (algo mágico ejemplificado por Simón el Mago [Hechos 8:18–24]) y experimentarlo conforme se obedece la voluntad de Dios (que es religión, ejemplarizado por Pablo [2 Corintios 12:9–10]). Además, esto no es realista. El discurso de los evangelistas implica a menudo que, una vez nos convertimos, el poder de Dios en nosotros eliminará de inmediato los defectos de carácter y hará que toda nuestra vida sea pan comido. Esto, sin embargo, es tan poco bíblico como claramente deshonesto. Ciertamente, en ocasiones Dios hace maravillas de liberación repentina de esta o aquella debilidad en la conversión, como también lo hace en otros momentos; pero la vida de todo cristiano es una lucha constante contra las presiones y los tirones del mundo, la carne y el diablo; y su batalla por ser como Cristo (es decir, los hábitos de sabiduría, devoción, amor y justicia) es tan agotadora como infinita. Sugerir otra cosa cuando se evangeliza es una especie de estafa. Una vez más, el discurso de Keswick nos alienta habitualmente a esperar demasiado y no lo suficiente a la vez: total libertad del lastre del pecado a cada instante (demasiado), aunque sin soltar progresivamente la garra del pecado en nuestros corazones a nivel motivacional (no lo suficiente). Esta es una mala teología y, para colmo, es psicológica y espiritualmente irreal. En 1955, cometí una gran ofensa por haber afirmado esto por escrito, pero creo que mis ideas se considerarían hoy de un modo más amplio.
Como veremos a su debido tiempo, la necesidad real aquí es tener un entendimiento más profundo de lo que la doctrina del Espíritu trata verdaderamente; una percepción a la luz de la cual el tergiversado mensaje del poder interior, puesto a nuestra disposición, podría aclararse. Sin embargo, retendré esa parte del argumento hasta que acabe mi inspección preliminar. Por ahora, deberíamos observar sencillamente que el tema del poder no nos lleva del todo al núcleo del tema y seguir adelante.
Actuación
En segundo lugar están los que ven la doctrina del Espíritu como algo relacionado básicamente con la actuación, en el sentido del ejercicio de los dones espirituales. Para estas personas, el ministerio del Espíritu parece empezar y acabar con el uso de los dones: predicación, enseñanza, profecía, lenguas, sanidad o cualquier otro. Consideran que según el Nuevo Testamento los dones (charismata) son capacidades dadas por Dios para hacer cosas: de manera específica, servir y edificar a otros mediante palabras, hechos o actitudes que expresan y comunican el conocimiento de Jesucristo. Ven, asimismo, que como “… la manifestación del Espíritu…” (1 Corintios 12:7), los dones se disciernen en la acción: los cristianos muestran en su forma de actuar aquello para lo que Dios los ha capacitado. Así son guiados a pensar en la actuación como la esencia de la vida en el Espíritu, y suponer que cuantos más dones exhiba una persona, más llena está o puede estar de este.
El ministerio del cuerpo. Lo primero que debemos afirmar respecto a esta opinión, o actitud, como sería mejor llamarla, es que aquí tenemos un nuevo énfasis —esta vez sobre la realidad de los dones y la importancia de ponerlos en uso— que, en sí mismo, es totalmente correcto. Durante siglos, las iglesias supusieron que solo una minoría de cristianos (el buen clero y unos pocos más) tenían dones para el ministerio, y prestaron poca atención al tema de los dones. Antes del siglo XX, solo se había escrito un estudio a gran escala de los dones del Espíritu, en inglés, de la pluma del puritano John Owen en 1679 o 1680. El hincapié actual en la universalidad de los dones y las expectativas de Dios de un ministerio de cada miembro en el cuerpo de Cristo debería haberse hecho hace mucho tiempo. Y es que la enseñanza del Nuevo Testamento sobre ambos puntos es explícita y clara. Estas son las principales declaraciones.
“Hay diversidad de dones [charismata], pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios [diakoniai], pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones [energēmata], pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos” (1 Corintios 12:4–6). “Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo… crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo… conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor” (Efesios 4:7, 15–16). “Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios” (1 Pedro 4:10). “Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros [melē, ‘miembros’: Miembros es siempre miembros (partes del cuerpo) en el Nuevo Testamento], pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos…” (Romanos 12:4–6). No solo el clero y los titulares de cargos tienen dones; todos los cristianos los poseen. Los ministros oficiales deben reconocerlo y usar sus propios dones para preparar a los cristianos laicos y que estos puedan usar los suyos. “Y él [Cristo] dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos [griego, hagioi, ‘los santos’] para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo” (Efesios 4:11–12).
Versiones como la King James y la Biblia de las Américas enmascaran (lamentablemente) el significado de Pablo aquí, haciéndole decir que Cristo dio apóstoles, profetas, evangelistas y pastores “a fin de capacitar a los santos, para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo”, como si estas tres frases fueran declaraciones paralelas sobre la tarea del clero. Una edición de la Biblia del siglo XVI, que no omitió el séptimo mandamiento (Éxodo 20:14), se conoció de forma adecuada a lo largo de la historia como la Wicked Bible [la Biblia Impía]; con igual propiedad podríamos hablar de la Coma impía (o, si prefieres la aliteración calamitosa) que la versión King James sitúa después de santos. Y es que al restringir “el ministerio” a lo que hacen los líderes oficiales esta coma no solo esconde, sino que en realidad invierte el sentido de Pablo, estableciendo el clericalismo donde debería estar el ministerio de todos los miembros. (Por clericalismo quiero decir esa combinación de la conspiración y la tiranía en la que el ministro afirma, y la congregación concuerda, que todo ministerio espiritual es responsabilidad de él y no suya: una noción desacreditada en principio y que, al mismo tiempo, apaga al Espíritu en la práctica).
Los Hermanos de Plymouth proclamaron la universalidad de los dones y la pertinencia del ministerio de cada miembro, desde mediados del último siglo en adelante; sin embargo, por estar su tesis ligada a una polémica reaccionaria contra el clero formado y asalariado en iglesias supuestamente apóstatas, se les hizo poco caso. No obstante, tanto el movimiento ecuménico como el carismático han aprovechado este aspecto de la verdad bíblica y lo han convertido en algo casi corriente en el cristianismo, con algunos resultados felices. Uno de sus efectos ha sido crear en muchos círculos una disposición sin precedentes a experimentar con nuevas formas estructurales y litúrgicas en la vida de la iglesia, y así dejar espacio para el pleno uso de todos los dones, en beneficio de toda la congregación. Con esto ha llegado una nueva formalidad a la hora de verificar los patrones tradicionales de adoración y orden para asegurarse de no inhibir los dones, y, por tanto, de no apagar el Espíritu. Esto ha sido un triunfo.
Mantener la actuación enfocada. Desgraciadamente, también existen las desventajas: tres grandes deformidades han dañado periódicamente el nuevo planteamiento.
En primer lugar, magnificar el ministerio laico ha hecho que algunos legos infravaloren, y hasta descarten las responsabilidades especiales para las que se ordena al clero, y olviden el respeto que se le debe al oficio y el liderazgo del ministro.
En segundo lugar, la insistencia en la costumbre que Dios tiene de conceder dones a los santos, que no se corresponden en absoluto con nada de lo que parecían capaces antes de la conversión (y, no te equivoques, esa es realmente la costumbre de Dios), ha cegado a algunos impidiendo que entiendan que los dones más relevantes en la vida de la iglesia (predicación, enseñanza, liderazgo, consejería y apoyo) son, por lo general, capacidades naturales santificadas.
En tercer lugar, algunos han equilibrado su estímulo a la extremada libertad en la actuación cristiana personal mediante la introducción de formas excesivamente autoritarias de supervisión pastoral que, en algunos casos, van más allá de las peores formas de superchería sacerdotal medieval en el control que ejercen sobre la conciencia de los cristianos.
Claramente, estos desarrollos son defectos. Sin embargo, exigir su corrección no es en modo alguno denigrar los principios de los que estos no han sido sino subproductos no tan bien acogidos. Los principios son correctos, y no hay vida de alta calidad en la iglesia sin la observación práctica de los mismos.
No obstante, hay algo profundamente erróneo cuando la atención se centra en manifestar los dones (empezando, quizá, por las lenguas en un Pentecostés personal) como si este fuera el principal ministerio del Espíritu para los individuos y, por tanto, el aspecto de Su obra en el que deberíamos concentrarnos mayormente. Lo equivocado se hace claro en el momento en que consideramos 1 Corintios. Dado que los corintios estaban orgullosos de su conocimiento (8:1–2), estaban contentísimos con sus dones o, como algunos dirían, eran fanáticos de ellos. Menospreciaban a los demás adoradores y a los predicadores que estaban de visita y los tildaban de tener menos dones que ellos mismos e intentaban superarse unos a otros exhibiendo sus dones cada vez que se reunía la iglesia. Pablo se regocija de que sean entendidos y tengan dones (1:4–7), pero les dice que también son infantiles y carnales, que se comportan de maneras incoherentes para los cristianos y son causa de vergüenza (3:1–4; 5:1–13; 6:1–8; 11:17–22). Valoraban los dones y la libertad por encima de la justicia, el amor y el servicio; según Pablo, esa escala de valores es incorrecta. Ninguna iglesia de la que hayamos oído hablar recibió una reprensión apostólica tan amplia como la de Corinto.
Los corintios se creían “hombres del Espíritu” (pneumatikoi, 14:37) en vista de su conocimiento y sus dones. Pablo se esfuerza, sin embargo, en demostrarles que el elemento esencial en la verdadera espiritualidad (dando por sentado el entendimiento que el Espíritu da respecto al evangelio, que es básico para todo) es la ética. “¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados; por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo” (6:19–20). El “camino más excelente” que supera todas las actuaciones que los corintios más valoraban es el camino del amor: “… es paciente, es bondadoso… no tiene envidia… no es jactancioso… no es arrogante… no se porta indecorosamente… no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido… El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta” (13:4–7). Pablo dice que puedes tener los mayores dones del mundo, pero que sin amor no son nada (13:1–3). Es decir, puedes estar espiritualmente muerto. De hecho, el apóstol sospechaba que algunos de la iglesia corintia no eran “nada” en este sentido. “Sed sobrios, como conviene, y dejad de pecar”, les escribe. “Porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza vuestra lo digo” (15:34; véase también 2 Corintios 13:5).
Lo que aquellos corintios tenían que entender, y puede que algunos también necesiten hoy volver a aprenderlo, es que — como lo expresa el puritano John Owen—, puede haber dones sin gracias; es decir que uno puede ser capaz de llevar a cabo actuaciones que beneficien a otros espiritualmente y aún así no haber experimentado la transformación interior producida por el Espíritu que es el verdadero conocimiento que Dios trae. La manifestación del Espíritu en la actuación carismática no es lo mismo que el fruto del Espíritu en un carácter como el de Cristo (véase Gálatas 5:22–23), y puede haber mucho de lo primero y poco o nada de lo segundo. Es posible tener muchos dones y pocas gracias; hasta es posible poseer dones genuinos y gracias que no lo son en absoluto, como ocurrió con Balaam, Saúl y Judas. Owen declara que esto se debe a que:
Los dones espirituales están colocados y arraigados tan solo en la mente o en el entendimiento; sean ordinarios o extraordinarios, no tienen ninguna otra raíz ni residencia en el alma. Están en la mente, porque no es algo nocional y teórico, sino práctico. Son aptitudes intelectuales y nada más. Hablo de aquellos que tienen alguna residencia en nosotros, porque algunos dones, como los milagros o las lenguas, no consistían más que en una operación transitoria de extraordinario poder. De todos los demás, la iluminación es el fundamento y la luz espiritual su sustancia. Así lo declara el apóstol en su orden de expresión, Hebreos 6:5 [donde Owen identifica “los poderes del siglo venidero” con los dones espirituales]. La voluntad, los afectos y la conciencia nada tienen que ver con ellos. Por tanto, no cambian el corazón con poder, aunque puedan reformar la vida por la eficacia de la luz. Y aunque Dios no los concede de manera general a personas infames ni los mantiene en quienes se comportan de este modo tras haberlos recibido, pueden hallarse en alguien que no ha sido renovado ni tiene nada en sí mismo para protegerlos por completo de los peores pecados.
Por consiguiente, nadie debería tratar sus dones como una prueba de agradar a Dios ni como garantía de Su salvación. Los dones espirituales no hacen nada de esto.
A lo largo del Nuevo Testamento, cuando se alude a la obra de Dios en las vidas humanas, lo ético tiene prioridad sobre lo carismático. Ser como Cristo (no en dones, sino en amor, humildad, sometimiento a la providencia de Dios y sensibilidad a las demandas de las personas) se ve como lo que realmente importa. Esto queda particularmente claro en las oraciones de Pablo por los creyentes. Pide, por ejemplo, que los colosenses puedan ser “fortalecidos con todo poder, según la potencia de su [de Dios] gloria, para…”. ¿Para qué? ¿Para hazañas y triunfos ministeriales mediante la exhibición sobreabundante de dones? No. “… Para toda perseverancia y paciencia, con gozo” (Colosenses 1:11). Una vez más pide que el amor de los filipenses pueda abundar, “… para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo; llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo…” (Filipenses 1:9–11; véase también Efesios 3:14–19).
Este asunto no solo va dirigido a los que están preocupados intentando descubrir y usar sus dones. También es para todos los que, tal vez traicionados por su propio temperamento enérgico, miden la obra del Espíritu en ellos por el número de actividades cristianas en las que se han implicado, así como la habilidad y el éxito con las que se las han apañado para llevarlas a cabo.
Mi argumento es que cualquier estado de ánimo que atribuya mayor importancia a los dones del Espíritu (la capacidad y la disposición para correr de un lado a otro y hacer cosas) que a Su fruto (un carácter como el de Cristo en la vida personal) es desacertado y necesita ser enmendado. La mejor corrección será una visión de la obra del Espíritu que establezca las actividades y las actuaciones dentro de un marco que las exhiba como actos de servicio y honra a Dios, y que les confiera valor como tales, en lugar de dejarnos suponer que solo son valiosas por ser extraordinarias, llamativas, porque impresionan a las personas, porque tengan un papel vital en la iglesia o trasciendan nuestras anteriores expectativas respecto a la persona en cuestión. En breve ofreceremos una estructura de este tipo. Entretanto, observemos que concentrarse en los dones y las actividades no nos lleva al núcleo de la verdad sobre el Espíritu, como tampoco lo hace el concentrarse en la experiencia del poder. Procedamos, pues, con nuestra revisión.
La pureza
En tercer lugar están aquellos para los que la doctrina del Espíritu se centra en la purificación y la purgación, es decir, en la obra purificadora que Dios realiza en Sus hijos para limpiarlos de la profanación y la contaminación del pecado, capacitándolos para resistir a la tentación y hacer lo que es correcto. Para estos, el pensamiento clave es el de la santidad que el Espíritu imparte a medida que nos va santificando, permitiéndonos mortificar el pecado que todavía mora en nosotros (es decir, hacerlo morir: Romanos 8:13; véase también Colosenses 3:5) y cambiándonos “… de gloria en gloria…” (2 Corintios 3:18). Para ellos, el núcleo central de la cuestión no es ni la experiencia del poder como tal ni la cantidad o calidad de las actuaciones públicas de los cristianos, sino nuestro conflicto interno al luchar por la santidad contra el pecado y buscar la ayuda del Espíritu para mantenernos puros e inmaculados.
Aquí tenemos otro énfasis que, en sí mismo, es totalmente bíblico. De hecho, los seres humanos no regenerados están, como afirma Pablo, “… todos bajo pecado…” (Romanos 3:9), y el pecado sigue “morando” en aquellos que han nacido de nuevo (Romanos 7:20, 23; véase también Hebreos 12:1; 1 Juan 1:8). El pecado, que es en esencia una energía irracional de rebeldía contra Dios —un hábito ilícito de obstinada arrogancia moral y espiritual que se expresa en egoísmo de todo tipo— es algo que Dios odia en todas sus formas (Isaías 61:8; Jeremías 44:4; Proverbios 6:16–19) y que nos contamina a Sus ojos. Por tanto, las Escrituras no solo lo consideran una culpa que necesita ser perdonada, sino también una suciedad que ha de ser purificada.
En consecuencia, Isaías espera un día en el que “el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sion… con el espíritu del juicio y el espíritu abrasador” (Isaías 4:4; véase también el llamado a lavarse, 1:16; Jeremías 4:14). Ezequiel revela las palabras de Dios: “Os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios; de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré” (36:25). Zacarías predice que “… habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza” (13:1). Malaquías advierte que Dios “… es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Y él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata…” (3:2–3; véase también Isaías 1:25; Zacarías 13:9). Estos pasajes indican que la conducta pecaminosa nos vuelve, por así decirlo, sucios delante de Dios; le desagrada y le repele como nos ocurre a nosotros cuando encontramos suciedad donde debería haber limpieza; y Dios, en la santidad de Su gracia, está decidido no solo a perdonar nuestra conducta pecaminosa, sino también a llevarla a su fin.
En el Antiguo Testamento, todas las leyes de pureza y los rituales de purificación apuntan a esta obra divina de purgar lo que contamina. Lo mismo ocurre con todas las referencias del Nuevo Testamento a la salvación que la describen como el acto de ser lavado y purificado (Juan 13:10; 15:3; Hechos 22:16; 1 Corintios 6:11; Efesios 5:25–27; Hebreos 9:13–14; 10:22; 1 Juan 1:7–9), y aluden a la vida cristiana como una cuestión de purificarse uno mismo de lo que lo que ensucia a los ojos de Dios (2 Corintios 7:1; Efesios 5:2–5; 2 Timoteo 2:20–22; 1 Juan 3:3). En particular, así se refleja en el bautismo cristiano que no es ni más ni menos que un lavado simbólico.
Destacar la obra del Espíritu al hacer que los cristianos sean conscientes y se avergüencen de la profanación del pecado y estimularnos a “… limpi[arnos] de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios” (2 Corintios 7:1) es, pues, subrayar un énfasis bíblico, uno que (dicho sea de paso) necesita ser recalcado en una era decadente como la nuestra, en la que los principios morales cuentan tan poco y la gracia de la vergüenza está a precio de saldo.
Además, es igualmente correcto recalcar que la búsqueda presente del cristiano de la pureza de vida significa una tensión y una lucha conscientes, y un logro incompleto de principio a fin. “Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues éstos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis” (Gálatas 5:17).
Leamos o no Romanos 7:14–25 como muestra representativa de la experiencia cristiana y, por tanto, como ilustración directa de esta idea (algunos lo hacen y otros no; hablaremos sobre ello más adelante), no hay lugar para la incertidumbre en cuanto a lo que Pablo nos está diciendo aquí, en Gálatas, sobre la realidad del conflicto en la vida cristiana. Debes entender, indica, que existen dos tipos de deseos opuestos en toda conformación cristiana. El enfrentamiento entre ellos aparece a nivel de la motivación. Hay deseos que expresan el egoísmo natural contrario a Dios de la naturaleza humana caída, y otros anhelos que expresan la intención sobrenatural de honrar y amar a Dios que se implanta por el nuevo nacimiento. Ahora, al tener en sí mismo estas dos exhortaciones motivacionales opuestas —una de ellas lo retiene cada vez que la otra tira de él hacia delante—, el cristiano descubre que su corazón nunca es absolutamente puro; jamás hace algo que esté bien en su totalidad, aunque su meta constante sea el servicio perfecto de Dios que surge de lo que el himno denomina “leal sinceridad de corazón”. En este sentido, siente que algo le impide en todo momento hacer lo que quiere. Vive sabiendo que todo lo que ha hecho podría, y debería, haber sido mejor: no solo los momentos en que el orgullo, la debilidad y la necedad lo han traicionado, sino también sus intentos de hacer lo correcto y bueno. Tras cada tentativa de esas y cada acción particular, ve con regularidad formas específicas en las que podría haberse mejorado, tanto en las motivaciones como en la actuación. Lo que en el momento parecía lo mejor, ya no lo parece cuando lo considera en retrospectiva. Se pasa la vida aspirando a la perfección y descubriendo que es algo que está más allá de su alcance.
Esto no significa, claro está, que no conseguirá nunca la justicia en ninguna medida. Pablo no está imaginando una vida cristiana de constante y total derrota, sino de avance moral incesante. “… Andad por [en] el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne” es la llamada directa de Gálatas 5:16, una invitación a la que va adjunto el versículo 17 como mera nota al pie explicativa. Es evidente, aquí y dondequiera que Pablo enseña la conducta cristiana, que espera que el creyente vaya progresando siempre en la formación de buenos hábitos y en la práctica de una semejanza activa a Cristo.
El apóstol afirma que el cristiano ha sido liberado de la esclavitud del pecado para que ahora pueda practicar el amor y la justicia “… en la novedad del Espíritu” (Romanos 7:6); y ahora tiene que hacer aquello que puede, porque esta santidad es la voluntad de Dios (Gálatas 5:13–14; Romanos 6:17–7:6; 1 Tesalonicenses. 4:1–8). El cristiano puede y debe mortificar el pecado por medio del Espíritu (Romanos 8:13); puede y debe caminar en el Espíritu, en un rumbo constante de piedad y buenas obras (Romanos 8:4; Gálatas 5:16, 25). Esto significa que dejará de hacer ciertas cosas que hacía antes y que los inconversos siguen haciendo, y que empezará a realizar otras en su lugar. Los deseos del Espíritu, sentidos en el propio espíritu del creyente (es decir, su conciencia) deben seguirse; sin embargo, con los deseos de la carne no se debe ser permisivo. La vida del cristiano debe ser justa, como expresión de su arrepentimiento y nuevo nacimiento. Esto es básico.
La idea que estoy desarrollando, basándome en las palabras de Pablo en el versículo 17, es solamente esta: El cristiano que camina, pues, en el Espíritu seguirá descubriendo que nada en su vida es tan bueno como debería ser; que nunca ha luchado con tanto esfuerzo como con las restricciones que lo traban y los tirones contrarios de su propia perversidad innata. Detectará que existe, al menos, un elemento de pecado motivacional en sus mejores obras; que su vida cotidiana está teñida de corrupción, de manera que debe depender en todo momento de la misericordia perdonadora de Dios en Cristo, o estaría perdido. Comprenderá que necesita seguir pidiendo, a la luz de su propia debilidad percibida y la inconstancia de su corazón, que el Espíritu le proporciona la energía para mantener la lucha interna hasta el final. “En el camino de la santidad no puedes lograr tanto como querrías”. Es evidente que Pablo ve todo esto como algo que pertenece a la historia interna de la santidad humana. ¿Quién dirá ahora que está equivocado?
Ciertamente, desde que Clemente y Orígenes esbozaran el purgatorio del alma de las pasiones, los padres del desierto hablaran de sus luchas contras las fantasías del vino, las mujeres y las canciones que los atormentaban, y San Agustín describiera de forma empírica la naturaleza del pecado y la gracia, la inevitabilidad del conflicto con la tentación ha sido un énfasis fijo en la enseñanza devocional cristiana. Lutero y Calvino le atribuyeron mucha importancia, y tanto los luteranos como los calvinistas —sobre todo los segundos— han seguido sus pisadas. A lo largo de numerosos siglos, la verdad, el realismo y lo saludable de esta idea se han visto cuestionados, y reivindicados a la vez, en incesantes debates. Ahora no se puede presentar ningún reto serio contra ella. El hincapié sobre la realidad de la lucha, conforme nuestra vida va siendo progresivamente limpiada y purificada por la gracia de Dios, es del todo bíblico y apropiado.
Obstáculos de la doctrina de la lucha moral. No obstante, para todo esto, la experiencia demuestra que quienes convierten la lucha moral en el centro de su pensamiento sobre el Espíritu Santo están rodeados de obstáculos. Tienen tendencia a ser cada vez más legalistas, elaborando estrictas normas para sí mismos y para los demás respecto a abstenerse de lo mediocre, imponiendo patrones de conducta rígida y restrictiva como baluarte contra la mundanalidad y atribuyendo gran importancia a la observación de estos tabúes creados por el hombre. Se vuelven farisaicos, más preocupados por evitar lo que contamina y adherirse al principio sin transigencia alguna, que por practicar el amor de Cristo. Se convierten en unos escrupulosos, irrazonablemente temerosos de la contaminación donde no existe amenaza, y con la obstinada falta de disposición a ser tranquilizados. Pierden el gozo, de tanto como se preocupan con pensamientos sobre lo desalentador e incesante de la batalla. Se vuelven morbosos, siempre introspectivos e insistiendo en la podredumbre de sus corazones, de un modo que solo engendra tristeza y apatía. Se transforman en unos pesimistas en cuanto a la posibilidad del progreso moral, del suyo y del de los demás; se decantan por unas expectativas más bajas en la liberación del pecado, como si lo mejor que pudieran esperar fuera que algo les impidiera ir a peor. Estas actitudes son, sin embargo, neurosis espirituales que distorsionan, desfiguran, reducen y, por tanto, lo que hacen en realidad es deshonrar la obra santificadora del Espíritu de Dios en nuestras vidas.
Desde luego, estos estados mentales suelen ser productos de más de un factor. Los accidentes de temperamento y la formación temprana, los hábitos mentales meticulosos que se vuelven hacia adentro por la timidez o la inseguridad, una baja imagen y hasta el odio real hacia uno mismo, todo confluye a que se produzcan. Un agente más son los tipos de culturas y comunidades eclesiásticas centradas en sí mismas. No obstante, las opiniones inadecuadas sobre el Espíritu también demuestran estar siempre detrás de todo esto, y esta es mi idea ahora. Estas personas, como los otros dos grupos que consideramos antes, necesitan un enfoque diferente para su pensamiento sobre el Espíritu, que los saque del sombrío egoísmo espiritual que acabo de describir. En un momento expresaré cuál creo que debería ese planteamiento.
Presentación
Un cuarto enfoque que debemos considerar ahora contempla el ministerio del Espíritu Santo básicamente como de presentación; dicho en términos más sencillos, que nos conciencia de las cosas. Es la opinión del obispo J. V. Taylor en The Go-Between God [El Dios intermedio].
Taylor ve el Espíritu (ruach en hebreo, pneuma en griego, que significa “viento que sopla” o “soplo de aliento”) como el nombre bíblico de una “corriente divina de comunicación” que produce conciencia de los objetos, de uno mismo, de los demás y de Dios como realidades significativas que exigen elecciones que, de alguna forma, implican abnegación. Por este patrón de conducta “conciencia-elección-sacrificio” es como se puede conocer la influencia del Espíritu, ese “Intermediario dador de vida”, que opera (así insta Taylor) en y por medio de toda la naturaleza, la historia, la vida humana y la religión del mundo. La apreciación, un indicio inmediato de significado y afirmación, se ve como algo racional y emocional a la vez. La elección resultante y el sacrificio se moldean en cada ocasión según aquello a través de lo cual se ha tomado conciencia y a lo que se está respondiendo. La obra constante del Espíritu, desde Pentecostés, ha sido concienciar a los individuos de la deidad en Jesús, de modo que reproduzcan en su propia vida Su espíritu de entrega por los pecados, en el Calvario. Al evocar las respuestas exigidas por esta percepción, el Espíritu actúa con mayor fuerza en grupos de un mismo sentir donde todos pueden elevar la conciencia de cada uno, y cada uno puede aumentar la conciencia de todos. Taylor lo plasma en una serie de reflexiones sobre la vida actual de las iglesias más antiguas y más recientes, cuyos cuerpos considera muestras y medios de la misión divina en torno a la cual se organiza, en última instancia, todo su pensamiento.
Taylor es un teólogo de talento, mientras que la mayoría de exponentes de las demás posturas que hemos revisado han sido pastores que han fomentado lo que los eruditos denominan, de manera quisquillosa, “piedad popular”. Por tanto, no es de extrañar que su nivel de reflexión tuviese que ser más profundo que el de ellos. En su libro hay muchas cosas impresionantes. Para empezar, su punto de vista está sistemáticamente centrado en Dios. No solo hace que surja su pensamiento clave (la “corriente de comunicación”), según la clásica percepción trinitaria, desde el “empleo eterno del Espíritu entre el Padre y el Hijo, concienciando al uno sobre el otro”. También se adentra más en la investigación de la naturaleza libre del señorío del Espíritu que quienes ven a este como el poder de Dios que recibimos para utilizarlo o para que nos lleve a hacer cosas, liberado en nosotros de forma automática una vez eliminamos los bloqueos. Taylor considera que el Espíritu no se nos da como un tipo de estimulante ni para que lo acosemos y controlemos. Por ello, nunca se desliza en la superficialidad de quienes hablan como si dejáramos al Espíritu suelto dentro de nosotros mediante decisiones y actos de voluntad que, en sí mismos, no son obra suya. En todo lo que Taylor afirma sobre el Espíritu como comunicador y avivador, nunca olvida que somos criaturas: criaturas humanas pecaminosas, estúpidas, variadas y mezcladas y que Él es nuestro divino Señor, cuya obra en nuestro interior sobrepasa nuestra comprensión. Tampoco nos permite el ensimismamiento de concentrarnos en nuestra propia batalla interna con el pecado, porque ve al Espíritu dirigiendo constantemente la atención hacia arriba y hacia afuera, hacia Dios, hacia Jesucristo y hacia los demás.
De ahí que, aunque Taylor recalque la individualidad de cada persona delante de Dios (ser consciente es un asunto individual), su planteamiento general está sistemáticamente orientado a un grupo, a la iglesia y a la comunidad, y no es en modo alguno individualista. A pesar de ello, con esto niega en principio todas las restricciones que la cultura y los convencionalismos establecerían sobre una comunidad dirigida por el Espíritu, indicando que así como Jesús no encajó en ningún molde cultural establecido en Su propia época, el Espíritu rompe cualquiera en el que intentemos confinarlo hoy.
Taylor también teologiza hábilmente las manifestaciones carismáticas de espontaneidad y la respuesta poco racional — sanidades, glosolalia y profecía en particular—, en términos de la integridad del hombre que es muchísimo más que la razón analítica consciente y cuyo ser total es la esfera de la obra del Espíritu. Justamente con esto nos advierte contra el egoísmo que es a la vez raíz y fruto de la inmadurez y, como tal, siempre amenaza la ética carismática con la corrupción. De nuevo, demuestra sabiduría (aunque quizá no toda la necesaria) a la hora de sondear la peligrosa verdad respecto a que la dirección moral del Espíritu irá siendo más creativa a medida que aumente la madurez, llevándonos más allá (aunque, en mi opinión, nunca fuera) del reino de las normas formales de base bíblica.
Estas son las excelencias genuinas.
Defectos en la explicación de Taylor. A estos puntos fuertes les acompañan, sin embargo, dos defectos que deberían considerarse como fallos a la hora de llevar adelante su planteamiento con total rigor bíblico.
En primer lugar, dice demasiado poco sobre la palabra que presenta el Espíritu. Cuando expone este tema, una vez ha citado dos referencias a las palabras de Dios (Isaías 59:21; Números 23:5), pasa directamente a hablar de la Palabra juanina y patrística, el Logos personal divino, como si palabras y Palabra fueran una misma cosa. Sin embargo, tanto el uso bíblico como el sentido común nos aseguran que no lo son. Las palabras que, entre otras cosas, dan testimonio de la Palabra personal son obviamente distintas de esa Palabra. (Karl Barth, a quien Taylor podría estar siguiendo aquí, afirmó ciertamente que son dos de las tres formas de la única Palabra de Dios; no obstante, la aseveración en sí era un enigma teológico: en ningún lugar de la Biblia se expresa tal cosa y, a medio siglo de distancia, parece haber sido un movimiento brusco e inadvertido de Barth para entrar en la especie de especulación más allá de la Biblia que profesaba aborrecer).
Lo que hacía falta para completar la explicación de Taylor sobre la conciencia nacida del Espíritu era un análisis de cómo autentifica este las palabras reveladas de Dios, Sus enseñanzas y Sus mensajes, los recibidos y transmitidos por los profetas y los apóstoles y escritos después bajo la forma de las Sagradas Escrituras; y de cómo nos lleva el Espíritu, a modo de intérprete, al lugar en el que comprendemos de verdad lo que Dios nos está diciendo con ellos. Sin embargo, Taylor no aporta nada sobre esas cuestiones.
En segundo lugar, Taylor dice demasiado poco sobre el Cristo al que el Espíritu presenta. Curiosamente, no proporciona una revisión sistemática de cómo Pablo y Juan, los dos grandes teólogos del Espíritu en el Nuevo Testamento, presentan la multiforme mediación de Cristo por el Espíritu, y esto debilita enormemente su exposición. Aun centrándose de forma admirable en el Jesús de la historia, sus propias referencias a que el Espíritu nos conciencia sobre Cristo no dejan un hincapié equivalente en Su reinado presente ni Su regreso futuro, Su constante intercesión por nosotros, la realidad de Su amistad ahora y la esperanza segura del cristiano de estar con Él para siempre. Estas omisiones hacen que el significado de percepción de Cristo se diluya de manera radical.
Taylor escribe: “No importa si el Cristo que llena nuestra visión es el Jesús histórico o el Salvador vivo, el Cristo del Cuerpo y de la Sangre, el Logos y el Señor del universo, o el Cristo en mi prójimo y en Sus pobres. Estos no son más que aspectos de Su ser. En cualquiera de Sus aspectos que sea más real para nosotros, lo que importa es que lo adoremos”. Lo expresa con delicadeza; no obstante, habría sido una doctrina mejor si hubiera añadido algo sobre la necesidad de reunir todos esos aspectos, e incluso más, a la realidad de lo que Él es para nosotros según las Escrituras.
En el último análisis, sí importa qué solemos pensar de Cristo; nuestra salud espiritual depende realmente, en gran medida, de que tengamos o no una visión adecuada de Él. Y es que conocer a Cristo no es tan solo conocer Su estatus cósmico y Su historia terrenal; es más bien, como declaró Melanchthon hace mucho tiempo, conocer Sus beneficios; es decir, saber lo mucho que tiene para darnos en Su carácter como mensajero, mediador y encarnación personal de la gracia salvífica de Dios. Pero si tu visión de Cristo mismo es deficiente, tu conocimiento de Sus beneficios también lo será, por necesidad.
Con esto no estoy diciendo que nadie reciba más de Jesús que lo que ya sabía antes de recibirlo. Lo que afirmé con anterioridad sobre la generosidad del Dios que puede hacer, y hace, para con aquellos que le aman “… mucho más abundantemente [la nvi dice ‘muchísimo más’] de lo que pedimos o entendemos” (Efesios 3:20) debería recordarse aquí. Jesucristo es lo que es para los creyentes (Salvador divino-humano; Señor, mediador, pastor, abogado, profeta, sacerdote, rey, sacrificio de expiación, vida, esperanza, etc.), con independencia de lo mucho o lo poco que esta relación múltiple que tengan con Él esté clara en la mente de ellos. Un teólogo apostólico como Pablo, por ejemplo, lo tenía mucho más claro que el ladrón arrepentido de Lucas 23:39–43); a pesar de ello, el ministerio salvífico de Jesús fue tan rico para el uno como para el otro, y podemos estar seguros de que en este preciso instante ambos, el apóstol y el bandido, están juntos delante del trono. Sus diferencias en el conocimiento teológico aquí en la tierra no producen ninguna diferencia en su disfrute de Cristo en el cielo. “… el mismo Señor… abundando en riquezas para todos los que le invocan” (Romanos 10:12); no solo sobre los gentiles y los judíos, sino sobre el no cualificado en teología y el erudito. Nadie debería cuestionar esto.
Sin embargo, esto es lo que me preocupa: Cuanto menos sepan las personas sobre Cristo, antes será necesario suscitar la pregunta respecto a si su respuesta al Jesús de quien solo tienen vagas ideas distorsionadas podría considerarse, en realidad, fe cristiana. Cuanto más se aparten o permanezcan lejos de las categorías bíblicas de pensamiento sobre Jesús (las que se enumeran por encima, quizá, de las básicas), menos conocimiento real podrán tener sobre Cristo, hasta llegar al punto en el que, aun hablando mucho de Él (como hacen los musulmanes, los marxistas y los teosofistas, por ejemplo), en realidad no lo conocen en absoluto. Y es que todas las categorías bíblicas tienen que ver con Cristo como respuesta a las preguntas que la Biblia misma nos enseña a formular sobre nuestra relación con Dios, preguntas que surgen de la realidad de la divina santidad y nuestro pecado. Y cuanto más lejos se esté de estas categorías, y por tanto de esas preguntas, menos conocimiento se podrá tener del Cristo y del Dios reales, en la naturaleza del caso. Se podría decir, y con razón, que quien pensaba que Inglaterra estaba hoy gobernada por una antigua bailarina, llamada Isabel, que legisló según su entender desde una cabaña de madera de la Polinesia no sabía nada de la verdadera reina. De manera similar, lleva más tiempo constituir un conocimiento real, válido y salvífico de Jesús que limitarse sencillamente a poder pronunciar Su nombre.
Por decirlo de otro modo: La indiscutibilidad de Cristo está ligada a la indisputabilidad de la teología del Nuevo Testamento que es (así lo defiendo, siguiendo su propia afirmación como siempre lo ha hecho la corriente principal de la tradición cristiana), nada más y nada menos que el testimonio mismo del Padre al Hijo, por medio del Espíritu. Por supuesto, no hay Jesús real aparte del Jesús de esa teología. Y la teología neotestamentaria, ya sea en Pablo, Juan, Lucas, Mateo, Pedro, el autor de Hebreos, o quienquiera que sea, es básicamente la proclamación de que Jesucristo salva a los hombres de la esclavitud a los falsos dioses, a las falsas creencias, las falsas esperanzas y las falsas posturas delante del Creador en los que están encerradas todas las religiones y filosofías no cristianas, por impresionantes que suelan ser. La proclamación del Nuevo Testamento diagnostica todo este caleidoscopio de falsedad y mentira como algo arraigado en la verdadera, aunque inconsciente, supresión de la revelación general, la confusión de los instintos de adoración del hombre y la ignorancia o el rechazo al evangelio que Dios ha enviado. Sin ir más lejos, Romanos 1:18–3:20 es decisivo al respecto; y, desde luego, Emil Brunner estaba en lo cierto cuando escribió: “En toda religión existe un recuerdo de la Verdad Divina que se ha perdido; en todas las religiones hay un anhelo por la luz y el amor divinos; pero en toda religión también se abre un abismo de distorsión demoníaca de la Verdad y de los esfuerzos del hombre por escapar de Dios”.
Sin embargo, si esto es así, la antítesis entre la verdad enseñada por Dios en el evangelio y todas las demás ideas de lo que, en última instancia, es real y verdadero debe indicarse siempre con amor y firmeza, y nunca diluirse por una relajada benevolencia ni por cortesía. De otro modo, el relato neotestamentario de “… las inescrutables riquezas de Cristo” (Efesios 3:8), que salvan de la culpa, del poder y, a la larga, de los frutos y de la presencia del pecado, tendrá que ser diluido para que encaje en moldes extraños de pensamiento. Hacerlo sería relativizar el evangelio de un modo radical y ruinoso. Y es que, aunque dentro de estos marcos extraños de referencia, a algunos de los pensamientos del Nuevo Testamento se les pudiera dar algún peso, la absoluta validez, el estatus definitivo y la incondicional autoridad de la teología neotestamentaria como tales serían negados todo el tiempo. Por negar quiero aludir al hecho mismo de no dejar que critiquen y corrijan los marcos de referencia mismos: hindúes, budistas, judíos, musulmanes, marxista y cualquier otro; sencillamente, no es verdad que todas las religiones e ideologías formulen las mismas preguntas básicas sobre Dios o el hombre ni todas miran en la misma dirección para obtener las respuestas.
Existe una inmensa diferencia entre el diálogo que explora la antítesis entre el cristianismo y otras fes, la antítesis que acaba exigiendo la negación de la una con el fin de confirmar la otra, y el tipo de diálogo que busca a Cristo o intenta injertarlo en alguna otra fe en Su forma actual. Es necesario decir que, a pesar de la charla de Taylor sobre la conversión, la transformación, la muerte y la resurrección de las fes postcristianas y étnicas, a través del encuentro con Cristo representado por el Espíritu, no queda en absoluto claro que Él vaya en pos de lo primero y no de lo segundo. Esta vaguedad es, en realidad, una tercera debilidad en el libro de Taylor, producida por los dos puntos débiles que ya determinamos, a saber: que omita contar con la realidad de “la Palabra de Dios escrita”10 y observar que el conocimiento de Cristo deba medirse, entre otros textos, por cuánta de la enseñanza del Nuevo Testamento sobre Cristo se acepta o no.
Lo que antecede no es, sin embargo, una crítica al pensamiento clave de Taylor sobre el Espíritu como el divino Intermediario que presenta realidades, impulsa elecciones y evoca respuestas sacrificiales. Para encontrar el pensamiento clave del Nuevo Testamento en términos del cual deberíamos entender el ministerio del Espíritu a los cristianos ayer y hoy, no necesitamos ir más allá del punto en el que Taylor se detiene. Él nos ha conducido casi a nuestra meta.
Rastrear nuestro camino
Echa la vista atrás por un momento, y considera lo que hemos recorrido hasta ahora.
Empezamos observando que aunque hoy se hable mucho del Espíritu Santo y se afirme ciertamente Su influencia en muchos tipos distintos de experiencia cristiana, diferentes ideas básicas acerca de Su ministerio fundamental dominan diferentes mentalidades cristianas. Este hecho muestra (así lo recalqué) que el Espíritu no siempre se considera bajo el enfoque apropiado. Muchos piensan en Él de una forma que, aunque no totalmente errónea, es sin duda confusa y no lo suficientemente cierta. De ahí brota toda clase de deficiencias y desequilibrios prácticos, que en ocasiones amenazan con sofocar el Espíritu al que tratamos de honrar en nuestra incompetencia. Colocar al Espíritu bajo un enfoque mejor es, por tanto, un asunto urgente.
Con el fin de tomar la medida de la situación contemporánea, analizamos cuatro ideas básicas alrededor de las cuales se han organizado conceptos influyentes del ministerio del Espíritu: poder para vivir, actuación en el servicio, pureza de motivos y acción, así como presentación para la decisión. Esta lista de elementos no está, de hecho, completa. Podría ampliarse de inmediato añadiendo percepción, impulso y personalidad. Porque cuando salimos de los círculos en los que el cristianismo vivo se encuentra actualmente (los círculos en los que nuestro entendimiento se ha entrenado hasta ahora), topamos con individuos que creen realmente que la obra central y característica del Espíritu es únicamente reforzar el conocimiento (percepción) como tal, de forma que cualquier estado elevado de conciencia, sea religiosa (cristiana, hindú, sectaria, extática, mística), estética (“enviada” por la música, el sexo, la poesía, los atardeceres, las drogas), o idealista (como en un patriotismo, un romance, o una devoción apasionados por un grupo o una causa), es, por así decirlo, la firma del Espíritu. Conocemos a otros que, olvidando lo que la naturaleza y Satanás pueden hacer con los instintos descontrolados, los razonamientos reprimidos y las fantasías enfermas de especímenes confundidos de nuestra humanidad caída como nosotros, equiparan el movimiento del Espíritu con deseos interiores (impulsos) como tales, especialmente cuando estos están vinculados con imágenes visuales y auditivas (visiones, voces, sueños) que llegan de repente con fuerza y se repiten insistentemente. Nos cruzamos con otros que reivindicarán que la obra fundamental del Espíritu es hacer que los seres humanos sean conscientes del misterio de su propia individualidad (personalidad) y la valía de los demás, así como de las exigencias de las relaciones verdaderamente personales, algo que lleva a cabo entre los hombres de todas las religiones y de ninguna.
Sin duda, sería erróneo decir que el Espíritu de Dios nunca acentúa la conciencia, o que se comunica a través de deseos interiores del tipo haz-esto-ahora, o que provoca que los incrédulos aprecien más los valores personales, y no estoy defendiendo tales negaciones. En realidad, argumentaría contra todas ellas. Pero la idea de que una de estas operaciones pudiese constituir el ministerio fundamental del Espíritu actualmente parece ir muy desencaminada. Como veremos, uno de los principales aspectos del ministerio del Espíritu desde que Cristo vino es el impulso de la comunión con Él. Acentuar la percepción y la sensibilidad en contextos seculares y paganos es sin duda algo que el Espíritu realiza en común gracia, pero no es algo que se encuentre en la raíz de Su obra ni lo estuvo nunca.
En cuanto a los deseos interiores, es suficiente destacar que algunas personas los tienen, intensos y recurrentes, en ocasiones reforzados por voces, visiones y sueños, de violar, vengarse, infligir dolor, abusar sexualmente de menores, y suicidarse. ¿Dirige el Espíritu alguno de estos impulsos? La pregunta se responde por sí sola. La obsesión (que es en lo que estamos pensando realmente aquí) no es una señal segura de un origen divino de los pensamientos; Satanás puede generar impulsos obsesivos igualmente bien, del mismo modo que puede alimentar y manipular aquellos que nuestra naturaleza desordenada produce de forma espontánea. Así pues, los pensamientos obsesivos repentinos deben analizarse con mucho detenimiento (preferiblemente consultando con otros) antes de atrevernos a concluir que nos llegan del Espíritu de Dios. Su obsesión característica indica realmente que probablemente no lo hagan.
Presencia
Regresamos, pues, al mundo del cristianismo vivo, en el que todos miran al menos en la dirección correcta vinculando la obra del Espíritu con la nueva vida en Cristo de una forma u otra. Una vez más planteamos la pregunta: ¿Cuales son la esencia, el corazón y el núcleo de la obra del Espíritu en la actualidad? ¿Cuál es el elemento central y principal en Su ministerio de múltiples vertientes? ¿Existe una actividad básica con la que deba relacionarse Su obra de empoderamiento, capacitación, purificación y presentación a fin de comprenderse completamente? ¿Existe una única estrategia divina que une todas estas facetas de Su acción dadora de vida como medio hacia un fin?
Creo que la hay, y ahora presento mi opinión al respecto, una opinión que centro en términos de la idea de presencia. Con esto quiero decir que el Espíritu da a conocer la presencia personal del Salvador resucitado que reina, el Jesús de la historia, que es el Cristo de la fe, en y con el cristiano así como en la iglesia. Las Escrituras muestran (como mantengo) que desde el Pentecostés de Hechos 2 eso es fundamentalmente lo que el Espíritu está llevando a cabo en todo momento cuando empodera, capacita, purga y dirige a generación tras generación de pecadores a enfrentarse a la realidad de Dios. Y lo hace a fin de que puedan conocer, amar, honrar y alabar a Cristo, y confiar en Él. Este es Su objetivo y el propósito de Dios Padre también. Tras el análisis definitivo, en esto consiste el ministerio del nuevo pacto llevado a cabo por el Espíritu.
La presencia de la que hablo aquí no es la omnipresencia divina de la teología tradicional, que textos como Salmos 139; Jeremías 23:23–24; Amos 9:2–5 y Hechos 17:26–28 nos definen como la conciencia de Dios de todo en todas partes sostenido en Su propio ser y actividad. La omnipresencia es una importante certeza, y lo que estoy diciendo aquí la presupone, pero cuando empleo el término presencia estoy considerando algo diferente. Con el mismo hago referencia a lo que los escritores bíblicos expresaban cuando hablaban de la presencia de Dios con Su pueblo, concretamente, la intervención de Dios en situaciones particulares para bendecir a Sus fieles y darles a conocer así Su amor y Su ayuda, dando lugar a la adoración de ellos. Claramente, Dios “visitaría” y se “acercaría” en ocasiones para juzgar (véase Malaquías 3:5, por ejemplo); es decir, actuaría de una forma que provocase que los hombres se diesen cuenta de Su desagrado ante sus actos, como de hecho sigue haciendo. Sin embargo, lo habitual en las Escrituras es que la venida de Dios a Su pueblo y el regalo de Su presencia signifiquen su bendición.
Frecuentemente, este hecho se expresaba diciendo que Dios estaba “con” ellos. “Y el SEÑOR estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero”, “un tipo con suerte”, como lo definió Tyndale (Génesis 39:2). Cuando Moisés se aterrorizó ante la idea de regresar a Egipto, donde habían puesto precio a su cabeza, y de desafiar a Faraón en su guarida, Dios dijo: “Ciertamente yo estaré contigo”, una promesa cuyo propósito era tranquilizarlo (Éxodo 3:12; véase también 33:14–16). Dios repitió la misma promesa a Josué cuando este asumió el liderazgo tras la muerte de Moisés: “… Así como estuve con Moisés, estaré contigo… Sé fuerte y valiente… porque el Señor tu Dios estará contigo dondequiera que vayas” (Josué 1:5, 9; véase también Deuteronomio 31:6, 8). Israel recibió palabras tranquilizadoras parecidas: “Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo… No temas, porque yo estoy contigo…” (Isaías 43:2, 5). Mateo recurre a este pensamiento de la presencia de Dios con Su pueblo para bendecirles cuando da comienzo a Su evangelio proclamando el nacimiento de Jesús como el cumplimiento de la profecía de Emmanuel de Isaías (Emmanuel significa “Dios está con nosotros”) y de nuevo al final cuando recoge la promesa de Jesús a todos Sus seguidores hacedores de discípulos: “… he aquí, yo estoy con vosotros todos los días…” (Mateo 1:23; 28:20). Porque Jesús, al autor y portador de la salvación, es Dios encarnado, y la presencia de Cristo es precisamente la presencia de Dios.
La verdad del asunto es esta. El ministerio básico, distintivo y constante del Espíritu Santo bajo el nuevo pacto es mediar la presencia de Cristo a los creyentes —esto es, otorgarles ese conocimiento de Su presencia con ellos como su Salvador, Señor, y Dios— de tal forma que sigan aconteciendo tres cosas.
Primero, la comunión personal con Jesús, es decir, las idas y venidas del discipulado devoto, que comenzó en Palestina para los primeros seguidores de Jesús antes de Su pasión, pasa a ser una experiencia real aunque Él no esté ahora en la tierra en forma corporal, ya que se encuentra en Su trono en la gloria celestial. (La idea de presentación proviene de este concepto: el Espíritu nos presenta al Señor Jesús vivo como Hacedor y Amigo de forma que podemos escoger la senda de la respuesta sacrificial a Su amor y Su llamamiento).
Segundo, la transformación personal del carácter en la semejanza de Jesús comienza a tener lugar cuando los creyentes, mirando hacia Él, Su modelo, lo adoran y aprenden a exponer y, de hecho, entregar su vida por Él y por los demás. (Aquí es donde encajan adecuadamente los temas del poder, la actuación y la purificación. Estos señalan lo que significa abandonar nuestro egoísmo natural y tomar la senda de Cristo, la de la justicia, el servicio y la conquista del mal).
Tercero, la certeza dada por el Espíritu de ser amados, redimidos, y adoptados en la familia de Dios por medio de Cristo, para ser “herederos de Dios y coherederos con Cristo” (Romanos 8:17), provoca que la gratitud, el deleite, la esperanza y la confianza —en una palabra, la seguridad— florezcan en el corazón del creyente. (Esta es la forma apropiada de entender muchas de las intensas experiencias inmediatamente posteriores a la conversión del cristiano. La venida interior del Hijo y el Padre que Jesús prometió en Juan 14:21–23 tiene lugar a través del Espíritu, y Su efecto es potenciar la seguridad).
El conocimiento dado por el Espíritu de la presencia de Cristo —“escurridiza, intangible, impredecible, indómita, inaccesible a la verificación empírica, externamente invisible pero internamente irresistible”, tomando prestada la descripción de Samuel Terrien —se pone de manifiesto por medio de estos fenómenos de experiencia.
Una conciencia de Dios. A lo largo de la Biblia, conocer la presencia de Dios aparece como una conciencia con dos vertientes. En primer lugar, conciencia de que Dios está ahí: el Creador, Sustentador, Señor y Controlador objetivamente real de todo lo que existe en el espacio y el tiempo; el Dios que nos tiene, para bien o para mal, completamente en Sus manos. En segundo lugar, conciencia de que Dios está aquí, ya que se ha acercado para dirigirse a nosotros, cuestionarnos y buscarnos, para humillarnos sacando a la luz nuestra debilidad, nuestro pecado y nuestra culpa, pero seguidamente levantarnos con Su palabra de perdón y de promesa. En los días anteriores a la revelación de que Dios es, en palabras de John Donne, “tri-personal”, el conocimiento del Dios presente era indiferenciado. Ahora, sin embargo, gracias a la revelación dada en la Encarnación y esclarecida en el Nuevo Testamento, el mismo ha pasado a ser un conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu; y el conocimiento de la presencia de Dios se ha vuelto un cara a cara y una comunión con el Hijo, y con el Padre por medio del Hijo, en virtud de la actividad del Espíritu. Conocer la presencia de Cristo significa por tanto encontrar en uno mismo esta doble conciencia de Dios como real y cercano, centrada sobre el hombre de Galilea a quien Tomás llamó “¡Señor mío y Dios mío!” (Juan 20:28). Pablo estaba describiendo este conocimiento cuando escribió que “… Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo” (2 Corintios 4:6).
Que el ministerio especial del Espíritu desde Pentecostés es mediar la presencia activa de Cristo queda claro en el Nuevo Testamento. En él, como los exégetas señalan con frecuencia, el Espíritu siempre se considera como el Espíritu de Jesucristo, el Hijo de Dios (Hechos 16:7; Romanos 8:9; Gálatas 4:6; Filipenses 1:19; 1 Pedro 1:11). El Espíritu que mora en nosotros es el mismo que estaba en Jesús y sobre Él (Lucas 3:22; 4:1, 14, 18; 10:21; Juan 1:32; 3:34; Hechos 10:38). Jesús, el portador del Espíritu, también es el dador del mismo (Juan 1:33; 15:26; 16:7; 20:22; véase también 7:37–39; Hechos 2:33; 1 Juan 2:20, 27), y la venida del Espíritu a los discípulos después de que Jesús les fuese arrebatado era en un sentido real Su regreso a ellos (Juan 14:16, 18–21). La morada en nosotros del Espíritu de Dios, que es el de Cristo, se describe como la del propio Cristo (véase Romanos 8:9–11), del mismo modo que el mensaje personal del Cristo exaltado es “lo que el Espíritu dice a las iglesias” (véase Apocalipsis 2:1, 7–8, 11–12, 17–18, 29; 3:1, 6–7, 13–14, 22).
Una vez más, tras haber dicho en 2 Corintios 3:16 que “cuando alguno se vuelve al Señor, se le retira el velo de [su mente]” (un eco verbal de Éxodo 34:34, que nos relata cómo Moisés se quitaba el velo cuando hablaba con Dios), Pablo prosigue:
Ahora bien, el Señor [a quien hace referencia la última afirmación] es el Espíritu [de forma que “volverse al Señor” significa “abrazar el nuevo pacto, en y por el cual es dado el Espíritu” (véase versículo 6)]; y donde está el Espíritu del Señor [Jesús], hay libertad. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando [o reflejando: ambas traducciones son posibles y profundamente ciertas] como en un espejo la gloria del Señor [Jesús], estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu.
2 Corintios 3:17–18
Estos pasajes no demuestran, como algunos han pensado, que los escritores del Nuevo Testamento no vieron una distinción personal clara entre el Hijo y el Espíritu, sino más bien que consideraron la obra post-pentecostal del Espíritu fundamentalmente como la de mediar la presencia, la obra y la actividad del Cristo coronado. Para enfocar correctamente al Espíritu es necesario comprender esta perspectiva básica del Nuevo Testamento.
Programa
Este libro considera que la idea de que el Espíritu sea el encargado de mediar la presencia de Cristo, y que esté comprometido con ello, constituye la clave para comprender algunas de las facetas principales de Su ministerio. Muchos estudios existentes sobre la obra del Espíritu se quedan cortos, a mi entender, al no integrar su material de esta forma. No basta con proveer un relato superficial de cómo se manifestó el Espíritu en la época del Nuevo Testamento y de lo que dijeron los escritores del mismo sobre dichas manifestaciones, sin preguntarse cómo encajaban sus afirmaciones con su visión total de Dios, Su obra y Su verdad —en otras palabras, su teología total— porque errar aquí nos sentencia, de una forma más o menos drástica, a tener ideas carentes de criterio, centradas en el hombre, basadas en la experiencia, sobre el Espíritu en nuestra vida. Por esta razón hay tantos libros relativos al Espíritu que, de lo contrario, serían excelentes pero que no han ayudado tanto a sus lectores como cabía esperar ni como estos últimos creían estar siendo ayudados en aquel momento. Porque la ayuda que necesitamos hoy en día para vivir en el Espíritu no es una exhortación a abrir nuestras vidas a Él; ya tenemos de eso de sobra. Más bien, se trata de una perspectiva teológica de la obra del Espíritu bien concebida, que nos dará una visión coherente sobre Su movimiento libre, sin trabas, multiforme, en iglesias, grupos pequeños y vidas personales (un rasgo tan marcado del cristianismo actual), en qué consiste y en qué beneficia. Confío en ser capaz de proporcionar esa perspectiva teológica sin entrar en detalles, en cualquier caso, al desarrollar la idea del Espíritu como mediador de la presencia y de la comunión de Cristo, algo que resulta fundamental en la enseñanza del Nuevo Testamento.
Bíblicamente, mi objetivo y mi punto de vista pueden expresarse de la siguiente forma. En la noche de su traición, Jesús dijo del Espíritu: “Él me glorificará…”, es decir, “me hará glorioso a los ojos de las personas haciéndoles conscientes de la gloria que ya es mía y que se intensificará cuando haya vuelto al Padre por la vía de la cruz, la resurrección y la ascensión para ser coronado en mi reino” (Juan 16:14). Esta definición básica (como yo la considero) de lo que era el Espíritu y para qué ha sido enviado nos otorga un marco de referencia direccional completo dentro del cual debería contemplarse la totalidad del ministerio del Espíritu en el nuevo pacto, y fuera del cual ningún rasgo del mismo puede comprenderse adecuadamente.
Jesús dijo después cómo debía llevarse a cabo la glorificación: “porque tomará de lo mío y os lo hará saber”. ¿Qué quería expresar Jesús con “de lo mío”? Debía de estar refiriéndose, al menos, a “todo lo real y cierto sobre mí como Dios encarnado, como agente del Padre en la creación, la providencia y la gracia, como señor legítimo de este mundo, y como aquel que es realmente su dueño [véase 17:2], me reconozcan o no los hombres”. Pero, sin duda, también quería decir “todo lo real y cierto sobre mí como tu amante divino, tu mediador, tu garantía en el nuevo pacto, tu profeta, sacerdote y rey, tu Salvador de la culpa, del poder del pecado, de las corrupciones del mundo y de las garras del diablo; todo lo cierto de mi como tu pastor, esposo y amigo, tu vida y esperanza, el autor y consumador de tu fe, el señor de tu propia historia personal, y el que algún día te traerá para estar conmigo y compartir mi gloria. Soy tanto tu senda como tu premio”. Así pues, las palabras “de lo mío” vienen a significar “lo que es vuestro, en virtud de mi relación contigo y de la vuestra conmigo”.
Recuerdo una balada de la época de los cantantes melódicos en la que crecí, “Todo lo que eres”, que acababa así: “… y algún día conoceré ese momento divino en el que todo lo que eres sea mío”. A ojos del cristiano, el Espíritu glorifica a Jesús convenciéndonos de que todo lo que es y tiene en Su gloria es realmente y verdaderamente para nosotros —“para nuestra gloria”, empleando la frase de Pablo en 1 Corintios 2:7— y saber esto es algo incluso más divino que el momento romántico canturreado en la canción.
“Él… os lo hará saber”, dijo Jesús. ¿Se refiere solamente a los apóstoles o a todos los cristianos junto a ellos? Principalmente a los primeros, que iban a recibir revelaciones directas de estas cosas; pero indirectamente a todos los creyentes, a quienes el Espíritu enseñaría las mismas cosas por medio del testimonio que los apóstoles les darían, hablado y escrito. El conocimiento espiritual apostólico debía compartirse con todo el pueblo de Dios, como de hecho se sigue haciendo.
El versículo 15 hace pues las veces de nota al pie a todos los efectos. Con el fin de que no se perdiesen todo el alcance y las consecuencias lógicas de la palabra mío en la frase anterior, Jesús prosiguió diciendo: “Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que él toma de lo mío y os lo hará saber”. El objetivo de la nota al pie era advertir contra la suposición de que lo que Jesús es y hace es superado en todo momento por lo que el Padre es y hace, o (a la inversa) que los atributos, las reivindicaciones, los poderes, los planes, las promesas y las glorias del Padre son en todo momento mayores o se extienden más allá de los Suyos. “Todo lo que tiene el Padre es mío”; la igualdad del Hijo con el Padre es un hecho; el propósito del Padre es “… que todos honren al Hijo así como honran al Padre…” (Juan. 5:23). Toda la creencia, la adoración y la práctica cristianas se apoyan en última instancia sobre esta gozosa aprobación.
En las siguientes páginas trataré de interpretar el ministerio del Espíritu desde este punto de vista. Lo presentaré en términos de la intensificación por parte de este del agrado del Padre al guiarnos a glorificar al Hijo en adoración mientras respondemos a glorificación del mismo por medio de la declaración. Mantengo que ningún relato del Espíritu Santo —ninguna pneumatología, para emplear la palabra técnica— es totalmente cristiano si no exhibe toda la variopinta obra del mismo desde el punto de vista, por un lado, del propósito del Padre de que el Hijo sea conocido, amado, honrado, alabado, y tenga preeminencia en todo, y por otro lado, de la promesa del Hijo de estar presente con Su pueblo, aquí y en lo sucesivo, concediéndole Su Espíritu. Mi programa presente consiste en destacar algunos de los principales elementos en una pneumatología cristiana adecuada; con esta denominación hago referencia a un relato que se basa, sistemáticamente, en las ideas expresadas por el propio Jesús en Juan 14:16–23 y 16:14–15, y que no se apartará de las mismas. Espero que el programa sea aceptable. Creo que es necesario, y ahora lo abordo.